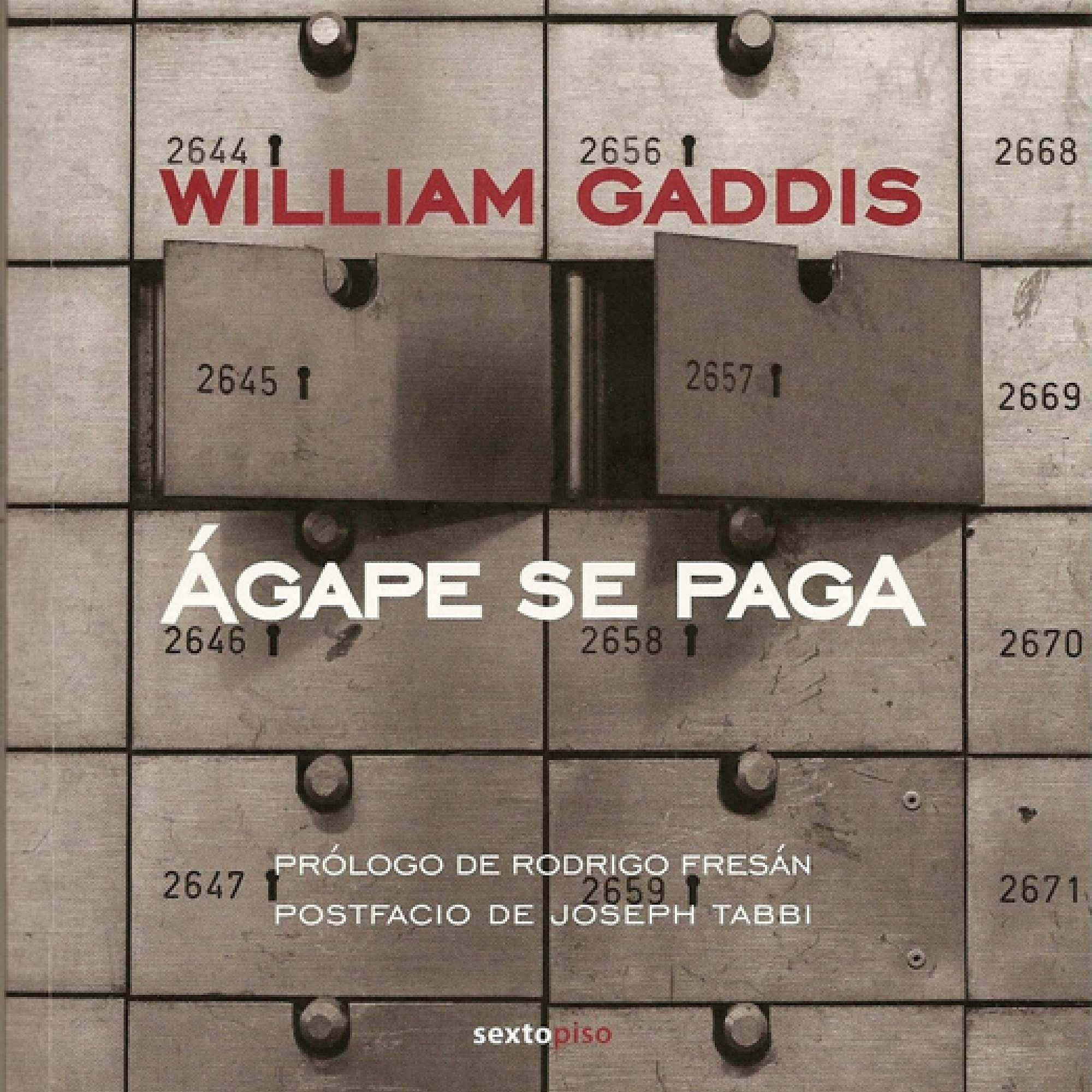Sansón

Viernes 11 de setiembre de 2015
Uno de Darth Vader y yo, primer libro de cuentos del poeta y traductor Cristian De Nápoli que acaba de salir de imprenta a cargo de Imposible Ediciones.
Por Cristian De Nápoli.
Nicolás cerró la página del correo de Laura y se puso a mirar fijo al gato, un gato que tampoco le pertenecía. Sansón, negro desde las patas hasta las orejas, ya lo venía mirando a él desde hacía unos minutos. Estaban solos los dos en casa de Laura, que había salido a hacer un trámite, uno más, para tener la residencia en Francia. Nicolás estaba dispuesto a acompañarla en ese viaje de intercambio, incluso le había ofrecido dejar a Sansón con su mamá hasta que volvieran. Los dos hacían planes para el gato y cuando Laura estaba sola con Sansón le hablaba en francés.
Como la mayoría de los de su especie, Sansón mataba el tiempo tranquilo. Recostado en su sillita de mimbre, no se interesaba por los cambios que el futuro podía deparar. Antes de que Laura lo llevara a la casa había sido un guerrero de la calle, luchando por la supervivencia en situaciones de lo más bravas. Estaba satisfecho, como lo estuvo en el combate, ahora en el reposo y la buena alimentación. Los gatos tienen esa virtud: cuando no son héroes no quieren ser héroes. Si se busca un equivalente humano habría que imaginarse a un guerrero, supongamos Ulises, que cuando vuelve a su casa después de años de aventuras cuelga la espada en la pared del living y se sienta a mirar cómo le crece la panza. Y de hecho alguien, un caricaturista francés del siglo XIX llamado Daumier, lo dibujó a Ulises así, con panza de vino y las armas colgadas. De regreso en Ítaca, vuelto un “burgués” como se puede aburguesar un gato.
Quién sabe si el Ulises de la historia griega pudo, una vez que la odisea se le acabó, sentir placer verdadero en la vida sedentaria. Sansón sí, claramente está a gusto. Ya si volvemos a Nicolás, su caso es distinto, nada que ver. Todo indica que antes de estar con Laura Nicolás vivía no a la intemperie del viaje y la aventura sino a cubierto en algún lugar –bajo las faldas de mamá, bajo el techo universitario– y aun así no parecía haber llevado nunca una vida asentada y burguesa. Porque Nicolás era de esos hombres que luchan en estado de reposo; que nunca descansan. Era un paranoico. Ahora encendía otra vez la compu para releer los mails privados de Laura.
De repente el gato y el hombre tenían la misma expresión imperturbable en la cara, pero la de Sansón era en respuesta a la de Nicolás, y significaba desprecio. Como además era anterior, porque el gato se había echado tranquilo a mirar todo, podía más bien significar: “te desprecio después de haber visto el proceso completo de tu humillación”. Mientras que la cara de Nicolás, ¿en qué sentido era imperturbable? Hay que imaginarse un tipo no necesariamente arriesgado o aventurero pero al que las catástrofes, igual, lo agarran con la mochila al hombro. Nicolás era un soldado de sus pesadillas, que de repente se materializaban. Esa mañana la atmósfera creó dos enemigos donde hasta entonces reinaba la diplomacia. Nicolás casi que pudo sentir en la boca del animal, además de un vaho maldito, la fonética de una frase que hasta ahí era sólo de palabras escritas. Saltando de la pantalla al aire en la habitación, la frase decía: No le digás que me escribiste porque no lo va a entender. Y si lo entiende es un tarado.
Cuando Laura llegó, lo encontró a Nicolás sentado como un duque en la silla del gato. Qué hacés ahí, le preguntó, y el falso gato dijo: “Desde que te fuiste que estoy buscando a Sansón”. A Laura le temblaron las piernas. Lo primero, vino a su mente la desesperación y los tres días de llanto cuando su amiga Marcela, que entonces vivía con ella, volvió borracha de una fiesta y sin querer dejó que Sansón se escapara. Después se preguntó si no habría sido ella misma la que, despelotada por tanto trámite para viajar a Francia, salía de casa temprano y dejaba al animal en el pasillo. Nicolás no dijo nada. Tampoco se inmutó cuando Laura, súbitamente optimista, volvió a contar la historia de aquellos tres días sin Sansón y del feliz regreso una noche, gracias a que un vecino llamaba al teléfono impreso en la cadenita.
Hay hombres que van a la guerra un día y para la eternidad son veteranos. Una hora antes de que Laura volviera, Nicolás ya estaba jugándose a todo o nada mientras repetía en su mente las palabras del mail: No le digás que me escribiste…. Poseído por una determinación inhabitual, a todo o nada le iba sacando la cadenita a Sansón mientras leía en el aire, como en un gran cartel de teatro céntrico, lo que podría ser el título de una película argentina mala: No le digás que querés verme, y menos: que como están las cosas yo me negué. Veía Nicolás, en el aire o en el interior de su cabeza, a una multitud saliendo de un teatro y señalándolo a él, burlándose de él, cuando decidió tirar la cadenita con el nombre “Sansón” y el número de teléfono al tacho de basura, bien a la vista en la bolsa de basura.
Vaciando el mate en el tacho Laura encontró la cadena; silencio. Al día siguiente lo habló con sus amigas, las mismas que tenían a Nicolás por un “buenudo”, y no lo echó. Lo echó semanas después, por otra cosa.
Y Sansón volvió a la lucha en las calles, o no del todo. Tuvo –y hasta hoy sigue teniendo– buena comida que distintas manos le dan. Fue así: Nicolás lo había llevado en taxi hasta la puerta de Agronomía, ni siquiera lo dejó adentro el miserable. Sansón pasó tres noches deambulando por el barrio de La Paternal y al final hizo su morada en una placita que el gobierno de la ciudad había reinaugurado en memoria de un guitarrista. Una de las canciones más populares de este músico que acababa de morir tenía una letra que, en un recurso muy común en el rock, ponía un verso estrambótico en medio del estribillo. Ese verso curioso y ganchero del estribillo decía: “Sandwiches de miga, vengan a mí”. Y tras las muerte del guitarrista se hizo un hábito que los fans dejaran sandwichitos de miga junto al monumento que recordaba a su héroe. Sansón y un par de amigos gatos, más dos o tres enemigos perros, se aseguraron así comida estable y de buena calidad al menos por el tiempo que dura entre la gente el recuerdo de una estrella de rock: quince, veinte años, toda la vida de un gato. Hoy, cualquiera que salga a caminar por esa plaza puede verlo, negro desde las patas hasta las orejas, tirado al pie de la estatua donde el famoso guitarrista quedó inmortalizado con su pancita de vino y la graciosa papada de los últimos años.