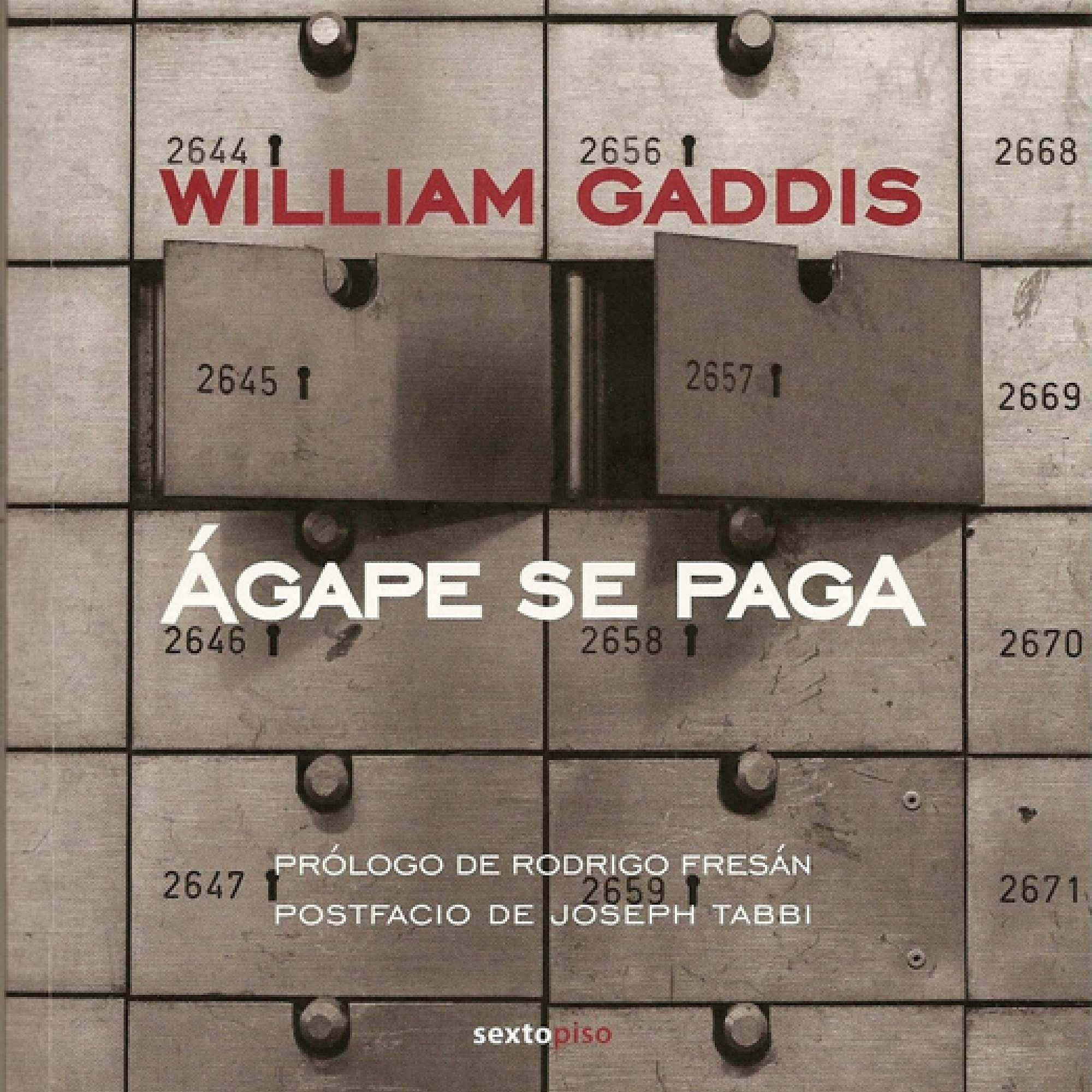La pierna de plomo

Viernes 18 de diciembre de 2015
Del poeta, letrista, periodista y escritor, autor de El gato escaldado y Carne al sol, uno de los relatos que componen la antología de 20 cuentos policiales argentinos, Fuera de la ley, con selección de Román Setton, que incluye también textos de Roberto Arlt, Conrado Nalé Roxlo y Alfonso Ferrari, entre otros.
Por Nicolás Olivari.
 El marido se lavó las manos tintas en sangre, sorprendiéndose del ruido que hacía el agua al caer en el hueco de la pileta. Luego se secó cuidadosamente como después de un trabajo y murmuró:
El marido se lavó las manos tintas en sangre, sorprendiéndose del ruido que hacía el agua al caer en el hueco de la pileta. Luego se secó cuidadosamente como después de un trabajo y murmuró:
–Hecho.
A su lado, tendida en el suelo, en la cómica posición de los asesinados por la espalda, estaba su mujer.
Se veía el fino ruedo de su ropa interior, con esa descarnada y confusa pornografía de los muertos que se derriban sobre sí mismos, sin llegar a componer sus ropas en el espasmo final.
El marido contempló la opulenta cabellera rubia de su mujer asesinada y su semblante tranquilo, desdibujado por la muerte con sólo aquella su dureza peculiar en un ángulo de la boca.
Levantó el cadáver, hasta dolerse del esfuerzo, y lo sentó en el sillón Morris que estaba frente a la chimenea. Luego comenzó a pasearse con intranquila nerviosidad. Encendió un cigarrillo y resopló ante una copa de alcohol, que se sirvió puro.
–Hecho –volvió a decir, esta vez en voz alta.
Y como decidido, atrajo una silla y se sentó frente a su mujer. Al poco rato desenvolvió este extraño monólogo.
–Catalina, no he tenido más remedio que matarte. Lo siento. Me consuela un poco saber que no te he hecho sufrir. Has muerto sonriendo de mi ocurrencia sobre el calefón del baño, mientras yo preparaba a tus espaldas el golpe que debía acabarte. Acabarte. ¿Sabes lo que significa enteramente esta palabra para mí? Acabarte es terminar la farsa, la angustia y el calvario a tu lado.
”Nunca te he amado. Y la mentira diaria, repetida para consolar tu romanticismo de mujer que no se resigna a ser esposa y quiere ser amante. Yo pensaba eso antes... cuando había una lista de sol en mi alma y me parecía que por la entreabierta ventana se colaba el crepúsculo aromado de todas las primaveras del mundo. Apenas seis meses o un año permaneció esta ilusión, parada ante la puerta del hogar. Después comencé a verte de mañana con los ojos hinchados de sueño, con tu ropa de dormir arrugada, con tus extraños bostezos y tu mirada estúpida. Y comencé a odiarte. Lo que más me dolía era no tener una queja seria, una queja fundada contra ti. Pero tu hogar, porque en el hogar yo era ya extraño como una mosca que se dispone a pasar el invierno en su tibieza, me era insoportable. Yo hubiera querido pagarte el hospedaje y mudarme. Irme a otro hotel, a otra pensión. Pero estaba atado a ti por un vínculo que a toda hora me recordaba tu sonrisa mansa y tu ausencia completa de espíritu de contradicción. Y no sabiendo ni quedarme ni irme, tuve que matarte...
”Es atroz Catalina, lo sé, es atroz, pero ¿qué otro remedio me quedaba? Si tú me oyes, tú, que nunca me contradeciste en nuestros cinco años de coyunda, seguramente que aprobarás también ahora mis palabras. Estoy seguro que apruebas, con ese tu cadencioso modo de asentir a todo, que te hacía adorable y miserable. Sí, que te hacía tan odiosa y tan perversa, a pesar de que eras tan buena y tan sufrida. ¿Por qué eras así? Yo intenté explicármelo muchas veces y muchas veces me detuve ante una sola solución: acabarte. Solamente así podíamos encontrar la verdad de nuestras vidas.
Estoy hablándote tan confiadamente como si tuviera ante mí mi pierna amputada. Porque yo te maté, como si me hubiera cortado una pierna. Una pesada pierna de plomo que no me dejaba andar. Y estoy contemplando el cadáver de mi pierna izquierda, de mi pobrecita pierna izquierda, que no servía para nada.”
El hombre ríe opacamente y se levanta. Comienza a caminar lentamente, luego se apresura y pasa y repasa delante del cadáver, ya frío, de su esposa. Enciende otro cigarrillo y bebe otra copa de alcohol. Se desata la corbata que le oprime, pero se arregla la desmelenada cabeza frente a un espejo.
–Debería escribir una confesión al juez, ¿pero para qué? ¿No es cierto, Catalina? ¿Quieres que cuente nuestras miserias y nuestra incomprensión?
”¿Para qué? Ya acabaste, ya acabaste... Ahora nada se me importa de tu santidad futura. Tú serás la infortunada víctima de un loco, de un desequilibrado y nada más. Tu madre te llorará y también tus hermanos y tus amigas. Y de mí se apartará mi socio y mis empleados... –Reflexivo–: ¿Suerte que no tenemos un hijo, eh?, suerte... ¿No te hubiera matado entonces? Pero te dije un día risueñamente, impensadamente: ‘Los hijos dan tanto trabajo’... Y tú lo creíste, no quisiste contradecirme y renunciaste... Fracasaste también en esto. Muy bien, ¿y ahora qué has ganado? –El hombre ríe opacamente otra vez pero la angustia hace girar circularmente sus ojos en sus órbitas con una indescifrable sensación de estupor y llanto. Retoma de pronto el hilo de su soliloquio y murmura–: Es cierto que tampoco querías a las sirvientas: las maltratabas tanto. ¿Y aquel perro? ¿Recuerdas aquel perro a quien mataste de hambre?... Eras original, Catalina, muy original. A mí me amabas, me consta, y no me contradecías y vivías pendiente de mis menores deseos, pero hacías sufrir a los extraños... Yo acaso te maté por los extraños, te acabé mejor dicho como a un órgano que no funciona bien. Mi pobrecita pierna izquierda amputada, eso eres tú, mi pierna cortada, la pierna que me dolía tanto... Yo sé que no puede haber en el mundo un crimen más estúpido, más insensato que el mío...
”¡Si siquiera hubieras tenido un amante! Pero eras la misma fidelidad... La fidelidad de la pierna izquierda que obedece siempre y marcha hasta donde uno quiere. No reaccionaste nunca ni para darme un puntapié. Y con toda mi imperfección, mi impostura y mi miseria me tomaste por Dios. Debía castigar en ti esa monstruosa herejía. ¿Acabarte como lo hice? ¿Qué otra cosa merecías, Catalina? ¡Ah!, sonríes, ¿es que por fin comprendes? ¡No! ¡No, tu perdón no! Nada ni nadie podrá perdonarme jamás. Ahora ya soy el sin perdón. Pero no el sin justificación. Y tú me has justificado con tu sangre, que derramé inocentemente, te lo juro, porque había de acabar de cualquier modo... eso es, acabar... acabar...”
El hombre se revuelve nerviosamente en su silla, se agita y se incorpora a medias.
–¡Ajá!, es necesario llamar a la policía... –De un salto se acerca al teléfono y se oye el rumor confuso de su confesión siniestra. La mujer, herida por un rayo oblicuo de luz lo mira lejanamente, con una mirada fría como la que se humedece en los ojos de los pescados. El hombre parece sentir el íncubo de esa mirada, porque se adelanta hasta el cadáver y lo increpa.
–Debería cerrarte piadosamente los ojos como sé que se debe hacer, pero entonces no me escucharías. Y yo debo confesarte por qué te he matado. Comprendes muy bien, Catalina, que si yo te maté te debo una explicación. ¿Si no te explicara a ti la razón de tu muerte, qué podría decir a la policía, al juez?
”A ellos les daré una excusa cualquiera o no hablaré. Total, sé que me enterraré vivo en una cárcel por muchos años. Pero ya no te tendré a mi lado, Catalina, ya no tendré tu sumisión y tu adoración, ya no tendré mi pierna de plomo, eh.”
El hombre ríe quedamente agarrando con ternura su pierna izquierda.
–Mi pobre pierna de plomo eres, Catalina, mi pobre pierna de plomo muerta.
”Porque sólo con tu presencia silenciosa y material, has pesado sobre los más bellos ideales de la tierra. He tenido tus besos, pero no tuve tu camaradería. Y he medido con los cabellos erizados de espanto el insondable abismo de nuestra incomprensión. Aquel agitarse en vano procurando un rayo de tu inteligencia.
Aquel huir de tu beso pesado, fastidioso, insidioso, equívoco para no encontrar nunca un camarada apretón de manos. Yo quisiera explicarte el suplicio infame de mi soledad a tu lado. Aquel derribo lento de todas mis noblezas ante la avalancha de tus palabras inútiles refiriéndome los amores de la cocinera. Aquel pensar en la belleza luminosa de la vida soñada y aquel caer sobre tus labios manchados con las pobres palabras que hablan mal del vecino. Aquel detenerme en el umbral de los labios cuando me abalanzaba a decirte algo grande y sereno, bañado de sol, barrido de viento de campos fragantes, cargado de cien mil luminosas estrellas del cielo, porque sabía que te encontraba fría a mi emoción, ausente a mi anhelo, como una estatua.
”Y todo esto y mucho más, Catalina... mucho más antes de acabarte, ¡mi pobre pierna de plomo! Y tú me querías como quiere un perro a su amo y yo te tuve que sacrificar serenamente, pensando tan sólo en no hacerte sufrir.
”¡Por eso elegí el instante en que estabas de espalda, riendo del misterioso insecto que yo te dije haber descubierto en el calefón del baño, y elegí la parte blanda entre los omóplatos, donde el cuchillo corría tan suavemente.”
El hombre ríe opacamente y su risa resuena como eco lúgubre en la penumbra de la estancia.
–Te tuve que matar, Catalina... Es atroz... Pero estoy casi sereno... Iré a la cárcel y ocultaré nuestro secreto... Nadie... nadie... sabrá nunca por qué te maté... Dirán que fue en un arrebato pasional... en un acceso de celos... en un... qué sé yo... Pero nadie sabrá la verdad... Nadie sabrá que tú, mujer, has sido y siempre serás la gran apagadora de todos los ideales...
”Nadie sabrá nunca que yo intercepté aquella carta... aquella carta –ríe–, aquella carta... ¡Ah! recuerdas... Te ríes tú también... Pero si era graciosísima... La linda carta copiada a ratos del secretario galante, a ratos de La novela semanal... La carta que enviabas anónimamente, claro está, al marido de la vecinita del departamento de al lado construyéndole un pasado infame... Hablabas de una culpa de la juventud... Ja... Ja... De un amor ardiente... Ja... Ja... Ja... Y le decías al marido de la rubia vecinita que ella le era infiel... Y tú gozabas ya esperando el crimen pasional...
”Pero yo te corté como a la pobre pierna de plomo que no me dejaba andar... Yo intercepté la carta... Y comprendí que eras la gran apagadora de todos los ideales... Y acabé con tu llama voraz, con tu marcha en las tinieblas y ahora puedo andar... solo... Puedo andar por fin... A la cárcel... pero andar solo... sin tu carne al flanco... sin ideales... sin la pierna de plomo... la maldita, la pesada, la pobrecita pierna de plomo...”
En un grito ronco de desmayo y salvación al mismo tiempo, el hombre endereza hacia la calle y se va. La luz cae sobre la muerta y un juego de sombras la hace sonreír.