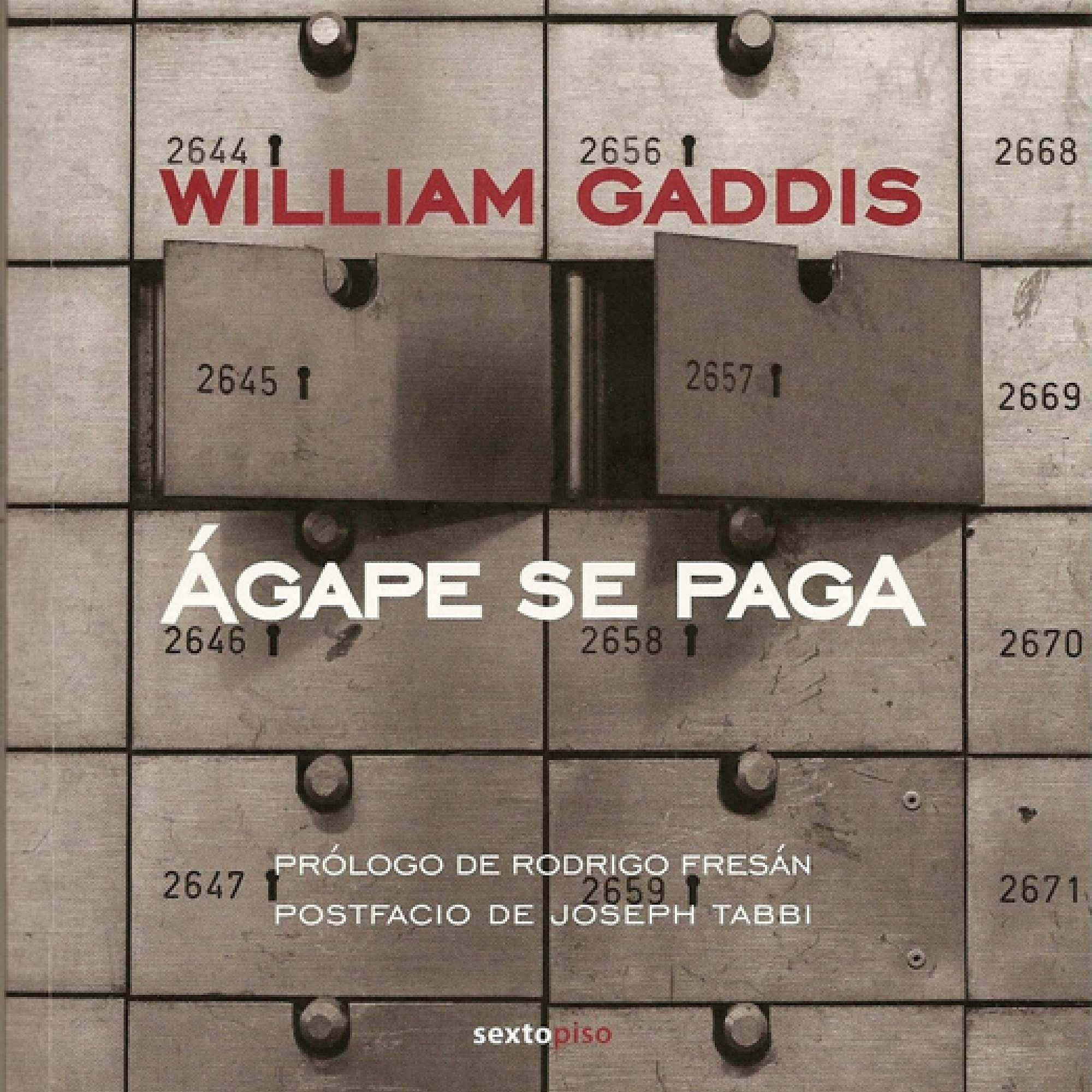Rashomon: el cuento maestro de Ryunosuke Akutagawa

Literatura japonesa
Viernes 07 de noviembre de 2014
Este cuento de Ryunosuke Akutagawa (1892-1927), clásico de la literatura japonesa, a través de la angustia de los protagonistas, da cuenta de la decadencia social y el abandono de las tradiciones. Tomado de la antología Cuentos breves para leer en el colectivo 1, con selección y prólogo de Maximiliano Tomas (Booket).
Cuento de Ryunosuke Akutagawa. Traducción de Luz Freire.
Ya casi era de noche y hacía mucho frío. El sirviente de un samurai esperaba, bajo el Rashomon, que dejara de llover.
No había nadie más bajo el portal. En la gruesa columna, cuya laca carmesí se descascaraba por todas partes, solamente se había posado un grillo. Puesto que el Rashomon estaba situado en la avenida Suyaku, era concebible que otras personas —gente común con sombreros de paja o nobles con finos gorros— se protegieran allí de la tormenta. Sin embargo, no había nadie alrededor, excepto el sirviente.
La ciudad había soportado, en los últimos años, una serie de fatalidades, terremotos, huracanes e incendios, y Kyoto había quedado desolada. Las crónicas de la época relataban que los pedazos rotos de imágenes y objetos budistas, una vez separadas las láminas de laca, plata y oro, se vendían en los caminos como leña. En esas circunstancias, era comprensible que nadie se ocupara de restaurar el Rashomon. Los zorros y otros animales salvajes construían sus guaridas entre sus restos; los ladrones y delincuentes encontraban refugio bajo el portal. Con el tiempo, se hizo costumbre utilizarlo como depósito de cadáveres. Después de la caída del sol, su aspecto era tan siniestro y espectral que nadie se animaba a andar por las cercanías.
No obstante, bandadas de cuervos llegaban a él desde lugares desconocidos. Durante el día, sobrevolaban en círculos la cúspide del portal. Cuando el cielo enrojecía, después de la caída del sol, se esparcían como semillas de sésamo sobre los cadáveres abandonados. Pero en ese momento no se veía ningún cuervo, quizá por lo avanzado de la hora. Por todas partes, en las escaleras de piedra a punto de derrumbarse, con la hierba brotando entre sus grietas, había manchas de excrementos blancos. El sirviente, vestido con un kimono azul viejo, estaba sentado en el séptimo escalón, el más alto, contemplando distraído la lluvia. Toda su atención se concentraba en un grano que irritaba su mejilla derecha.
Como ya dijimos, el sirviente esperaba que la lluvia cesara, pero no tenía idea de lo que haría después. Normalmente, por supuesto, habría regresado a casa de su amo, pero acababa de perder el trabajo. La antigua prosperidad de Kyoto había declinado rápidamente y, en consecuencia, su amo lo había despedido a pesar de los muchos años a su servicio. Así, atrapado por la lluvia, no sabía qué hacer o adónde ir. El mal tiempo acentuaba su ánimo deprimido y la tormenta continuaba con toda su furia. Perdido en pensamientos incoherentes y estériles, el sirviente se preguntaba, entre protestas contra tan funesto destino, cómo iba a sobrevivir a partir de ese día. Sin propósito fijo, seguía escuchando el sonido acompasado de la lluvia sobre la avenida Suyaku.
La lluvia cobraba cada vez más fuerza y envolvía el Rashomon con un ruido persistente que se oía a grandes distancias. Alzando la vista, el sirviente vio una nube densa y oscura posada en las salientes del techo del portal. Carecía de recursos, ya fueran honrados o ilegítimos, a causa de su penosa situación. Si optaba por el camino honesto, moriría de hambre en las calles, sin duda, o en las cloacas de Suyaku. Lo trasladarían al portal del Rashomon y lo arrojarían allí como a un perro. Si elegía el robo... Sus pensamientos, que giraban alrededor del mismo punto, llegaron al fin a la conclusión de que no le quedaba más remedio que dedicarse al crimen.
Pero miles de dudas lo asaltaron. Aunque estaba seguro de que no tenía otra posibilidad, no encontraba el valor suficiente para justificar su decisión. Estornudó con fuerza y se incorporó lentamente. El frío de la noche le hacía añorar el calor del brasero. El viento del atardecer ululaba a través de las paredes resquebrajadas del portal. Y ahora el grillo, que antes se había posado en la columna laqueada de color carmesí, había desaparecido.
Hundió la cabeza entre los hombros, mientras miraba para todos lados; se levantó las hombreras del gastado kimono azul que cubría su delgada ropa interior. Tomó la decisión de pasar la noche allí, en cuanto hallara un lugar resguardado del viento y la lluvia. Divisó una ancha escalera laqueada que parecía subir a la torre del portal. No iba a encontrar a nadie allí, excepto a los muertos, si es que había alguno. Entonces, cuidando que la espada no se desprendiera de su vaina, el sirviente puso el pie sobre el primer escalón.
Poco después, desde la mitad de la escalera, vio un movimiento en lo alto. Contuvo la respiración y, acurrucado como un gato en medio de la ancha escalinata, permaneció quieto y alerta. Una luz se filtraba entre los muros y caía sobre su mejilla, iluminando el grano rojo y purulento entre sus gruesas patillas. Había supuesto que solo encontraría cadáveres en la torre, pero al subir tres o cuatro escalones había advertido el fuego, alrededor del cual alguien se movía. Vio una luz mortecina, amarillenta y oscilante que por momentos daba a las telarañas del techo un brillo fantasmal. ¿Quién se atrevería a encender un fuego en el Rashomon... y durante una tormenta? Lo desconocido, lo maligno, lo aterrorizaron.
Silencioso como una lagartija se arrastró hasta el final de la empinada escalera. En cuclillas, estiró el cuello todo lo que pudo y tímidamente asomó la cabeza dentro de la torre.
Tal como afirmaban los rumores, encontró varios cuerpos desparramados al descuido por el piso. Como el reflejo de la luz era tenue, no alcanzó a distinguir cuántos eran. Solo pudo divisar cadáveres, algunos desnudos y otros con ropas. Los cuerpos de hombres y mujeres yacían con la boca abierta o los brazos extendidos, y daban menos señales de vida que muñecos de barro tirados al azar. Al verlos sumidos en aquel silencio eterno, el sirviente dudó que hubieran estado vivos alguna vez. Sus hombros, pechos y torsos resaltaban bajo la luz agonizante; otras partes de los cuerpos se desvanecían entre las sombras. Se tapó la nariz con la mano por el hedor de aquellos cadáveres descompuestos.
Pero un instante después dejó caer la mano, asombrado por lo que vio. Percibió una repulsiva silueta inclinada sobre un cuerpo. Parecía tratarse de una vieja macilenta, canosa, de aspecto austero. Con una antorcha de pino en la mano derecha, observaba el rostro de un cadáver de largos cabellos negros.
Sobrecogido y paralizado más por el horror que por la curiosidad, contuvo el aliento por un instante. Sintió que se le erizaban los pelos de todo el cuerpo. Mientras miraba aterrorizado, la vieja encajó la antorcha entre dos tablones del piso y comenzó a desprender uno a uno los largos cabellos de la muerta, tal como los monos despiojan a sus crías. El pelo se soltaba suavemente con el movimiento de sus manos.
A medida que caían los pelos, el temor del sirviente empezó a desvanecerse y en su lugar surgió un fuerte odio hacia la vieja. Lentamente, la sensación se fue transformando en algo más que odio, hasta convertirse en una profunda repugnancia hacia todo lo que representara el mal. Si en ese momento alguien le hubiera recordado sus dudas entre morir de hambre o convertirse en ladrón —cuestión que se había planteado poco antes—, no hubiese titubeado en preferir la muerte. Su aversión hacia la crueldad se encendió como la antorcha de pino que la vieja mujer había clavado en el piso.
No sabía por qué le arrancaba los cabellos a la muerta. En consecuencia, no podía juzgar su conducta como buena o mala. Pero a sus ojos, desprender el pelo de una muerta en el Rashomon durante una noche tormentosa era un crimen imperdonable. No tenía en cuenta, por supuesto, que momentos antes él mismo había pensado en convertirse en ladrón.
Concentró toda su fuerza en las piernas, salió de su escondite y, espada en mano, se plantó frente a la vieja. Esta se volvió, con temor en los ojos y, temblando, se incorporó de un salto. Por un instante permaneció quieta y luego se abalanzó hacia la escalera, pegando chillidos.
—¡Canalla! ¿Adónde vas? —gritó el sirviente, cerrándole el paso a la infeliz mujer que trataba de escapar. La vieja intentó zafarse con las uñas. Él la empujó lejos para impedirle que lo arañara... forcejearon, cayeron sobre los cadáveres y siguieron luchando allí. No había duda alguna sobre quién dominaría a quién. En un segundo, él la tomó por el brazo y se lo torció, obligándola a caer al suelo. Sus miembros eran pura piel y huesos, sin más carne que las patas de un pollo. No bien se desplomó en el piso, el sirviente desenvainó su espada y puso la hoja, reluciente como la plata, frente a su cara. La vieja guardó silencio. Temblaba espasmódicamente y tenía los ojos tan abiertos que parecían salirse de sus órbitas. Apenas respiraba entre estertores. La vida de la infeliz mujer estaba ahora en sus manos. Este pensamiento apaciguó su ira y le proporcionó un sentimiento de plácido orgullo y satisfacción. La miró, mientras le decía con voz calmada:
—Escúchame, no soy un oficial de la policía. Solo soy un viajero que pasaba casualmente por el portal. No te ataré ni te causaré problemas, pero tienes que decirme qué haces en la torre.
La vieja abrió aún más los ojos y se los clavó en el rostro con la mirada penetrante y rojiza de las aves de rapiña. Movió los labios, tan arrugados que se le fruncían en la nariz, como si estuviera masticando algo. La puntiaguda nuez de Adán le subía y bajaba por el cuello esquelético. Entonces, un sonido áspero y jadeante similar al graznido de un cuervo salió de su garganta:
—Yo saco el cabello... se lo sacaba... para hacer pelucas.
La respuesta desvaneció las incógnitas de aquel encuentro y lo decepcionó. De pronto, ella no era más que una mujer temblorosa a sus pies. Ya no era una arpía, sino una pobre desgraciada que hacía pelucas con el cabello de los muertos, para venderlas por migajas de comida. Lo embargó un frío desprecio. El miedo dejó su corazón, y regresó el odio que había sentido antes. Ella debió de percibir los sentimientos del sirviente. La vieja, apretando todavía el cabello que había tomado del cuerpo, murmuró con su voz quebrada y chillona:
—Seguramente, hacer pelucas con el cabello de los muertos puede parecerte algo muy siniestro, pero éstos no merecen un mejor destino. Esa mujer, a quien le estaba arrancando el hermoso cabello negro, acostumbraba vender trozos de víbora disecada en la barraca de los guardianes, diciéndoles que era pescado seco. Si no hubiera muerto por la peste, seguiría vendiéndolo ahora mismo. A los guardias les gustaba y se lo compraban: solían decir que ese pescado era muy sabroso. No puede decirse que lo que ella hacía estuviera mal, porque de lo contrario se hubiera muerto de hambre. No tenía elección. Si ella supiera lo que estoy haciendo para sobrevivir, probablemente lo comprendería.
El sirviente envainó su espada y apoyó la mano izquierda sobre la empuñadura. La escuchaba meditativamente, mientras su mano derecha se entretenía con el grano purulento de la mejilla. Cierto coraje iba naciendo en su corazón; el valor que le había faltado antes cuando estuvo sentado bajo el portal. Una extraña fuerza lo llevaba en dirección opuesta a la que había sentido cuando sorprendió a la vieja. Ya no dudaba entre morir de hambre o convertirse en ladrón. La idea de morir de hambre estaba tan distante de sus pensamientos que su mente ni siquiera la consideraba.
—¿Estás segura? —le dijo en tono burlón en cuanto ella terminó de hablar. Apartó su mano derecha del grano y se inclinó sobre la mujer, tomándola por el cuello. Bruscamente, agregó—: Entonces está bien si te robo. Moriría de hambre si no lo hiciera.
Le arrancó la ropa y la pateó con rudeza entre los cadáveres, mientras ella intentaba luchar y sujetarlo de la pierna. En cinco pasos el sirviente se encontró en la boca de la escalinata. Llevaba bajo el brazo el vestido amarillo que le había arrebatado a la mujer. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció escaleras abajo en el abismo de la noche. El estrépito de sus pasos mientras descendía resonaron en el hueco de la torre sepulcral; luego, el silencio.
Poco después la vieja empujó los cadáveres y se levantó. Gimoteando y gruñendo, se arrastró hasta la escalera iluminada por la escasa luz que aún conservaba la antorcha. Con el cabello gris cayéndole sobre la cara, se asomó, intentando divisar el último escalón.
Más allá, solo había oscuridad... insondable y desconocida.