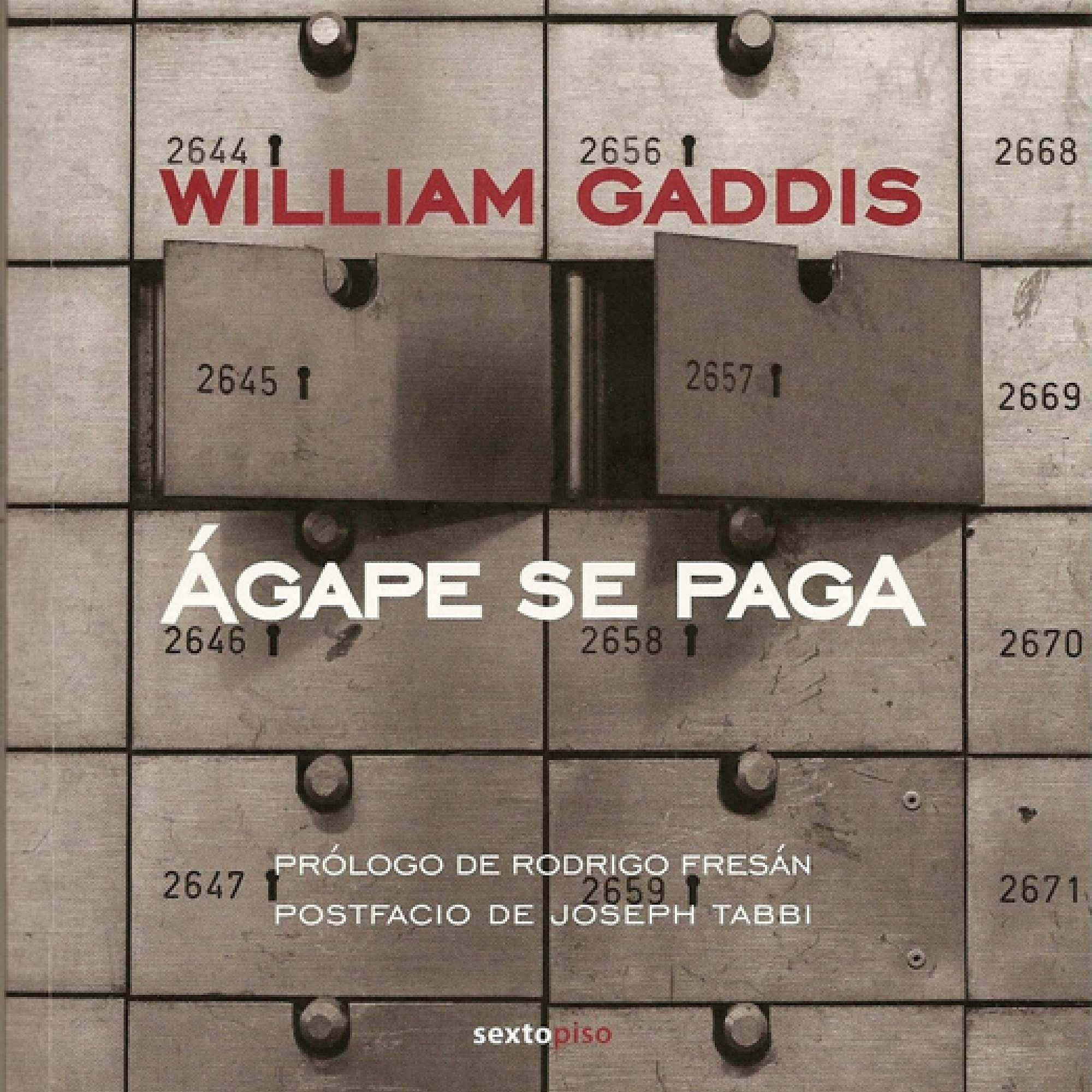Los perseguidores

liliana colanzi escribió este texto junto a ariana harwicz y daniela tarazona
Viernes 06 de febrero de 2015
Un cuento de persecución, amor y locura escrito a seis manos por un lujo de power trío: Ariana Harwicz (Argentina), Liliana Colanzi (Bolivia) y Daniela Tarazona (México). Especialmente compuesto para el blog de Eterna Cadencia
Cómo se escribió el cuento
Por Valeria Tentoni
Este es el primero de una serie de relatos a seis manos por tríos de escritores y escritoras que aceptaron formar parte del experimento. La cosa funciona así: pensamos una combinación siguiendo un criterio, diríase, más bien intuitivo --a partir de la obra que ya tienen publicada-- y los invitamos a formar parte del asunto. Como Dolmancé, proponemos encastres de deseo (en la palabra), teniendo por premisa la reunión de voces de diferentes países de habla hispana, para posibilitar un intercambio creativo entre personas que viven en lugares distintos. Son tres partes de una misma historia y los turnos se sortean (no conocemos nada más justo que aquello que el ser humano no puede tocar: la suerte). La manera en que cada quien inicie, continúe o termine el relato es libre, pero debe funcionar como engranaje de una máquina colectiva --aunque más no sea para cambiar las funciones de esa máquina, y hasta para detenerla. Para comenzar, elegimos a tres chicas superpoderosas. Hay más equipos trabajando en este momento, historias rebotando en los satélites desde Chile, Uruguay, Bolivia, Argentina, Perú, México y más.
*
1
Por Ariana Harwicz
El avenir no está en ninguna parte. El rencor de Éluard frente a la muerte de Nusch el 28 noviembre de 1946. El preciso momento en que, sentado frente a una laguna helada, suena el teléfono. Mueve la mano. Se escucha: hemorragia cerebral. Y corta. Y la consciencia. Acá llegó el día en que ocurrió. La tierra se cierra, el tiempo se sale. La laguna y los patos delante como una hecatombe. Una ruina cada vez más grande. Acá pasa, está pasando: los aldeanos corren y el cráter se los tragó. Julio, agosto y septiembre y la primera tarde de verano como fechas de alarma. Días de correría. Horror en continuado. Un auto patinando por una pendiente lenta. Como millones imaginan hacer un hijo y después otro, elegir sus nombres programados en una vida que no les incumbe. Pero continúan calmos. Manejando por una ruta estrellada con niños que no son suyos. Llamándolos por nombres que no les dicen nada.
No quiero ser cruel con ella. Solamente restablecer la justicia. Yo fui el que le fabriqué una casa hecha de un oso que maté. Y me metí adentro para verla. No te preocupes que tengo todo lo necesario para sobrevivir, le grité desde dentro de la piel del animal. La bruta se alimentaba conmigo. Y por la noche mientras ella dormía yo hacía ruidos, bramidos, una sacudida que entraba y salía por el hielo que crecía en el forraje y en mis órganos. Nos reíamos con señas por la ventana, ella me tiraba comida, y a veces entrábamos en pánico al ver la desviación del cerebro humano. Así nos enamoramos como la boca de la boa te rompe los tejidos para que cedas.
Pero al comienzo del calor en medio de frutos rojos y de anochecidas, ella desertó. Que se la lleve el ciclón. Que pague ella también la ruina. Irme y dejar de verla, cruzar la frontera de un campo enemigo. Cruzar la trinchera a nado como una masa de sangre, y después meterme en los subsuelos a sudar, a beber, a desternillarme de la risa de los otros. De los de zapatos mal confeccionados en las fábricas. De los bailes sensuales y las caras abombadas de los hombres que trabajan sin luz ni dientes.
Ahora voy detrás del auto que va a su casa. Me gusta seguir las líneas de asfalto como un detective pago por el gobierno, a riesgo de un accidente, volverme un recluso, un potencial condenado a la silla eléctrica en un estado con pena capital. Concentrarme en el humo que tira su auto como neblina sucia. Ahora sigo la baba de mi sucesor. Voy a alcanzarlo a ver qué le hace, qué aspecto tiene su amor. Cómo es que le mete mano. Gira en la curva cerrada. Giro en la curva cerrada. Ninguno de los dos cae al vacío. La luna sigue empotrada allá. Pero qué importa.
Se va hacia adentro, cierra la puerta en un último intento de evitar seguir siendo acuchillada. No sé en brazos de quién está, pero tiene contornos dobles. Escucho músicas nauseabundas. Se mueve siendo dos. Dejar mi sexo afuera, dejarlo congelarse afuera para que vea lo que soy. De rodillas le grito con mi último suspiro. Convertite en vicuña. Convertite en cisne. Convertite en un hueso tirado a la entrada de un parque. Para que te pueda roer.
Ahí baja él. Freno también en la cuneta. Apagamos las luces los dos al mismo tiempo y el aire nos asombra. Nos descarrila. No sé si está a mi lado o ya corrió varias leguas campo abierto, los brazos arriba de un invicto. Los dos autos pegados y los dos hombres agarrados al mismo líquido. Camina largo sobre el pantano hacia su casa. Abre las piernas para saltar como en un ballet. La ventana de ella nos enfoca. Entonces tomo coraje y voy en línea recta sin ser tragado y lo alcanzo.
2
Por Liliana Colanzi
Cada tanto voy al corral abandonado a mirar la jaula. No porque crea que él es capaz de huir —no podría ir a ningún lado en estas condiciones— sino para registrar el avance de la droga. Ha dejado de hablar y ahora sus ojos están fijos, completamente abiertos, cegados por una contemplación que lo aterroriza. De sus labios azules cuelga un rastro de vómito. También se ha cagado, lo sé por el olor que se instala en el corral a pesar del viento que se cuela entre los vidrios rotos. Afuera sigue nevando, los copos absorben los ruidos del bosque y yo pienso que este es el silencio que deben haber sentido los primeros habitantes del planeta. Aparto la bufanda de mis labios y le hablo. Él no reacciona, las pupilas tan ensanchadas que sus ojos parecen completamente negros.
Lidia me espera en la cabaña, nerviosa, dando vueltas alrededor del fuego. Quiere que abramos la jaula y regresemos al pueblo antes de que la tormenta arrecie. No ha querido venir a verlo pero me manda a examinarlo y después me pide que le describa cada uno de sus síntomas. ¿Qué dice?, quiere saber, mirándome con las mejillas encendidas por la proximidad con el fuego. ¿Ya vomitó? ¿Así que ríe? Tanta inquietud me hace dudar de su determinación, y por momentos llego a pensar que va a echarse para atrás y a pedirme que lo llevemos al pueblo y que lo abandonemos en la puerta del hospital. Yo, en cambio, estoy increíblemente sereno.
Me pongo en cuclillas a observarlo a la altura de sus ojos y recuerdo la última persecución. Era medianoche, el frío escarchaba los cristales y Lidia y yo salíamos borrachos de una partida de pool en el bar del Eunuco en la que Lidia había metido cuatro bolas consecutivas. No nos animábamos a admitirlo, pero estábamos aliviados porque hacía ya unos días que él había renunciado a llamarla por teléfono para gritarle insultos, a mandarle ofrendas desquiciadas –un pájaro muerto, poemas de amor escritos con mierda--, a presentarse en la puerta de la casa con su sonrisa boba y el mismo abrigo sucio que Lidia le había regalado cuando se conocieron. Temíamos decirlo en voz alta, pero en el fondo creíamos que nuestras vidas adquirían, finalmente, una semblanza de normalidad. Esa noche no nos dimos cuenta de que él nos venía siguiendo hasta que nos cerró el paso de golpe en una curva. Chirriaron los frenos. Es él, dijo Lidia entre incrédula y furiosa, y lo vimos bajar del auto, en calzoncillos y camisa manga larga, iluminado por la luna. Había algo salvaje en él, una energía primitiva y destructora que lo consumía por dentro. Lidia y yo nos miramos y entendimos que teníamos que correr. Y entonces empezó la segunda persecución, la carrera a ciegas en el bosque de eucaliptos, sus jadeos y súplicas a nuestras espaldas. ¿En qué nos habíamos convertido Lidia y yo? ¿En qué nos habíamos convertido los tres?
Después, en el juicio, su abogado dijo a manera de defensa que llevaba semanas sin tomar su medicación. Pasó una temporada en un psiquiátrico, pero sabíamos que nos volveríamos a encontrar. Las señales del reencuentro estaban en el aire, en los graznidos de los patos sobre el lago congelado, en el viento que traía los aullidos de los perros. Por eso su llamada nos encontró como si nunca hubiéramos hecho otra cosa que esperarlo. Lidia le dijo que ya no estábamos juntos, que lo había perdonado y que sí, ella también quería verlo.
Ella misma cosechó las hojas para la infusión y las mezcló con otras que suavizaban su sabor. Conocemos bien el bosque y todo lo que crece alrededor del lago. Él no sospechó nada, tan ansioso estaba por retomar lo que la estadía en el psiquiátrico había puesto en pausa. Detrás de la puerta escuché las promesas que le hizo a Lidia: versiones de las mismas propuestas delirantes que le habían sonado divertidas cuando se conocieron y que ahora detestaba. En ningún momento ella perdió la compostura. Le siguió la corriente hasta que él empezó a confundirla con un pájaro, y entonces supimos que la infusión había comenzado a hacer efecto. Cuando entré a la sala lo encontré sentado en el sillón de flores amarillas, temblando y lagrimeando mientras señalaba el fuego con tanto estupor que tuve envidia de lo que él estaba viendo. Ni siquiera se resistió cuando lo llevé al corral y lo encerré en una de las jaulas oxidadas.
Lidia dice que de esos viajes no se regresa, o que al menos no se regresa intacto. El que bebe la infusión termina por olvidar quién es y crea una realidad a la altura de sus pesadillas, mientras su organismo va clausurando sus funciones. Es una manera lenta y dolorosa de morir, y los que sobreviven no recuerdan quiénes son y qué es lo que los rodea. Él, por ejemplo, que me odió con tanta intensidad, ya no me reconoce. Me mira con sus ojos inmensos y asustados, pero debo ser distinto para él: ¿un dragón? ¿Una piedra? ¿Un ácaro? Abro la puerta de la jaula. Ahora por fin estamos a mano, le digo. Y por primera vez lo llamo por su nombre.
3
Por Daniela Tarazona
Salió de la jaula arrastrándose por el piso, culebreaba, jadeaba, se le escurrían de la boca hilos de saliva: huellas de su trayecto, manchas más oscuras en el suelo; las rodillas restregadas y penitentes, la piel herida contra el cemento. Los ojos resbalándose del rostro me miraban preguntándome si iba a detenerlo.
En aquel instante llegó Lidia. Con su voz chillona me llamó.
Su cuerpo era aún más hermoso tras el encierro. Yo veía brillar la piel de los bíceps magníficos, detenía la mirada en sus ingles, perdía los ojos.
Lidia entró al cuarto y lo vio allí, desvalido y húmedo, andaba a gatas.
No se acercó a revisarle las marcas de las cadenas, como lo había hecho la última vez. Estaba deslumbrada y quieta en medio de la habitación porque el cuerpo desnudo de él era, en efecto, más bello que nunca antes. La carencia de comida que sufrió durante una semana lo condujo hacia un estado de perfección. Las costillas dibujaban su rastro en la piel suavizada por las cremas que Lidia le untaba durante las mañanas, antes de irse a trabajar. Los masajes que le propinaba habían desdibujado su culpabilidad tras el envenenamiento. Yo no me sentía culpable. Siempre había deseado cautivar un cuerpo y encerrarlo para permitirle la libertad sólo a veces.
Su lengua resbalaba entre mis nalgas. Ella jadeaba debajo mío. Recuerdo haberme sentido hinchado por el calor, por mis labios hundidos en el sexo de Lidia, y aquel roce ardiente de mi piel contra sus cuerpos, antes, cuando estuvieron enlazados, y en el instante precedente en que él veía a Lidia sentada, invitándolo a bajar; entonces yo me tocaba, lo hacía con ambas manos. Lidia no gemía con él, pero su mandíbula estaba llena de rabia, parecía decidida a arrancarnos pedazos de carne. —Sí, a los dos.
Cuando terminamos, Lidia se puso de pie, fue a la cocina y trajo un recipiente con el té. Yo no sabía que era aún más potente que el anterior. Ella me dijo que acabaríamos cuando él lo bebiera. Era peculiar la mirada de él, la mínima pregunta que se guardaba. Todavía razonaba, me imagino, acerca de algo.
Lo metimos dentro de la piel del oso por la tarde. Lo arrastramos con trabajo, a través del jardín y bordeamos la cabaña por un costado hasta llegar a la camioneta de Lidia que estaba al frente.
No meditamos sobre el sitio donde lo dejaríamos. De hecho, en el trayecto al bosque no hablamos. Lidia iba tarareando una copla, eso sí lo recuerdo. Yo miraba la manera común en que las nubes del otoño, en aquella región, se teñían de anaranjado. Él iba, yo supongo, perdiéndose en un sueño hondo. Más lejos cada vez de sí. La piel era una buena casa.
Cerca de las siete de la noche, Lidia giró el volante de la camioneta y salimos de la carretera principal para internarnos en un sendero poblado de vegetación. Bajamos una cuesta y llegamos a un río.
Lo sacamos con gran esfuerzo de la camioneta y lo dejamos a la vera del río con el hocico sumido en el vientre. El cuerpo enroscado abrigándose de un frío perpetuo.
a
a
Sobre las autoras
Ariana Harwicz. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1977. Estudió filosofía, guión cinematográfico y dramaturgia. Viajó a Francia a estudiar Literatura Comparada en La Sorbona, y actualmente reside en ese país. Publicó las novelas Matate, amor (Lengua de Trapo, 2012) y La débil mental (Mardulce, 2014) y el ensayo Tan intertextual que te desmayás junto a Sol Pérez (Ediciones contrabando, 2014).
Liliana Colanzi. Nació en Santa Cruz, Bolivia, en 1981. Estudió comunicación en la UPSA, realizó una maestría en Cambridge y actualmente está doctorándose en literatura comparada en Cornell, Nueva York, donde reside. Trabajó como periodista y ha publicado los libros Vacaciones permanentes (Tropo editores, 2012) y La ola (Montacerdos, 2014).
Daniela Tarazona. Nació en Ciudad de México en 1975. Estudió Literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana, y realizó estudios de postgrado en la Universidad de Salamanca, España. Se ha desempeñado como docente, editora y colaboradora en distintas revistas. Publicó las novelas El animal sobre la piedra (México, Almadía, 2008; Argentina, Entropía, 2011) y El beso de la liebre (Alfaguara, 2012).