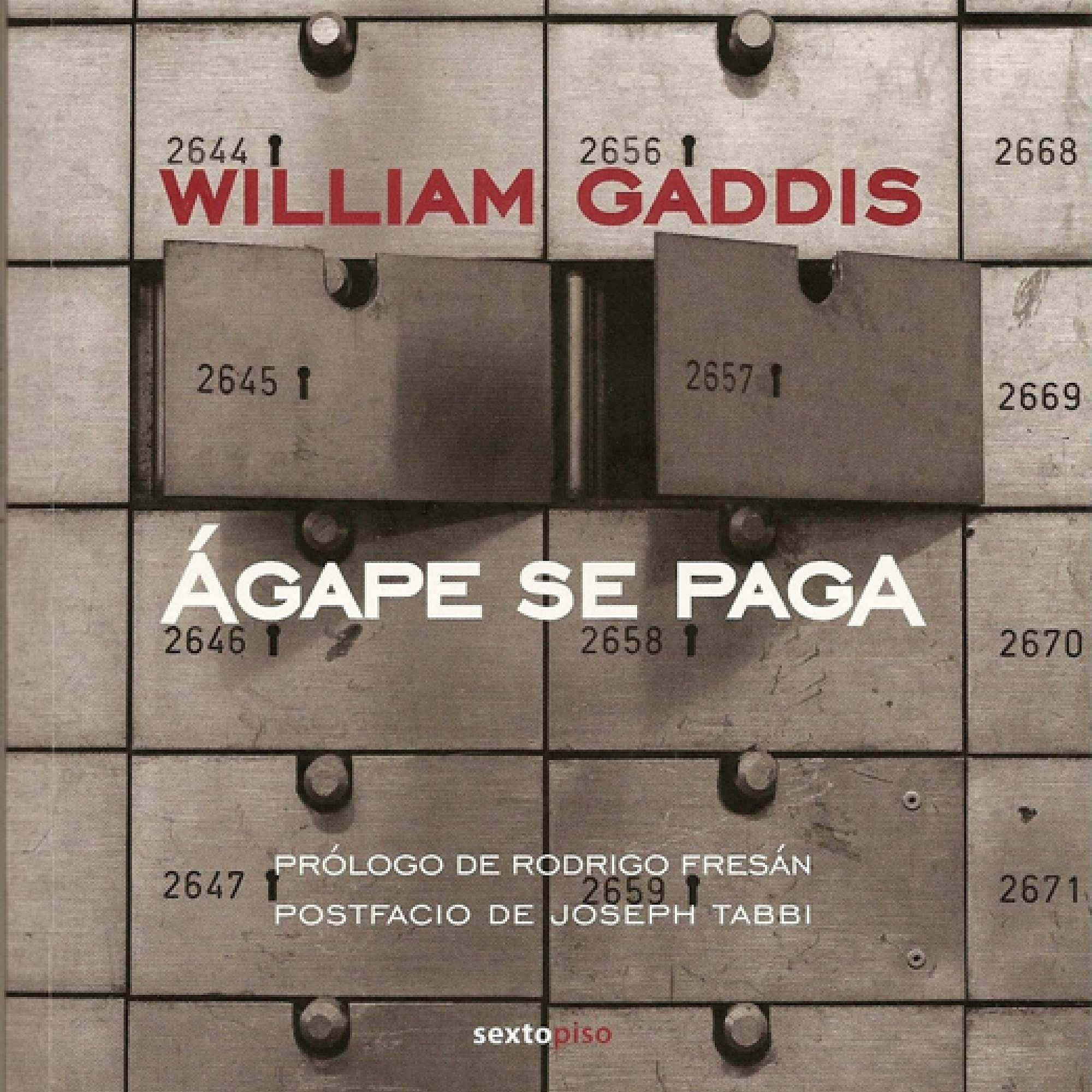Flipper

Viernes 27 de marzo de 2015
"Flipper", el relato producido por el segundo trío de escritores del Ménage à trois. Natalia Mardero arrancó desde Uruguay, Leonardo Novak ató el nudo en Argentina y Yosa Vidal le dio un desenlace en Chile: una historia a seis manos sobre la intimidad en un pueblo costero.
1
Por Natalia Mardero
Mi padre estacionó la camioneta sobre el pasto. Apagó el motor y este se quedó haciendo “tic-tic-tic” mientras se enfriaba. La Subaru se parecía a una Combi pero no lo era. A mí me gustaba imaginar que era la camioneta de Scooby-Doo, y que nuestro perro sin raza que iba atrás era Scooby y que yo era Wilma y mi hermano Shaggy.
Bajamos las valijas, las bolsas de supermercado, la pelota y las bicicletas. Mi madre abrió la puerta de hierro y vidrio de nuestra casita de afuera y comenzó el periplo que yo detestaba. El olor a humedad, los bichos bolita debajo de la cama, las arañas que habían conquistado la leña de la estufa y los rincones de la ducha, el azucarero lleno de hormigas y el café instantáneo hongueado. Había que abrir las ventanas para ventilar, sacar los colchones al sol, abrir los placares, barrer, poner los almohadones de rayas blancas y amarillas en la hamaca. Antes de quedar libres teníamos que colaborar en todas estas tareas, y a mí me costaba sentirme cómoda en la casa esas primeras horas en que olía feo y nos recibía con desgano y ofendida, como un gato que se ha dejado solo por mucho tiempo.
Afuera olía a pinos y a césped recién cortado y yo ya quería irme. Mientras mi padre inflaba la bicicleta fui hasta el baño, donde mi madre limpiaba vigorosamente el inodoro. El olor a hipoclorito me tumbó. Me apoyé en el marco de la puerta y esperé una sentencia.
—¿Necesitás el baño?
—No.
—¿Sacaste tu ropa de la valija? ¿La pusiste en el placard?
—Sí.
—¿Y los zapatos?
—También. ¿Puedo ir a ver si está Paula?
—Sí, andá.
La bici con manubrio chopper ya me estaba quedando chica. Era evidente que durante el invierno había pegado un estirón importante. Tomé una curva cerrada en la esquina de la calle de tierra y me paré en los pedales para ganar velocidad en la principal. Con el aire en la cara y la habilidad intacta para domar la bicicleta me sentí grande y poderosa. Tenía además veinte días por delante. Veinte días completos en que el mundo se reducía a rodar por las dunas, jugar a las maquinitas en el almacén, recorrer el balneario en bicicleta y prepararme para la fiesta de disfraces del parador.
Paula estaba acostada en una reposera en el porche del viejo chalet. Tenía una revista de la Pequeña Lulú tapándole la cara. La saludé pero ni se movió. La madre salió de adentro de la casa con cara larga. Miró a su hija y frunció la boca.
—Paula, levantate.
Paula no se movía. Tenía las piernas bronceadas y secas, con algunas líneas blancas que podían ser producto de rascarse una roncha o por haber pasado entre los matorrales espinosos de la playa.
—Por favor, Paula. Basta de teatro. Está tu amiga esperándote —insistió, como si Paula no supiera que yo estaba ahí. Veía subir y bajar el vientre de mi amiga con una respiración agitada, pero se esmeraba por mantenerse rígida.
Me acerqué y levanté una punta de la revista. La mejilla de Paula estaba surcada por lágrimas. Solté el papel con premura, sorprendida, como cuando descubría un insecto debajo de los diarios de la mesita del televisor. Nunca antes había visto a Paula llorar. La madre suspiró y se dio media vuelta.
—Aguantala vos. Hoy está insufrible.
Me senté en otra reposera a esperar.
2
Por Leonardo Novak
Otra vez están sentadas en el porche. Así, desde hace una semana. Las cabezas asoman por encima de las reposeras, a una altura prácticamente idéntica, y si no fuera por el color distinto de sus cabellos desde acá adentro podría jurar que son una única persona duplicada. Las maderas del porche crujen cada tanto, de acuerdo al movimiento de los cuerpos o bien hinchándose con la humedad. Ese ruido, el llamador de ángeles, la hora gris de la tardecita nublada, los pinos combados sobre el chalet de enfrente y dos o tres construcciones sin terminar, por cuyos agujeros se puede ver el bosquecito del otro lado, le dan a la calle de tierra el aspecto no de un lugar sino de una estación. Por los seis años que llevamos viviendo aquí, y aunque me pase todo el día encerrada pelando y cortando frutas para el restorán cerca de la rotonda, en tardes así me es imposible no imaginar el afuera: las dunas desgranándose, los arbustos raleados sacudiéndose con el viento y el frío repentino, la arena mezclada en la tierra del pueblo, las agitaciones de las puertas o el salitre estampado en los vidrios. Es curioso, pero el encierro en este lugar viene acompañado de una conciencia global de las cosas de afuera que, agitándose, vienen a manifestarse de una manera difusa en nuestras cabezas.
Para los que llegan ocasionalmente, supongo, si el mal clima no es prolongado, la sudestada debe ser algo así como una muestra pequeña y pintoresca de la playa durante sus horas no visitables, como si dijera una muestra del tiempo en que la playa no existe o es irreal. Esa irrealidad, para los que vivimos acá, es de alguna manera nuestra intimidad. Una intimidad de espacios abiertos y ventosos, ligeramente hostil, que nos obliga a trabajar nuestra cordialidad de una forma desmedida, tanto que los visitantes se retiran más agradecidos por las bondades de los vecinos que por las del paisaje.
Cuando llegó Camila pensé que la actitud de Paula cambiaría, que, como otros años, volvería la energía interminable, las maquinitas del almacén, la voluntad de reunir a todos los chicos recién llegados en el porche, la lucha por las revistas y su pedido constante de ir a dormir a casa de su amiga. Pero no fue así. De hecho, mantiene el mismo comportamiento hermético que, sin ser agresivo, ni siquiera triste, le imprime ese aire meramente lejano desde hace unos meses y en el cual Camila parece haber encontrado los síntomas de una madurez a imitar. La transformación en Paula ha sido tan drástica y abarcadora que tengo la impresión de que, en realidad, fue así todos estos años desde la mudanza, como si esa imagen de imperturbabilidad se prolongara hacia adelante, pero también hacia atrás, hacia el tiempo pasado entre nosotras. A esa idea le corresponde una semblanza física y ahora pienso que Paula se ha mantenido siempre del mismo tamaño, sin crecer ni achicarse. Solo la llegada de Camila me devolvió el movimiento, por así decirlo, de las cosas, aunque es un movimiento ausente, producido en otro lugar y del que apenas puedo ver su resultado. En las facciones, en los gestos, incluso en las medidas de los disfraces que hemos estado cosiendo a la tarde, el crecimiento abrupto de Camila es también el de Paula y sin dudas el mío. Estos días me han asaltado ráfagas de visión: de pronto en el tamaño ridículo de Camila sobre su bicicleta veo un cataclismo, un cambio brutal de algo en lo que he estado ausente, pero no como quien ha estado en otra parte sino como quien, demasiado atenta a cualquier trivialidad (los trapos, el pasto, el foco nuevo en la esquina) se hubiera perdido en sus elucubraciones y hubiese salido ilesa aunque en un sitio novedoso y extraño. Entonces cuando las veo subir las dunas con las bicicletas a cuestas, idénticas y a la vez dispares, para andar sobre la arena endurecida de la orilla del mar, el cambio imperceptible de Paula se me transforma en grotesco y, aunque sin saber por qué, siento tristeza o culpa o las dos cosas.
Ayer a la tarde vino Camila cuando Paula no estaba. Se sentó a esperarla y le di un vaso grande con agua y pedazos de hielo que zarandeaba para verlos girar. Me quedé con ella, sentada en la misma reposera donde ahora está mi hija, observando cómo Gladys, la mujer del chalet de enfrente y dueña del restorán, deshacía unos troncos con un hacha pequeña y vieja. Cada tanto se erguía y usaba la mano como visera para taparse el sol y mirar alternativamente hacia los costados, en una actitud que parecía de espera. También enfocaba hacia nosotros, pero en estos casos lo hacía sin ninguna expresión visible, porque se quedaba inmóvil, abstraída en algún pensamiento o, por el contrario, aturdida completamente. Era natural, a lo largo de todo el año, que nuestras miradas se cruzaran una y otra vez durante el día, ya sea porque nos dedicáramos a mirar por la ventana, ya sea porque nos encontráramos en el almacén o a la distancia en la playa; de modo que habíamos desarrollado, sin decirlo nunca, una confianza tal que nos permitía saludarnos sin ademanes, ahorrándonos las ceremonias que, de otra manera, hubieran llevado nuestra relación (no podría decir amistad) a un nivel bastante artificioso. Por eso, cuando Camila alzaba el brazo para saludarla, ella se mantenía inmutable y después de unos segundos volvía a dar golpecitos a la leña.
Camila me preguntó qué era lo que tenía Diego, el nieto de la mujer, en la cara. Le respondí que se llamaba labio leporino y le expliqué, a grandes rasgos, en qué consistía. La explicación pareció sumirla en unos pensamientos tumultuosos, difíciles de expresar, y se mantuvo callada. Después, de repente, me habló de la alergia de Paula en las piernas. Me preguntó si sabía por qué lloraba o por qué parecía que lloraba; dijo que la había encontrado más de una vez completamente cerrada sobre sí misma y con los ojos acuosos. Sin serlo, la pregunta me resultó un reproche, en especial porque nunca había notado que Paula llorara y en mi cabeza la traduje así: señora, ¿sabía que hay una roca en la que usted está parada y, más allá de su inmovilidad aparente, no deja de girar y sacudir a las personas, entre ellas su hija, que avanza y avanza en dirección a la niebla? No respondí y las dos nos fuimos quedando hipnotizadas por el ruido del hacha y los golpecitos del hielo, cada vez más pequeños, en las paredes del vaso. De lejos nos llegaban los martillazos en alguna chapa, remaches a último momento para vender o alquilar algo, lo que sea, durante el verano. También risas de chicos que, a causa del viento que no era fuerte pero sí cambiante, era imposible determinar dónde estaban, dándole a su alegría un tinte onírico o fantasmal. Entrecerré los párpados y, desde una nebulosa amarillenta por la luz y la tierra, observé cómo Gladys recibía de su nieto un tacho repleto de piñas que había juntado en el bosquecito y que le servirían para encender la estufa del restorán en un día frío (el de hoy, por ejemplo). Ella hacía gestos ampulosos con los brazos como indicando un lugar donde debía girar y luego señalaba el piso y agitaba un índice, negando. Cuando se metió en el chalet, Diego cruzó la calle de tierra y se paró frente al porche, sonriendo. En la mano derecha, solo agarrándolo con el pulgar y el mayor, hacía girar un celular cuadrado y sin botones. A pesar de ser un año más chico, Diego parece más grande que mi hija. No sé si algo en el pelo descuidado o su manera de moverse lo hacen a la vista de cualquiera un adolescente, cuando no un adulto. El tajo que le cruza desde el labio superior y le pliega apenas la nariz hacia abajo alimenta la curiosidad de una manera morbosa y, así, su historia, aumentada por las fantasías de los demás, crece y se acumula. Lo llamativo es que habla mucho y parece estar siempre de buen humor. Su semblante tiene algo de trágico y burlesco a la vez. La cicatriz, lejos de parecer una herida, lo dota de vitalidad. Partida en dos, esa zona de la boca duplica todos sus estados de ánimo.
Ante su presencia fingí estar dormida y lo vi llevarse un dedo de la mano izquierda justo a la altura de la boca, indicando silencio e invitando a Camila a sentarse en el pasto y ver la pantalla del celular. Cuando se alejaron entré en un estado anterior al sueño y comencé a divagar entre las tareas pendientes que tenía que cumplir. Delante de los párpados que tornaban de un amarillo fosforescente a un naranja oscuro se me fueron presentando imágenes, hipotéticas y recordadas, en todo caso mezcladas, anécdotas donde yo fantaseaba diálogos siempre a mi favor. Así, se me presentó la tarde siguiente, es decir, la de hoy, y me vi con Paula, Camila y Diego preparando los disfraces para la fiesta de la noche, haciendo y deshaciendo posibilidades, jugando con el fleco de pelos que Diego había pedido como bigote de un pirata y la vi a Paula pidiéndome algo que no recuerdo pero la alegraba; también me vi llevando los baldes con fruta cortada y las bolsas de pan al restorán, acomodando las cosas entre las ollas y las heladeras, oyendo a Gladys repartiendo órdenes, llevándome a un costado para preguntarme si esta vez iba a querer que el hombre que venía cada mes me trajera cosas también a mí y yo le decía que no, gracias, esta vez no; vi a ese hombre una mañana, en la pieza, dejando una pila de revistas infantiles y un frasquito de globulitos blancos sobre la cómoda; él me preguntaba si no había notado que la cama descendía apenas hacia el lado de la cabecera, produciendo un mareo leve pero que impedía cualquier descanso profundo, y yo no le respondía como venganza ante el descubrimiento de que no lo quería o de que el hábito no hace necesariamente al afecto; imaginé que, sin mover la cama ni nada, ahora ese costado del chalet estaría más elevado y él no habría tenido razón, que era lo único que me importaba demostrarle. Las maderas del porche crujieron y vi a Paula que se llevaba la bicicleta intentado hacer el menor ruido posible. Seguí fingiendo que dormía y los vi a los tres irse por la calle de tierra.
Sé que las dos están pensando en la fiesta de esta noche y sé que, de un momento a otro, veré aparecer la Subaru blanca y bajará el padre de Camila, también disfrazado, aunque de veraneante perdido, con una malla y sandalias, con un buzo de jogging, tal vez con un gorro piluso, secundado por el perro igualmente confundido y sobreexcitado. Y conversaré con él en el porche, me comentará los cambios en el lugar, se mostrará interesante y respetuoso, incluso es probable que, como tantas otras veces, me invite a almorzar mañana junto a su mujer, que bebamos vino blanco y nos riamos de cualquier cosa, sobre todo de aquellas de las que ya nos reímos el año pasado o el anterior, y sentiré mi risa salir sin esfuerzo, pero como si saliera no de mi garganta sino de afuera, de la botella o del mar.
Salgo al porche. Quiero mostrarles cariño o presencia. Las dos me sonríen de una forma parecida, automática. Me siento lejos, pero no me aflijo. Sentimos el cloqueo de una camioneta por la calle de tierra. Nos quedamos observando cómo pasa delante del chalet, dando saltos. En la caja va un adolescente parado, con los auriculares puestos, sosteniendo el flipper viejo y descolorido del almacén que ya nadie usa desde hace mucho tiempo.
3
Yosa Vidal
Anoche, en la fiesta del parador, un chico me preguntó si era de acá. Seguía sin sacarse una prótesis que se había puesto como pata de palo, seguro era una reliquia, el recuerdo que le quedaría a una familia de un abuelito muerto, era grotesco pero me gustaba, parecía valiente. Seguramente se le ocurrió el disfraz porque la pierna estaba en la casa que arrendaban o quizás alguien se la prestó. Aquí pasaron piratas, hay muchas historias y también historias de mutilados, sobre todo los trabajadores del ferrocarril que se quedaban dormidos en la línea, se vinieron acá porque ya no pudieron trabajar, los piratas y los mutilados, era un lugar tranquilo para esconderse y nadie cobraba por la tierra. Le pregunté si había pensado primero en disfrazarse de pirata o si la pierna le había dado la idea. Se la miró un momento, luego se tocó el parche como pensando de veras que es un disfraz. Me dicen Galo y me estiró la mano, yo se la estiré de vuelta y le dije Diego.
Mi abuela Gladys vive acá. Yo no, vengo en el verano y la ayudo en lo que puedo. Cuando me vio con el disfraz se tuvo que comer las ganas de retarme porque tenía el labio tapado y decirme porqué te tapás. Me di cuenta de eso, pero no lo dijo, dijo que ella no iría a la fiesta. Cuando vengo le ayudo a buscar astillas o troncos caídos que cada vez son menos, al final del verano llego con puras piñas, se necesitan tres o cuatro para encender el fuego, prende muy rápido así, a veces alcanzo a recoger un saco. Antes de irme de vuelta donde mamá vamos juntos a tumbar un par de árboles maduros para que al otro año esté seco y lo trocemos juntos, eso me gusta, calcular la dirección en la que caerá, ella siempre lo sabe. Al principio parecía un castigo cuando me mandaban el verano con ella, un castigo para ella y para mí. Me decía que había nacido bestia y me trataba como adulto, como a un perro adulto, a los gritos y a los mandatos. Mi mamá dice que Gladys nació para dar órdenes. Ahora está más cariñosa conmigo, quizás porque le ayudo un poco. Ahora le sirvo de algo en el restorán, en la casa y dice que también le hago compañía. Soy la muestra de que tiene a alguien más que a ella misma. Yo la obligo a que me abrace, le hago unos masajes en la espalda para que se desencorve y se ablande un poco, no es tan vieja, tendrá sesenta y cinco años, pero es dura y se cuida poco.
Atrás de la casa está el bosque, casi puro pino. Da rabia a veces porque no sorprende, es difícil perderse en él aunque el olor es rico y me gusta el ruido de las agujas al quebrarse cuando uno camina sobre ellas, el suelo blando, acolchonado, y la seguridad de que pocas cosas crecen, sentarse sin el miedo de que aparezca un bicho, a veces una gaviota arriba pero nada más.
Vivi, la mamá de Paula, había hecho jugo de frutas y unos pancitos que olían deliciosos para que pasáramos la tarde viendo de qué nos íbamos a disfrazar. Se ve que hacía un esfuerzo por estar un rato con su hija, entonces nos tenía a los tres sentados en la cocina mientras jugábamos con los celulares cuando comenzó sin pensar a amarrar lanas para hacer bigotes. Estaría pensando en mí entonces me detuve a ver sus piel, sus manos que juntaban la lana y la iba cortando, era muy delicada. Quise tocarla desde que la conocí. Cuando vio que la observaba le dio pudor, lo vi en su expresión y se excusó probándoselos ella. Si me di cuenta de que son para mí, me van a quedar perfectos, le dije, entonces se los quité de las manos y me los probé. Ella se sonrojó y me dijo que me quedaban muy bien. En eso se le ocurrió lo de disfrazarse de una persona disfrazada, un espía de película, lentes gruesos, un terno y un diario para esconder la cara. Me pareció genial, así podría espiar con permiso y esconderme si me daba vergüenza el bigote que me tapaba el labio.
Le pedimos al papá de Camila que trajera la corbata y la camisa cuando vinieran a buscarnos, sabíamos que andaba con una porque la usó para la fiesta de año nuevo y el diario lo sacamos de la ruma que Vivi guardaba junto a la leñera. Vivi les enseñaba a la chicas a hacer pompones mientras yo armaba los lentes y en eso estaban cuando se les ocurrió de qué disfrazarse. Se peinaron sus pelos lisos y largos, el de Paula más negro que el de Camila, aunque las dos eran morenas, Vivi las desenredó y luego les hizo dos trenzas intercalando las cintas de colores. Al final de cada trenza colgaron los pompones que habían hecho, se pusieron sombreros, faldas negras y largas, y colgaron con un pañuelo unas muñecas que Paula ya no usaba: dos mamitas bolivianas, mamitas ricas las bauticé yo.
Esa noche el oleaje estaba bravo de verdad, los salpicones de mar hacían que algunos maquillajes se chorrearan: papá pitufo tiñó de azul el disfraz de novia y el que menos duró fue el de momia hecho con papel higiénico. El ruido del mar se quería comer el sonido del estéreo pero nadie se asustó, siguió la fiesta después de todo el esfuerzo, y entonces les dije a las chicas que nos aprovecháramos del desorden, que yo sacaba fácil una cerveza o un vino, lo que ellas quisieran, y lo fuéramos a tomar al camino. Lo dije porque unos días antes fumamos en las dunas, quizás se animaban con más y para mi sorpresa las dos quisieron cerveza, entonces yo me entusiasmé y aproveché de invitarlo a Galo.
La gente aquí le echa la culpa a la sudestada de todo, que aleja a los turistas, que el carácter de la gente, que te pone más violento, que el alcoholismo. Aunque los perros están acostumbrados a que el viento les llene el hocico de arena -se van a los tubos cuando viene tormenta- esta vez fue distinto: cuando comenzó el viento se juntaron muchos afuera del parador y al salir medio escondidos nos tiraban la cola al cuerpo para que se la cuidáramos. Galo hacía como que no tenía miedo y también agarró unas latas que escondió en su pierna buena y ahora caminaba mal, definitivamente. Estuvimos un rato sentados en la vereda, lejos del poste de la luz, sintiendo cómo la música venía con las ráfagas de viento hasta que Paula de un momento a otro se puso rara y epezó a llorar. Galo, con esfuerzo, logró tocarle los pompones de las trenzas, como un acto de consuelo. Decía qué te pasa y ella con la cabeza escondida entre las rodillas, tapándosela con los brazos, sollozaba fuerte, se escuchaban sus gemidos ahogados en el hueco entre las piernas, contame Paula, yo te puedo ayudar le decía Galo y Camila respondía dejala, ella necesita su tiempo.
El papá de Camila quiso acercarse de improviso pero nos alertaron los ladridos de los perros, entonces tiramos las latas rápido a la acequia. El viejo venía un poco borracho, quizás tenía la costumbre de tomar sin que se le notara, venía de romano y abajo su tenida deportiva de todos los días. Nos preguntó qué estábamos haciendo, que nos buscaban hace rato para irnos y que nos llevaba a todos en la máquina del misterio, incluido al pirata si lo necesitaba. Se dio cuenta de que a Paula le pasaba algo pero no dijo nada, ni sospechó lo de la cerveza, nos trató como niños nada más y nos invitó a echar una carrera hasta el parador.
Vivi estaba subiendo algunas cosas a la combi cuando llegamos, cargaba un parlante mientras conversaba con unos chicos en la entrada. Le cambió la cara cuando vio a Paula amurrada, todo el esfuerzo al tacho de la basura, dónde estabas le preguntó, después me miró y yo subí los hombros, qué le iba a decir, no tenía idea de qué le pasaba. Paula le preguntó si se podía ir a lo de Camila y ella le dijo que sí sin pensarlo. El camino era corto pero el padre de Camila insistió en llevarnos a todos, estaba cada vez más pesado el viento y no se quedaría tranquilo si sabía que alguien iba caminando. El ruido del motor fue ganando espacio, ya nadie hablaba. Las chicas se apoyaron una contra la otra y se fueron quedando dormidas. Yo miraba a Vivi que se sacaba la mugre de las uñas con las mismas uñas, tenía la cabeza perdida en alguna parte. Cuando llegamos a mi casa nos despedimos, le di gracias al papá de Camila por llevarnos y Vivi le dio un beso a Paula y le dijo algo al oído. Yo prometí a las chicas llamarlas para saber qué iban a hacer al otro día. Ofrecí a Vivi ayudarla con las cosas hasta su casa y ella aceptó. Luego de acomodar todo adentró, nos sentamos en el porche y me ofreció un cigarrillo. Se sonrió, ¿te crees que no sé que andan fumando a escondidas? y entonces me saqué el bigote y tomé uno de la cajetilla. Juntos vimos cómo mi abuela se asomó por la ventana para cerciorarse de que yo estaba ahí, luego apagó la luz y se fue a acostar. Gladys sabía que yo estaría en frente y yo sabía que ella se asomaría. No me importó, no me dio miedo. Apagamos los cigarros que con la ayuda del viento se habían consumido rápido. Nos quedamos sin hablar pero ya no había silencio, había un viento tibio, el crujir de los árboles por moverse amarrados, el silbido de boca redonda, arrastrado por callejones y atrás el mar chocando fuerte contra la orilla. Miré a Vivi para despedirme, ya no sabía qué más hacer. Ella me miró y se sonrió. Con todo su olor se acercó lento y me besó suave la mejilla, luego la nariz y después mi boca. El olor a fruta estaba también en la piel y en su pelo. Fue buena idea la de Paula.
*
Leonardo Novak nació en la provincia de Buenos Aires, en 1983. Se graduó como Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Es docente, guionista y redactor free lance en diarios y revistas. Publicó el libro de cuentos Monjas chinas (Alción Editora, 2012), por el que recibió una Mención Especial en los Premios Nacionales, Producción 2010-2013.
Natalia Mardero nació en Montevideo en 1975. Escritora y redactora creativa, se graduó como Licenciada en Comunicación Social. Publicó los libros Posmonauta (Editorial Latina, 2001; Irrupciones, 2010, Premio Municipal de Narrativa en 1998 y Premio Revelación en la Feria del Libro de Montevideo en 2001), Guía para un Universo (Editorial Cauce, 2004), con ilustraciones de Eduardo Barreto, Gato en el ropero y otros haikus (Irrupciones, 2012) y Cordón Soho (2014). En 2006 recibió el premio Fundación BankBoston de jóvenes escritores.
Yosa Vidal nació en Santiago de Chile en 1981. Es Licenciada en Literatura por la Universidad de Chile y máster en Arts por la Universidad de Oregon. Ha publicado poemas y cuentos en diversas antologías, entre ellas los libros objeto de la editorial Ergo Sum (2004-2014), en Colección Géneros en la Ediciones Contrabajo de la Universidad de Chile (2009) y Voces menos 30 (2011). Es autora del libro de cuentos infantiles Érase otra vez (2011) y de la novela El Tarambana (Tajamar 2013).
*
Acá, "Los perseguidores", el relato producido a seis manos por Ariana Harwicz, Daniela Tarazona y Liliana Colanzi.