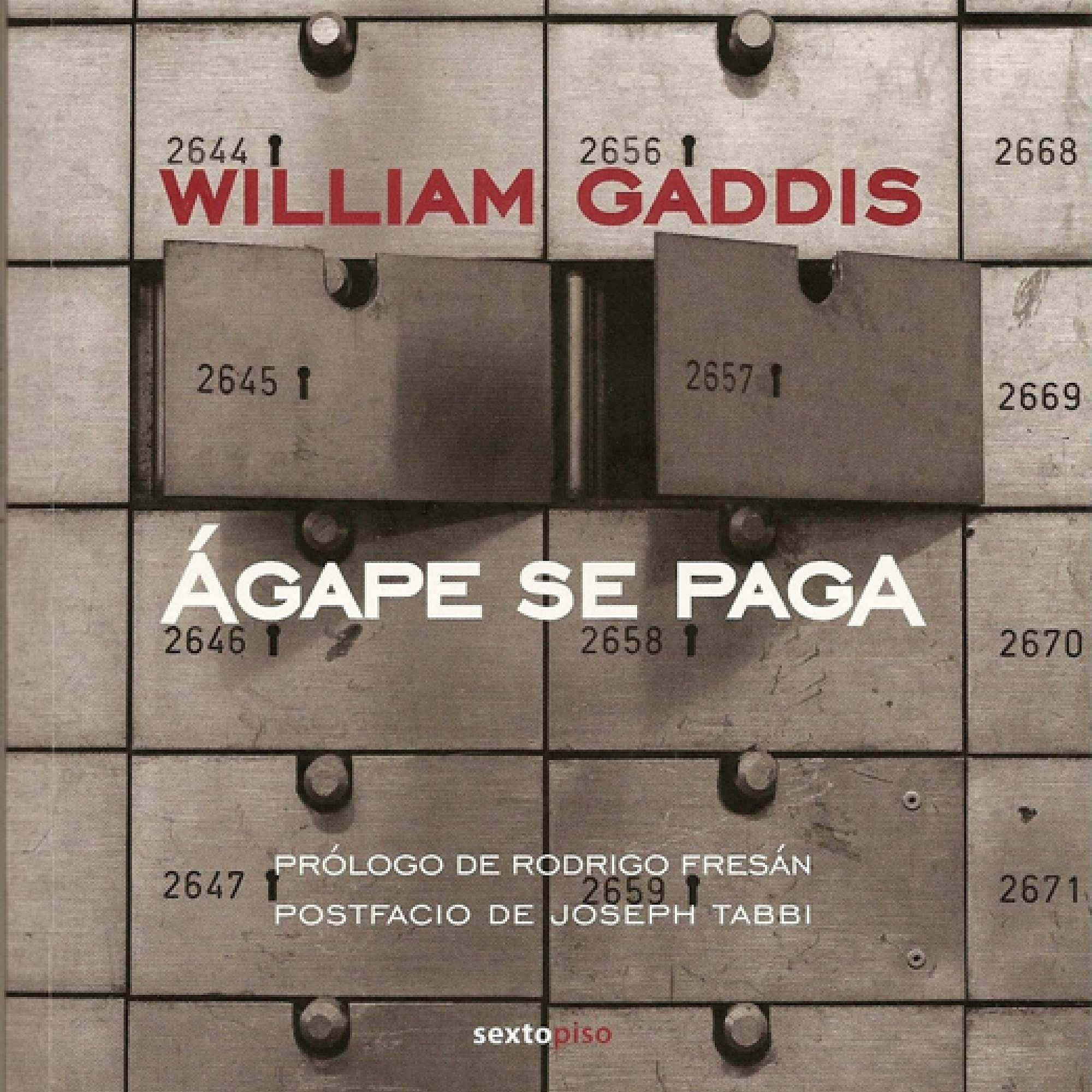El ojo

Un cuento de Alice Munro
Viernes 15 de mayo de 2015
Un cuento de la canadiense Premio Nobel de Literatura tomado de Todo queda en casa, la recopilación de sus mejores cuentos editada por Lumen.
Por Alice Munro.
Cuando tenía cinco años, mis padres de repente tuvieron un hijo varón, que según mi madre era lo que yo siempre había querido. De dónde sacó esa idea, no lo sé. Insistía en adornarla con detalles, todos ficticios pero difíciles de rebatir.
Un año más tarde apareció una hijita, y se volvió a armar un alboroto, aunque más contenido que el anterior.
Hasta que nació el primer bebé, yo nunca había tenido conciencia de sentir algo distinto de lo que mi madre decía que sentía. Y hasta ese momento mi madre había colmado la casa entera, con sus pasos, su voz, su olor polvoriento y aun así amenazador invadiendo todas las habitaciones, incluso cuando ella no estaba.
¿Por qué amenazador? No me inspiraba miedo. No era que mi madre me impusiera realmente lo que tenía que sentir. Era una autoridad sin necesidad de cuestionar nada. No solo con el hermanito, sino también en el caso de los cereales Red River, que eran sanos y debían gustarme. O en cómo interpretar la imagen que colgaba al pie de mi cama, donde se veía a un sufrido Jesús dejando que los niños se acercaran a él. Ser sufrido significaba algo distinto en aquellos tiempos, pero no era en eso en lo que nos concentrábamos. Mi madre señalaba a la niñita medio escondida en un rincón porque quería acercarse a Jesús pero era muy tímida. Esa era yo, decía mi madre, y me convencí de que sí, a pesar de que no lo habría imaginado si no me lo hubiera dicho y de que en el fondo no quería serlo.
Algo que me ponía triste de verdad era imaginar a la gigantesca Alicia en el País de las Maravillas atrapada en la madriguera, pero me reía, porque veía a mi madre de lo más contenta.
Sin embargo, con la llegada de mi hermano y el sinfín de triquiñuelas con las que quiso convencerme de que era una especie de regalo para mí, empecé a aceptar hasta qué punto las ideas que mi madre hacía de mí podían distar de las mías.
Supongo que todo me estaba preparando para cuando Sadie empezó a trabajar en nuestra casa. Mi madre se había replegado en el territorio al que la acotaban los bebés. Al no tenerla tan encima pude detenerme a pensar lo que era verdad y lo que no. Aunque desde luego me cuidé mucho de hablarlo con nadie.
Curiosamente, aunque en mi casa no se le diera mucha importancia al asunto, Sadie era toda una celebridad. En el pueblo había una emisora de radio donde Sadie tocaba la guitarra y cantaba la cortina musical, que ella misma había compuesto.
«Hola, hola, hola a todos...»
Y que media hora después era un «Adiós, adiós, adiós a todos». En el medio cantaba pedidos de los oyentes y temas que elegía ella. La gente más sofisticada del pueblo tendía a bromear sobre sus canciones y sobre la emisora que, según se decía, era la más pequeña de Canadá. Esa gente escuchaba una radio de Toronto en la que ponían canciones populares de la época —«Three little fishes and a momma fishy too...»— y retransmitían las terribles noticias de la guerra en la voz atronadora de Jim Hunter. Los granjeros, en cambio, preferían la emisora local y canciones como las que cantaba Sadie. Tenía una voz fuerte y triste y cantaba acerca de la soledad y el dolor.
Leanin’ on the old top rail, in a big corral. Lookin’ down the twilight trail For my long lost pal...
Hacía unos ciento cincuenta años que los colonos habían deforestado las tierras y levantado la mayoría de las granjas de nuestra región, así que era raro que desde una granja no hubiera otra a la vista, apenas a unos campos de distancia. Y sin embargo a los granjeros les gustaban las canciones que hablaban de vaqueros solitarios, del reclamo y la decepción de lugares lejanos, los amargos crímenes que empujaban a los criminales a morir con el nombre de sus madres, o el de Dios, en los labios.
A pesar de que Sadie cantara con hondura y a pleno pulmón sobre esas cosas, en mi casa trabajaba rebosante de energía y confianza, hablando de buena gana, sobre todo de sí misma. Normalmente no había nadie con quien hablar más que yo. Las tareas de Sadie y las de mi madre las mantenían casi siempre apartadas, y en cierto modo tampoco creo que hubieran disfrutado mucho hablando juntas. Ya he mencionado que mi madre era una mujer seria, que antes de darme lecciones a mí daba clases en un colegio. Quizá le habría gustado poder ayudar a Sadie, enseñarle a pulir el habla, pero Sadie no daba muestras de querer ayuda de nadie ni de hablar de un modo distinto al que había hablado siempre.
Después del almuerzo, que era la comida de mediodía, Sadie y yo nos quedábamos solas en la cocina. Mi madre se recostaba un rato, y con suerte los bebés también dormían una siesta. Al levantarse se cambiaba de vestido, como si esperara una tarde apacible, aunque desde luego habría más pañales que cambiar y también aquella escena de mal gusto que yo procuraba no ver, cuando el más pequeño mamaba de un pecho.
Mi padre también dormía la siesta, apenas quince minutos en el porche tapándose la cara con el Saturday Evening Post, antes de volver al granero.
Sadie calentaba agua en la cocina y yo la ayudaba a lavar los platos, con las cortinas bajas para mantener el fresco. Cuando terminábamos fregaba el suelo, y yo lo secaba con un método que me había inventado: patinar dando vueltas y más vueltas sobre unos trapos viejos. Luego descolgábamos las pegajosas tiras amarillas de atrapar moscas que se ponían después del desayuno y ya estaban llenas de moscas negras muertas o que zumbaban agonizantes, y colgábamos tiras nuevas que para la hora de la cena volverían a llenarse de nuevos cadáveres. Y entretanto Sadie me hablaba de su vida.
Entonces no me resultaba fácil juzgar la edad de la gente. Para mí había niños o adultos, y a ella la consideraba una adulta. Puede que tuviera dieciséis años, puede que dieciocho o veinte. Fuera cual fuera su edad, más de una vez me aseguró que no tenía ningún apuro en casarse.
Todos los fines de semana iba a bailar, pero iba sola. Sola y a lo suyo, decía.
Me hablaba de las salas de baile. Había una en el pueblo, en la calle principal, donde en invierno instalaban la pista de curling.
Pagabas diez centavos por baile y entonces subías a bailar a una plataforma donde la gente se ponía en grupo a mirar embobada, aunque eso a ella no le importaba. Sadie prefería pagarse sus diez centavos, no deber nada a nadie, pero a veces algún tipo se adelantaba. Le preguntaba si quería bailar y ella lo primero que le preguntaba sin rodeos era, ¿sabes? ¿Sabes bailar? Él la miraría extrañado y contestaría, sí, como diciendo, ¿a qué crees que vine, si no? Y normalmente por bailar entendía ir arrastrando los pies por la pista mientras la agarraba con unas manos sudorosas como dos enormes pedazos de carne. A veces ella se soltaba sin más y lo dejaba plantado en la pista para seguir bailando sola, que era lo que le gustaba. Terminaba el baile que se había pagado y si el cobrador quería hacerle pagar por dos, cuando ella era solo una, lo ponía en su lugar. Que se rieran todos de que bailara sola, si querían.
La otra sala de baile estaba en las afueras del pueblo, en la carretera. Allí se pagaba en la puerta, y no por un baile, sino por la noche entera. El lugar se llamaba Royal-T. Allí Sadie también se pagaba la entrada. Solía haber mejores bailarines, pero siempre procuraba hacerse una idea de cómo se las arreglaban antes de dejar que la llevaran a la pista. Normalmente eran chicos del pueblo, mientras que en el otro lugar eran del campo. Los chicos del pueblo movían mejor los pies, aunque no siempre eran los pies lo que tenías que vigilarles, sino dónde te ponían las manos. A veces tenía que cantarles las cuarenta y decirles lo que les haría si no paraban inmediatamente. Les dejaba claro que ella iba allí a bailar y que para eso había pagado su entrada. Además, sabía dónde darles un buen pellizco. Con eso los enderezaba. A veces eran buenos bailarines y se divertía. Cuando tocaban el último baile, Sadie daba media vuelta y se iba a casa.
Ella no era como otras, decía. Ella no iba a dejarse atrapar.
Atrapar. Cuando decía eso, yo veía caer una gran red de alambre con las que unas criaturas malvadas te envolvían hasta asfixiarte para que no pudieras salir nunca. Sadie debió verme la cara de susto, porque dijo que no había que tener miedo.
«No hay nada en este mundo que deba darte miedo, solo hay que saber cuidarse.»
—Sadie y tú hablan mucho —dijo mi madre.
Supe que se avecinaba algo y que debía ir con cautela, aunque no sabía de qué se trataba.
—Te cae bien, ¿verdad? Dije que sí. —Claro, cómo no. A mí también me cae bien. Confié en que la cosa no fuera más allá, y por un momento pensé que se quedaba ahí. Entonces siguió hablando. —Ahora, con los niños, no tenemos mucho tiempo para nosotras. No nos dejan parar demasiado, ¿eh? Pero los queremos igual, ¿no es cierto?
Rápidamente contesté que sí.
—¿De verdad? —dijo ella. No iba a parar hasta que dijera que de verdad, así que lo dije.
Mi madre vivía con una gran desazón. ¿Extrañaba tener amigas distinguidas? ¿Mujeres que jugaran al bridge, casadas con hombres que fueran a trabajar en traje y chaleco? No exactamente, aunque eso estaba descartado de todos modos. ¿Quería que yo volviera a ser como antes, que no me importara quedarme quieta mientras me hacía los bucles, y le recitara de memoria los textos de catequesis? Mi madre ya no tenía tiempo para esas cosas. Y dentro de mí empezaba a germinar una semilla traicionera, sin que ella supiera por qué, ni yo tampoco. En catequesis no había hecho amistad con nadie del pueblo; en cambio, adoraba a Sadie. Oí que mi madre se lo comentaba a mi padre. «Adora a Sadie.»
Mi padre dijo que Sadie era una bendición del cielo. ¿A qué se refería? Sonaba jovial. A lo mejor significaba que no pensaba ponerse de parte de nadie.
«Ojalá tuviéramos veredas como es debido —dijo mi madre—. Si tuviéramos veredas como es debido, la niña podría aprender a patinar sobre ruedas y hacer amigas.»
Por más que deseara unos patines de ruedas, en ese momento supe, sin preguntarme por qué, que jamás iba a reconocerlo.
Mi madre dijo algo de que mejoraría cuando empezara el colegio. Que a mí me iría mejor, o que algo con Sadie iría mejor. No quise oírlo.
Sadie me estaba enseñando algunas de sus canciones, y yo sabía que no era muy buena cantando. Esperé que no fuera eso lo que tuviera que mejorar, o de lo contrario terminarse. Por nada del mundo quería que se terminara.
Mi padre no tenía mucho que decir. Era mi madre la que se ocupaba de mí, salvo cuando más adelante me volví contestadora de verdad y había que castigarme. Mi padre estaba esperando a que mi hermano creciera y hacérselo suyo. Un chico no sería tan complicado.
Y en efecto mi hermano no dio problemas. Al hacerse mayor fue un chico excelente.
La escuela ya ha empezado. Empezó hace unas semanas, antes de que las hojas se pusieran rojas y amarillas. Ahora ya casi todas se han caído. No llevo el abrigo de la escuela sino el bueno, el que tiene puños y cuello de terciopelo oscuro. Mi madre se puso el abrigo que lleva a la iglesia y un turbante que le cubre casi todo el pelo.
Vamos a algún lugar. Mi madre maneja el coche. No lo hace a menudo y siempre tiene un porte majestuoso, aunque maneja con menos seguridad que mi padre. Al tomar cualquier curva toca la bocina.
«Bueno, ya llegamos», dice, a pesar de que tarda un rato en estacionar el coche. Noto que su voz trata de ser alentadora. Me toca la mano para ofrecerme la oportunidad de dársela, pero hago ver que no me doy cuenta y la aparta.
En la casa no hay entrada para los coches, ni siquiera una vereda. Se ve decente, pero bastante anodina. Mi madre levantó una mano enguantada para llamar, pero resulta que no es necesario. Nos abren la puerta. Mi madre empezó a decirme unas palabras de ánimo, algo así como «Será más rápido de lo que crees», que no alcanza a terminar. Me pareció detectar en su voz un dejo de severidad, aunque levemente reconfortante. Cuando la puerta se abre las palabras se apagan un poco, atenuadas como si hubiera agachado la cabeza.
De la casa salen varias personas, no es que hayan abierto la puerta por nosotras. Al irse, una de las mujeres se vuelve y habla por encima del hombro, sin asomo de amabilidad.
«Es esa para la que trabajaba, y la niña.» Entonces una mujer bastante arreglada se acerca a hablar con mi madre y la ayuda a quitarse el abrigo. Hecho esto, mi madre me quita el mío y le dice a la mujer que yo le tenía especial cariño a Sadie. Espera que no sea una molestia haberme traído.
«Ay, la pobrecita —dice la mujer, y mi madre me da un pequeño empujón para que salude—. Sadie adoraba a los niños —dijo la mujer—. Le encantaban.»
Advierto que hay otros dos niños en la casa. Chicos. Los conozco de la escuela, uno va a primero conmigo y el otro es más mayor. Se asoman de lo que probablemente sea la cocina. El más pequeño se ha metido una galleta entera en la boca y pone una cara muy cómica, mientras que el otro, el mayor, hace una mueca de asco. No al que engulle la galleta, sino a mí. Me odian, evidentemente. Los chicos o te ignoraban cuando te los encontrabas en algún lugar que no era la escuela (allí te ignoraban igual), o ponían caras de esas y te lanzaban insultos horribles. Cuando no tenía más remedio que acercarme a uno de ellos, me quedaba tiesa como un palo sin saber qué hacer. Si había adultos cerca era distinto, claro está. Aquellos chicos no dijeron nada, pero seguí allí plantada y compungida hasta que alguien los metió en la cocina de un tirón. Entonces reparé en la voz de mi madre, especialmente dulce y compasiva, más refinada incluso que la voz de la mujer con la que hablaba, y pensé que tal vez la mueca era por ella. A veces, cuando iba a buscarme a la escuela, los otros niños imitaban los gritos con que me llamaba. La mujer con la que hablaba y que parecía estar a cargo nos condujo hasta el salón. Sentados en un sofá, había un señor y una señora con cara de no entender muy bien dónde estaban. Mi madre se inclinó y les habló con profundo respeto. «Ella quería mucho a Sadie», oí que les comentaba, señalándome. Supe que me correspondía decir algo, pero antes de tener la oportunidad de hacerlo la mujer del sofá dejó escapar un gemido. No nos miraba a ninguna de las dos y gimió con tanto desgarro que parecía que un animal estuviera mordiéndola a dentelladas o royéndole las carnes. Dio unos manotazos al aire como para desembarazarse de lo que la atormentaba, pero fuera lo que fuera no se marchó. La señora miraba a mi madre como rogándole que hiciera algo.
El señor a su lado le dijo que se calmara.
—Fue un golpe duro para ella —dijo la mujer que nos guiaba—. No sabe lo que hace. —Se agachó un poco más y dijo—: Vamos, vamos. A ver si asusta a la niña.
—Asusta a la niña —repitió el hombre obedientemente.
En cuanto lo dijo, la mujer dejó de gemir y se palpó los brazos arañados sin comprender qué les había pasado.
—Pobre mujer —dijo mi madre.
—Y además era hija única —dijo la que nos guiaba, curtida en esas lides, antes de dirigirse a mí y añadir—: No te preocupes.
Estaba preocupada, pero no por los aullidos.
Sabía que Sadie estaba en alguna parte y no quería verla. Aunque mi madre no me había dicho que tendría que verla, tampoco me había dicho que no.
Sadie había muerto una noche al volver a casa andando desde la sala de baile Royal-T. Un coche la había atropellado justo en el pequeño tramo de grava que unía el estacionamiento del local con el principio de la vereda del pueblo. Seguramente quiso cruzar apurada, como hacía siempre, convencida de que los coches la verían o de que tenía el mismo derecho a pasar primero, y puede que el coche pegara un volantazo, o que ella no estuviera exactamente donde creía estar. La embistieron por detrás. El coche que la atropelló se había apartado para dejar pasar a otro, que quería girar por la primera calle que llevara al pueblo. Había corrido la bebida en el baile, aunque allí no sirvieran alcohol. Y al finalizar siempre había bocinazos y gritos y salidas encabritadas. Sadie, correteando en la oscuridad sin una linterna siquiera, seguramente se comportaba como si todo el mundo tuviera que apartarse de su camino.
«Mira que una chica sin novio yendo a los bailes a pie...», dijo la mujer, que seguía congraciándose con mi madre. Hablaba bastante bajo, y mi madre murmuró algo apesadumbrada.
Se lo estaba buscando, dijo la mujer en tono cómplice, aún más bajo.
En casa había oído comentarios que no alcancé a entender. Mi madre quería que se hiciera algo que quizá tuviera que ver con Sadie y el coche que la atropelló, pero mi padre le dijo que lo olvidara. No nos incumben las cosas del pueblo, dijo. Ni siquiera traté de averiguar de qué hablaban, porque intentaba no pensar en Sadie, menos aún en que estaba muerta. Cuando me di cuenta de que íbamos a la casa de Sadie deseé librarme de aquella obligación, pero no vi otra salida que comportarme como si me pareciera una afrenta.
Ahora, después de que la señora perdiera los estribos, me pareció que daríamos media vuelta y nos iríamos a casa. Así nunca tendría que reconocer la verdad: que me aterraba ver a un muerto.
Justo cuando empecé a tener esperanzas, oí que mi madre y la mujer con la que parecía conspirar hablaban de la peor de las posibilidades.
Ver a Sadie. Sí, decía mi madre. Desde luego tenemos que ver a Sadie.
A Sadie muerta.
Hasta ese momento casi no me había atrevido a apartar la vista del suelo más que para mirar a aquellos chicos apenas más altos que yo y a la pareja de ancianos del sofá, pero de pronto mi madre me llevaba en otra dirección.
Aunque el ataúd había estado en la habitación en todo momento, yo no me había dado cuenta. Por falta de experiencia, no sabía el aspecto que tenían esas cosas. El objeto al que nos acercábamos podría haber sido una repisa para poner flores, o un piano cerrado.
Quizá la gente que había alrededor disimulaba el verdadero tamaño, la forma y el fin del objeto, pero de pronto esa misma gente nos abría paso respetuosamente, y mi madre habló entonces con un hilo de voz.
«Vamos», me dijo. Su delicadeza me sonó odiosa, triunfal.
Se agachó para mirarme a la cara y tuve la certeza de que quería impedir que hiciera lo que se me acababa de ocurrir en ese momento: cerrar los ojos con todas mis fuerzas. Mi madre dejó de mirarme pero siguió agarrándome muy fuerte de la mano. Conseguí bajar los párpados en cuanto apartó la vista de mí, aunque sin cerrarlos del todo para no tropezarme o que alguien me empujara justo hacia donde no quería acercarme. Alcancé a ver borrosamente las flores rígidas y el brillo de la madera lustrada.
Entonces oí a mi madre sorbiéndose la nariz y sentí que me soltaba. Su bolso se abrió con un chasquido. Al ir a buscar algo, dejó de agarrarme la mano y quedé libre. Oí sus sollozos. Me había soltado para atender sus lágrimas y sus moqueos.
Miré directamente hacia el ataúd y vi a Sadie.
El accidente había dejado intactos el cuello y la cara, aunque no reparé en eso de inmediato. Al verla solo tuve la vaga impresión de que no era tan malo como había temido. Cerré los ojos enseguida, pero fui incapaz de no volver a mirar. Primero el pequeño almohadón amarillo debajo de su cuello, colocado de manera que también le tapaba la garganta y la barbilla y la única mejilla que alcanzaba a verle. El truco consistía en mirarla fugazmente, volver a fijar la vista en el almohadón, y luego mirar un poquito más algo que no diera miedo. Y al final era Sadie, toda ella, o al menos todo lo que se veía de ella desde el ángulo donde yo estaba.
Algo se movió. Lo vi, el párpado de mi lado se movió. No es que se abriera, ni que quedara entornado, ni nada de eso. Se levantó imperceptiblemente, como para que, si hubiera alguien dentro de ella, pudiera ver a través de las pestañas. Apenas lo justo para distinguir la claridad de la oscuridad de afuera.
No me sobresalté ni me asusté lo más mínimo. Esa imagen se fundió en ese mismo momento con todo lo que sabía de Sadie y también, en cierto modo, con la experiencia extraordinaria que se me ofrecía. Y no se me ocurrió llamar la atención de nadie ante lo que veía, porque no iba destinado a ellos: era exclusivamente para mí.
Mi madre me había vuelto a tomar de la mano y dijo que nos íbamos. Hubo un nuevo intercambio de saludos, pero en lo que me pareció un instante estábamos fuera.
«Bien hecho —dijo mi madre. Me apretó la mano y añadió—: Bueno, ahora ya está.» Tuvo que pararse a hablar con alguien más que iba hacia la casa, antes de que nos subiéramos al coche y emprendiéramos el regreso. Se me ocurrió que le habría gustado que rompiera el silencio, o incluso que le contara algo, pero no lo hice.
No experimenté nunca otra aparición de esa naturaleza, y de hecho Sadie se desvaneció de mi mente bastante rápido, entre otras cosas por el impacto de la escuela, donde de algún modo aprendí a desenvolverme con una curiosa mezcla de terror mortal y fanfarronería. De hecho la importancia de Sadie había empezado a desvanecerse aquella primera semana de septiembre, cuando dijo que tenía que quedarse en casa a cuidar a su padre y a su madre y que no podría seguir trabajando para nosotros.
Y luego mi madre se enteró de que estaba trabajando en la lechería.
Aun así, cuando pensaba en ella nunca me cuestionaba aquello que había visto y que creía destinado a mí. Mucho, mucho después, cuando ya había abandonado todo interés por lo sobrenatural, seguía teniendo la certeza de que había ocurrido. Lo creía con la misma naturalidad con la que crees, y de hecho recuerdas, que tuviste dientes de leche, que ahora no están pero existieron de verdad. Hasta el día en que, ya en la adolescencia, supe con una vaga sensación de vacío en mis entrañas que había dejado de creerlo.