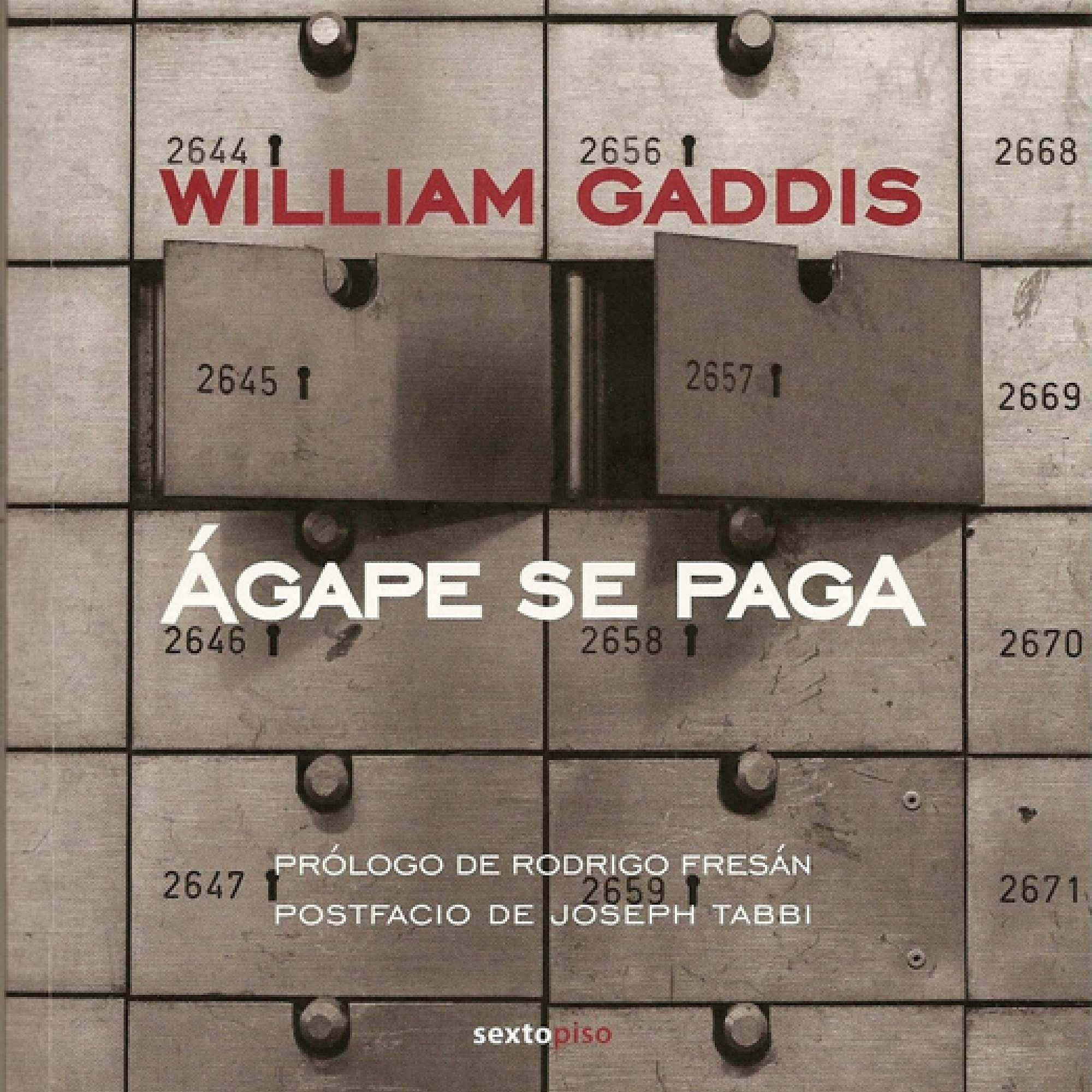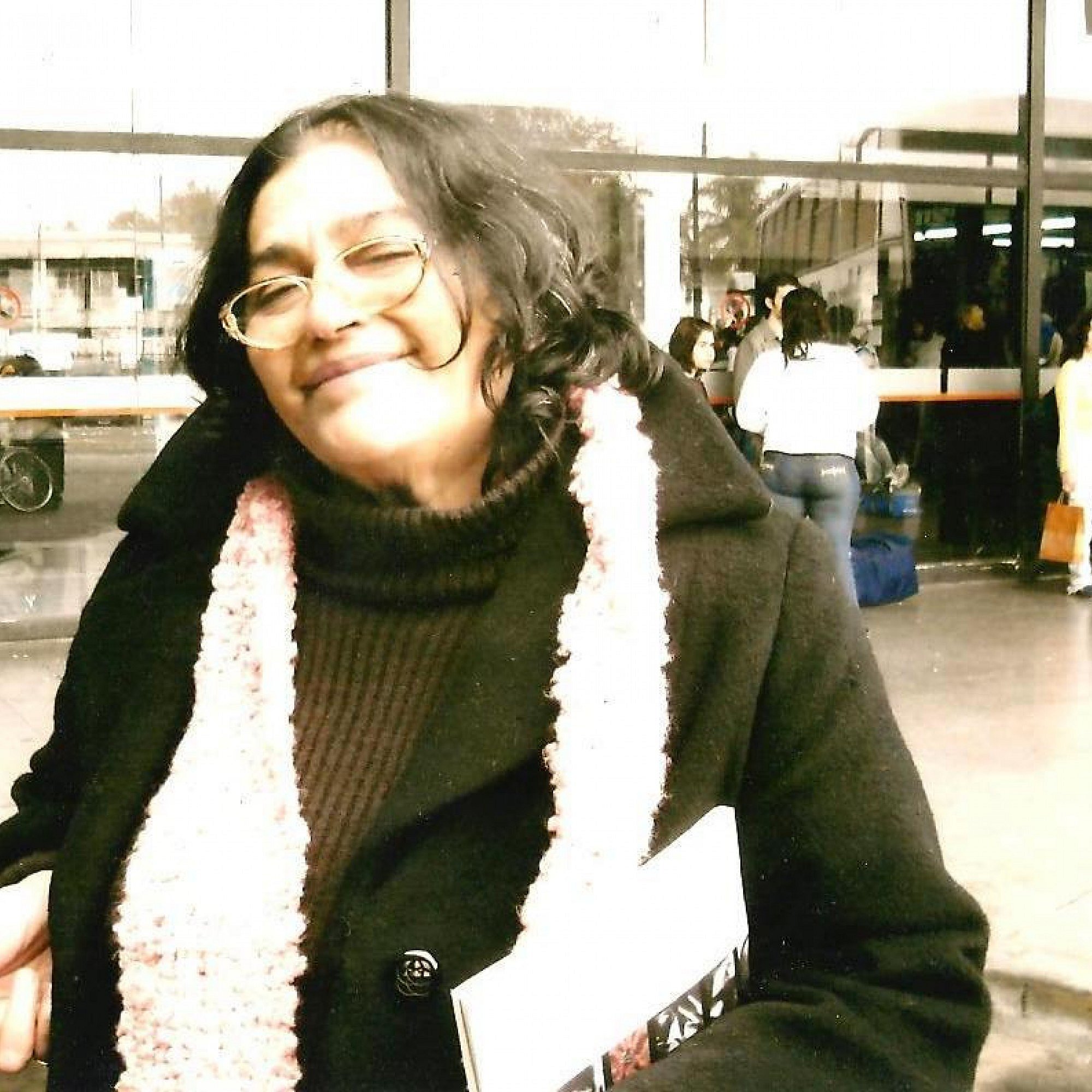Drácula

Jueves 26 de noviembre de 2015
La nueva edición de Penguin del clásico de Bram Stoker incluye un estudio preliminar estupendo que aquí publicamos.
Por Christopher Frayling.
 Drácula llegó por primera vez a las librerías el 26 de mayo de 1897, con un precio de seis chelines y una tirada de tres mil ejemplares. Iba encuadernado en tela amarilla, con el título en letras rojas. Cuatro años después, se reeditó ligeramente abreviado en una edición barata para quioscos, a seis peniques, con una ilustración de portada que fue de las pocas a las que Bram Stoker tuvo la oportunidad de dar su aprobación. En ella aparece el conde como un comandante militar de pelo blanco, con un poblado bigote y una capa semejante a las alas de un murciélago, reptando boca abajo por los muros de piedra del castillo de Drácula: nada que ver con el galán seductor de incontables adaptaciones cinematográficas (más de doscientas, según el último recuento), ese hombre carismá tico con capa y traje de etiqueta que exclama portentosamente: «¡Son los hijos de la noche! ¡Sus aullidos son como música para mis oídos!». Es casi imposible hoy día deshacerse de la imagen de Max Schreck en Nosferatu, o de Bela Lugosi y Christopher Lee en sus respectivas versiones de Drácula, o de Gary Oldman en Drácula, de Bram Stoker, y acceder a la novela tal como Stoker la escribió.
Drácula llegó por primera vez a las librerías el 26 de mayo de 1897, con un precio de seis chelines y una tirada de tres mil ejemplares. Iba encuadernado en tela amarilla, con el título en letras rojas. Cuatro años después, se reeditó ligeramente abreviado en una edición barata para quioscos, a seis peniques, con una ilustración de portada que fue de las pocas a las que Bram Stoker tuvo la oportunidad de dar su aprobación. En ella aparece el conde como un comandante militar de pelo blanco, con un poblado bigote y una capa semejante a las alas de un murciélago, reptando boca abajo por los muros de piedra del castillo de Drácula: nada que ver con el galán seductor de incontables adaptaciones cinematográficas (más de doscientas, según el último recuento), ese hombre carismá tico con capa y traje de etiqueta que exclama portentosamente: «¡Son los hijos de la noche! ¡Sus aullidos son como música para mis oídos!». Es casi imposible hoy día deshacerse de la imagen de Max Schreck en Nosferatu, o de Bela Lugosi y Christopher Lee en sus respectivas versiones de Drácula, o de Gary Oldman en Drácula, de Bram Stoker, y acceder a la novela tal como Stoker la escribió.
Las primeras críticas fueron regulares. La revista Athe næum, que siempre había dejado por los suelos cualquier libro que llevara la firma de Stoker, consideró que Drácula era deficiente tanto en «destreza constructiva como en el aspecto literario más elevado. Por momentos parece una mera sucesión de acontecimientos grotescos e increíbles»; las novelas góticas podían entrar en dos categorías: las sugerentes, y las de sangre y truenos; Drácula estaba sin lugar a dudas en la segunda categoría. Otros fueron, en cierto modo, más amables: «lo hemos leído casi entero con absorta atención», decía el reseñista de Bookman. La mayoría se habían sentido incómodos, por un motivo u otro, con la novela, pero ni mucho menos tan incómodos como con los libros de Oscar Wilde, las obras de Henrik Ibsen y las ilustraciones de Aubrey Beardsley. Drácula segu ramente transgredía algo, pero los críticos no acababan de saber exactamente qué. Y tampoco estaban seguros de que el autor lo supiese. Da la impresión de que los lectores de finales de la era victoriana leyeron el libro como una obra pionera de tecnoficción: transfusiones de sangre, grabaciones fonográficas y taquigrafía en un relato de aventuras sobre un comité de las fuerzas del bien (la ciencia, la religión y los contactos sociales) frente al rey demoníaco y los de su clase, llegados de una tierra más allá de los bosques del Este.
En realidad, el conde, tal como fue originalmente concebido —según las anotaciones en uno de los primeros borradores de Bram Stoker, escritas en papel de carta del Lyceum Theatre, cuando Drá cula se llamaba todavía «conde Wampyr»— habría estado en su salsa con Wilde y Beardsley en el Lyceum una noche de estreno. La lista de características vampíricas de Stoker en esta fase temprana de escritura incluye:
- poder para generar pensamientos malignos o para desterrar los buenos en las personas presentes;
- camina entre la niebla por instinto y es capaz de ver en la oscuridad;
- insensibilidad a la música;
- los pintores no pueden pintarlo; sus retratos siempre recuerdan a otra gente;
- no se lo puede fotografiar, sale velado o como un esqueleto;
- no hay espejos en la casa del conde, nunca se ve su reflejo en ninguno, ¿sin sombra?;
- nunca come ni bebe.
El vampiro fin de siècle de Stoker es incapaz de apreciar la buena música, disfruta generando pensamientos malignos por diversión, no puede ser retratado ni fotografiado, parece estar a dieta y no soporta verse en un espejo: todo esto lo dota de cierto parecido con El retrato de Dorian Gray (1891), de Wilde, y su esteta de sociedad, un apasionado de las novelas baratas francesas. Pero en 1897 la mayoría de estas características vampíricas habían sido descartadas de la novela final. Tal vez por deferencia a los conocidísimos prejuicios de su jefe, Henry Irving, y por el juicio a Wilde en 1895, y el consiguiente re vuelo, Stoker decidió reprimir el lado estético de la personalidad de su demonio; del mismo modo que, sin duda, reprimía el suyo. En una nota que adjuntó a uno de los quinientos ejem plares de cortesía de Drácula que envió lleno de entusiasmo a la flor y nata, Stoker le decía a W. E. Gladstone nada menos que esperaba sinceramente que no hubiese en el libro «nada indecente»: «La novela está por fuerza llena de horrores y terrores —añadía, justificándose—, pero confío en que sirvan para pu rificar la mente por medio de la compasión y el terror».
Su escritura sí parece haber sido, a juzgar por las evidencias, un acto de purificación. Por fuera, Bram Stoker era un pilar de la respetabilidad victoriana: un hombre que, en palabras más bien condescendientes de un crítico reciente, fue «un maestro del tópico » en la mayor parte de lo que escribió. Antiguo funcionario del departamento de multas y sanciones, y más tarde del tribunal de delitos menores, en Dublin Castle, y criado en el barrio costero de Clontarf, se había con vertido en secretario, administrador de la taquilla y jefe de sala del Lyceum Theatre, justo al lado del Strand, en Londres, un giro en su carrera que lo llevó a codearse de manera habitual con el establishment artístico y político de la época. Era, según se dice, un hombre cordial, práctico y meticuloso. Llevar las cuentas para el actor y director del teatro Henry Irving en sus años más ostentosos, conseguir que el Lyceum fue ra solvente, y convencer a Irving de que no se pasara de la raya con los efectos especiales era más que un trabajo a jor nada completa. Stoker rara vez salía del teatro antes de la una de la mañana, porque a su jefe, después de la función, le gustaba organizar cenas en la Beefsteak Room [la «Sala del Bistec»] que había detrás del es cenario y que, con su extrava gancia característica, Irving había decorado a la manera de un salón gótico (con chef incluido); cenas que tenían como fin hacer contactos. Stoker elaboraba cuidadosas listas de todos ellos, con letra pequeña y pulida. Por algún motivo no incluyó a Oscar Wilde.
Pero por debajo de esta fachada reluciente, Bram Stoker tenía algo que le reconcomía. El suceso que al parecer desató su imaginación —posiblemente por una sola vez en su vida—, y que trasladó de manera indirecta al libro que hizo que todos los que lo conocían dijesen «No tenía ni idea de lo que Stoker llevaba dentro; era una persona tan sensata...», ese suceso tuvo lugar, parece ser, la noche del 7 de marzo de 1890. Fue una pesadilla, que el 8 de marzo Bram Stoker anotó puntualmente en otra hoja de papel con el membrete del Lyceum: «Joven sale, ve unas chicas, una intenta besarle, no en los labios sino en la garganta. Viejo conde interfiere, cólera y furia diabólicas, este hombre me pertenece, lo quiero para mí», escribió. En la novela, esta pesadilla acabaría convertida en la entrada de la noche del 15 de mayo del diario ficticio de Jonathan Harker: «Supongo que debí de dormirme; eso espero, pero me temo no haber dormido en absoluto [...] no consigo creer que haya ocurrido» (pp. 100-101). Ese fue el origen de Drácula. Entre los muchos cambios por los que pasó la novela entre marzo de 1890, el mes de la pesadilla, y mayo de 1897, el mes de la publicación, un cosa, y solo una, permaneció inmutable: ese sueño, extraña mezcla de las brujas de Macbeth (una de las obras favoritas de Irving), la desazón del propio Stoker en torno a su masculinidad —«Este hombre me pertenece», dice el conde—, un tira y afloja con su sexualidad, un jefe dominante al que idolatraba y una fantasía voyeurística con vampiras hambrientas. Todo ello formulado con la retórica gótica. Como afirmaba un crítico: «Cuando un hombre como Bram Stoker tiene miedo, solo una vez, de pies a cabeza, se acaba la broma y escribe Drácula».
La novela estaba llena de referencias a las obras que Henry Irving llevó al Lyceum en las décadas de 1880 y 1890, incluido un error en la cita de Hamlet que introduce la pesadilla de Harker y que Irving insistía siempre en incorporar a su versión de la tragedia: «¡Mis tablillas! ¡Mis tablillas! Este es el instante de escribir en ellas» (p. 100); un proceso que George Bernard Shaw denominó ingeniosamente «interpretar a Hamlet sin Hamlet». En cierto momento, la novela tuvo la estructura tradicional en cuatro actos de una obra de teatro: «De Transilvania a Whitby», en el que el conde llega desde el Este a suelo inglés llevando consigo su propia tierra para asegurarse un buen día de sueño; «Tragedia en Whitby y Londres», en el que el conde ataca a la prometida de Jonathan Harker y a su amiga Lucy Westenra y amenaza con generar una epidemia; «El descubrimiento» por parte de intrépidos cazavampiros, incluido el profesor Van Helsing; y «El castigo», en el que las fuerzas de la normalidad victoriana contraatacan y devuelven a los vampiros a sus ataúdes para que Mina Harker pueda seguir siendo una joven dama convencional y reprimida. Pero la intensidad pura de esta escena primaria no se repetiría nunca más en los escritos de Stoker. Harker, casualmente, era el apellido del diseñador residente del Lyceum, y a lo largo de toda la novela escribe con el estilo sobrio y sensato de un joven funcionario. Era, evidentemente, un trasunto del propio Bram Stoker.
A juzgar por la cantidad de membretes distintos que lleva el papel que empleaba, parece que Bram Stoker escribía al vuelo en hoteles, trenes, bibliotecas, y cuando estaba libre en el Lyceum: Irving no le dejaba mucho tiempo para estas empresas en su horario habitual, y lo que hoy llamamos «desarrollo del personal» no era precisamente su fuerte. Las primeras anotaciones de Stoker se convirtieron en el comienzo de una historia durante unas vacaciones familiares pasadas por agua en Whitby, Yorkshire, entre julio y agosto de 1890. Dio con el nombre Drácula en un libro aburridísimo sobre Valaquia y Moldavia, escrito por un diplomático retirado, que encontró en las estanterías del Museo Biblioteca de Whitby. Del verano de 1890 al de 1896, y entre otros encargos importantes, incluidas tres novelas, siguió trabajando metódicamente en la obra más larga que había emprendido nunca; trabajó en el Museo Británico, en las vacaciones de verano en la costa escocesa de Buchan, de gira con la Irving Company, y en casa, en Chelsea. La estructura de Drácula encaja con el proceso fragmentario con el que se ensambló la novela: una recopilación de cartas y entradas de diario, recortes de prensa, transcripciones de grabaciones fonográficas..., los documentos que componen el caso, desde todos los puntos de vista salvo el del propio conde. En el ultimísimo momento, Stoker tuvo el acierto de cambiar el título de la novela de «El no muerto» a Drácula.
Cuando Bram Stoker murió en 1912 (dejando solo 4.723 libras), ni una sola necrológica aludía a Drácula por su título; hoy día, su obituario mencionaría poca cosa más. En el siglo transcurrido, y especialmente desde los setenta, el contexto crítico literario de Drácula se ha transformado hasta resultar irreconocible.
En la década de 1950, Maurice Richardson definió maravillosamente el texto como «una especie de combate de lucha libre incestuoso, necrófilo y oral-anal-sádico». Otros, en épo ca más reciente, lo han relacionado con la civilización y sus insatisfacciones, con la vuelta de lo reprimido, el sexo de cuello para arriba, el homoerotismo, la bisexualidad y la transgresión de los roles de género; un colonialismo inverso (el Este devolviéndosela al Oeste) y un conflicto cósmico racial entre el linaje anglosajón y una estirpe de mil cuatrocientos años de antigüedad descendiente de Atila, el Huno; la histeria, el empoderamiento de la mujer, el desempoderamiento de la mujer; el sentimiento de dislocación de un dublinés protestante de clase media, rematado por una regresión a lo oculto, una aristocracia en decadencia y la sensación de asfixiarse bajo una montaña de papeleo entre otras cosas. Drácula contiene mon tañas de todo esto.
El propio Stoker —como licenciado en ciencias que-no-seaparta- nunca-del-camino-marcado— se habría quedado asom- brado con este análisis y con el debate público en torno a temas que catalogaba entre los más impronunciables: mo tivo por el que desde el principio le asustó tanto su pesadilla. Y se habría quedado igualmente asombrado al ver el sólido estatus de Drácula como clásico literario, su continua reedición en todo el mundo y el lugar fundamental que ocupa en la cultura popular. En su biografía para Who’s Who decía que sus pasatiempos eran «más o menos los mismos que los de cualquier hijo de Adán». La ambigüedad de esa declaración inspirada en Whitman, cuando la leemos un siglo más tarde, junto con la determinación de Stoker de dar una apariencia tan convencional, son parte del perdurable atractivo de la novela.