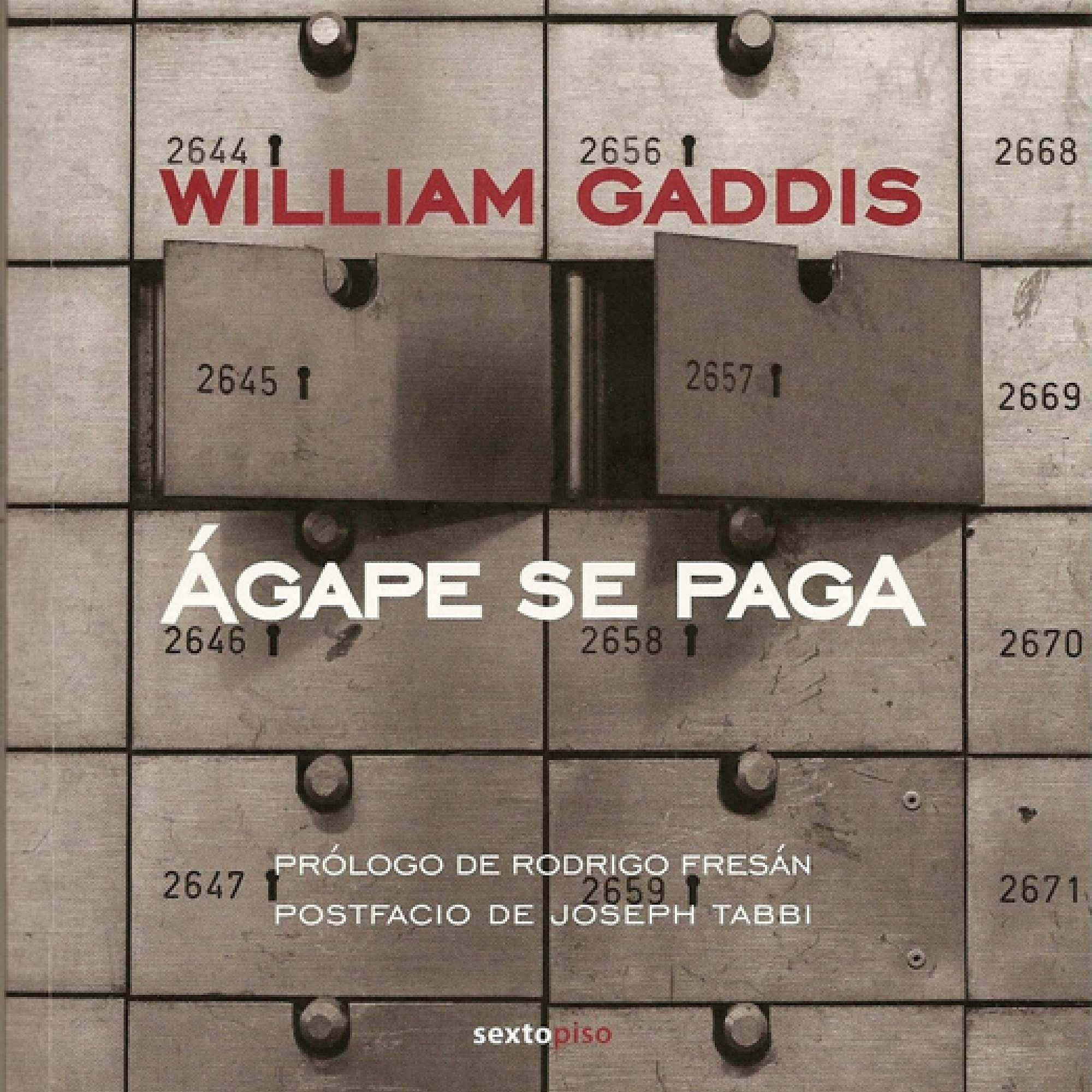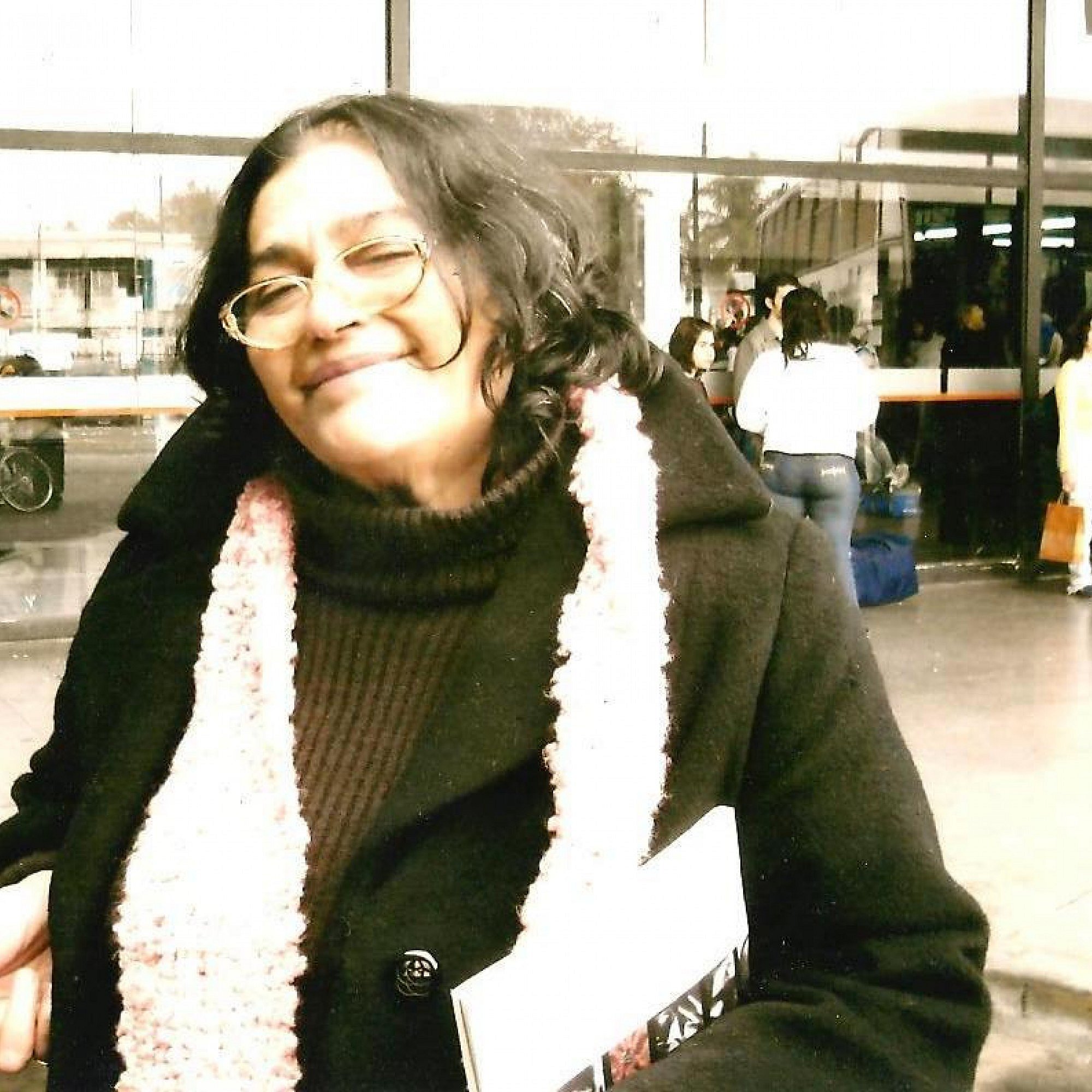Discutir a Houellebecq

Jueves 13 de agosto de 2015
Capital Intelectual acaba de publicar el volumen Discutir Houellebecq, que, a cargo de Hernán Vanoli y Héber Ostroviesky, incluye cinco ensayos sobre la obra del autor francés. Presentamos aquí el prólogo del libro escrito por los editores.
Por Hernán Vanoli y Héber Ostroviesky.
 Existen pocos casos en que un escritor se muestra capaz de despertar pasiones y controversias del modo en que lo hace Michel Houellebecq. Si algunos declaran a las series de televisión como la forma más acabada del arte de nuestra era, mientras desde la formulación de políticas culturales del más diverso signo ideológico se confisca muchas veces a la literatura a un espacio decorativo, la narrativa de este autor francés, y el conjunto de textos –entrevistas, poemas, ensayos y artículos– que la rodean hacen urgente interrogar de nuevo el poder de la ficción literaria, sus relaciones con la política y su capacidad de funcionar como máquina de producción de controversias sobre el ser en común. De este modo, cuando tanto lo políticamente correcto como cierto cinismo trash que se produce como reacción al neofariseísmo digital de las buenas causas comunes obturan una serie de debates que merecerían más espesor y profundidad a la hora de conformar la arquitectura de la esfera pública, la narrativa de Michel Houellebecq parece tener reservado un espacio propio: una extraña potencia capaz de desfigurar algunas categorías de aproximación a las contradicciones del humanismo contemporáneo, a nuestros modos de vivir en sociedad.
Existen pocos casos en que un escritor se muestra capaz de despertar pasiones y controversias del modo en que lo hace Michel Houellebecq. Si algunos declaran a las series de televisión como la forma más acabada del arte de nuestra era, mientras desde la formulación de políticas culturales del más diverso signo ideológico se confisca muchas veces a la literatura a un espacio decorativo, la narrativa de este autor francés, y el conjunto de textos –entrevistas, poemas, ensayos y artículos– que la rodean hacen urgente interrogar de nuevo el poder de la ficción literaria, sus relaciones con la política y su capacidad de funcionar como máquina de producción de controversias sobre el ser en común. De este modo, cuando tanto lo políticamente correcto como cierto cinismo trash que se produce como reacción al neofariseísmo digital de las buenas causas comunes obturan una serie de debates que merecerían más espesor y profundidad a la hora de conformar la arquitectura de la esfera pública, la narrativa de Michel Houellebecq parece tener reservado un espacio propio: una extraña potencia capaz de desfigurar algunas categorías de aproximación a las contradicciones del humanismo contemporáneo, a nuestros modos de vivir en sociedad.
Un virus difícil de digerir, una distorsión en las formas de lectura. Por una parte, Houellebecq parecería resistirse a escribir una “buena literatura” que elabore laboriosamente su autonomía para quedar reducida a una religiosidad menor propia de los herederos de ciertos capitales culturales disfrazados de sensibilidad. Con una estrategia deliberada, el francés parecería apostar por una World Fiction incómoda, con la voluntad de “meter el dedo en la llaga”, en un afán de interpelación que confluya con las fuerzas del mercado editorial. Esa tensión implica que cualquier lectura de su obra deviene política no sólo por las temáticas que Houellebecq aborda, sino también por los mapas ideológicos y los territorios de enunciación política que su obra configura.
Acusado de racista, marketinero, carente de imaginación, oportunista, nihilista, cínico, advenedizo, misógino y muchos otros epítetos quizás aplicados con justicia, lo cierto es que sus libros parecen incapaces de despertar indiferencia. No deja de resultar desafiante que sus apropiaciones funcionen muchas veces como un espejo deformante capaz de transparentar las posiciones de quienes las escriben en relación a los avances técnicos, las relaciones de género, el problema del fundamentalismo religioso, la conformación de una experiencia sensible o el devenir del deseo de las sociedades occidentales. Todo el mundo es un poco más directo, más enfático, más incisivo, más insolente a la hora de leer a Houellebecq.
Tampoco deja de resultar sugestivo que la figura de Houellebecq, aliado a las técnicas de comercialización más refinadas de la maquinaria editorial, tenga apariciones múltiples y muchas veces impactantes en otras obras literarias escritas en diferentes partes del planeta. Michel Houellebecq convertido en una marca pero también en una suerte de paradigma dominante a la hora de pensar la formas de irrupción de lo literario en la imaginación pública, es cifrado y discutido sin descanso. Algunos ejemplos pueden resultar ilustrativos. En el cuento “Tesoro viviente”, publicado por el escritor mexicano Enrique Serna en un libro titulado El orgasmógrafo y fechado en 2001, puede leerse: “La noche anterior había despedazado la última novela de Michel Houellebecq, de la que sólo leyó cien páginas, como si destilara cargos contra un hereje. Mercenario, lo llamó, coleccionista de lugares comunes, falso valor inflado por la crítica filistea. Claro, Houellebecq era el novelista de moda, la conciencia crítica más aguda de su generación, y él sólo había logrado publicar cuentos cortos, bastante insulsos por cierto, en revistas provincianas de ínfima clase”. El cuento continúa hasta transformarse en una alegoría sobre el estatuto ornamental que ciertas sociedades pueden otorgarle a la literatura.
Otro ejemplo. En un libro llamado En época de monstruos y catástrofes, primer volumen de una ambiciosa tetralogía, publicado en francés en 2005 y traducido al castellano recién en 2012, el joven escritor francés Camille de Toledo también caracteriza a Houellebecq. Allí, un millonario especializado en la producción de pequeñas prótesis descartables capaces de diversificar y complacer el deseo sexual decide conformar un Think Tank de pensadores que se presentará en una fastuosa conferencia en la ciudad de Viena. Además de figuras del mundillo intelectual mainstream como Slavoj Zizek, Peter Sloterdijk, Bruno Latour o Judith Butler, se decide invitar a dos escritores, Bret Easton Ellis y Michel Houellebecq. Sin embargo, en una sugestiva coincidencia, ambos aparecen muertos antes de que la conferencia se celebre. Así describe de Toledo la muerte de Michel Houellebecq: “El francés, Michel White Depressed Heterosexual Houellebecq, había sido encontrado en un apart-hotel de París, un Paris-Ibis, a unas cuantas estaciones de roaller coasters de distancia de la Eiffel Tour … había engullido unos cuantos excitantes y una tableta de Omega 3 “to die happy”, “para morir feliz”, tal y como lo había escrito sobre el mini-bar de su habitación con unos imanes de nevera, lo que demostraba, por si hacía falta demostrarlo, su sentido extremadamente comercial de la desesperación”.
A uno y otro lado del Atlántico, con media década de distancia y separados también por las turbulentas aguas de las políticas de traducción, la construcción de Houellebecq en las ficciones de ambos escritores no sólo habla de las tensiones y pasiones que despierta el autor de Sumisión, sino también de contextos de recepción diferenciados. Uno de los principales objetivos de este libro es el de reconstruir, a través de miradas y perspectivas diversas, encuentros y distancias entre dos ecosistemas culturales donde la obra del autor francés, y principalmente su último libro, son apropiados y puestos a funcionar. Buenos Aires y París, dos ciudades con sus tradiciones literarias, sus modos de leer y sus coyunturas estético-políticas.
Así, a lo largo de los textos presentes en Discutir a Houellebecq podremos percibir que mientras en diferentes zonas de América Latina, en este caso de una ciudad periférica como Buenos Aires, el autor es leído, en gran paradoja, como un escritor que lidia con problemáticas sociales, estéticas y políticas universales, interrogando principalmente a la literatura como instrumento de conocimiento sensible y en oposición a cierto formalismo vacuo, en Francia la recepción es otra. La situación política local y la relación de Houellebecq con el campo intelectual francés, sus posicionamientos frente a la violencia religiosa, el islam, el judaísmo, el fundamentalismo terrorista y las nuevas formas de antisemitismo que se conforman al calor de silenciosas hegemonías culturales resultan ejes fundamentales en aquellas latitudes. También la cuestión de la responsabilidad del escritor y del intelectual, el tipo de contaminación de la obra con el clima mediático y sus relaciones con los modos de enunciación de la extrema derecha en un país atravesado por el conflicto religioso, una crisis política profunda y la amenaza económica latente de un nuevo poder económico financiero que desde hace años teje lazos promiscuos con la nueva institucionalidad europea. De este modo, esperamos, cada perspectiva añadirá capas de sentido a las interpretaciones y discusiones latentes.
Houellebecq apropiado por ensayistas jóvenes y leído como un escritor universal en Buenos Aires, y analizado en el delicado contexto político, religioso y social de la París del siglo XXI, donde sin lugar a dudas las discusiones del campo literario proyectan otro tipo de repercusiones en el campo político, quizás más urgentes y consolidadas. Los pasajes, las contradicciones, las precisiones y las tomas de posición, tal es el desafío, contribuirán a ampliar las fronteras de la discusión y a densificar el placer de la lectura.