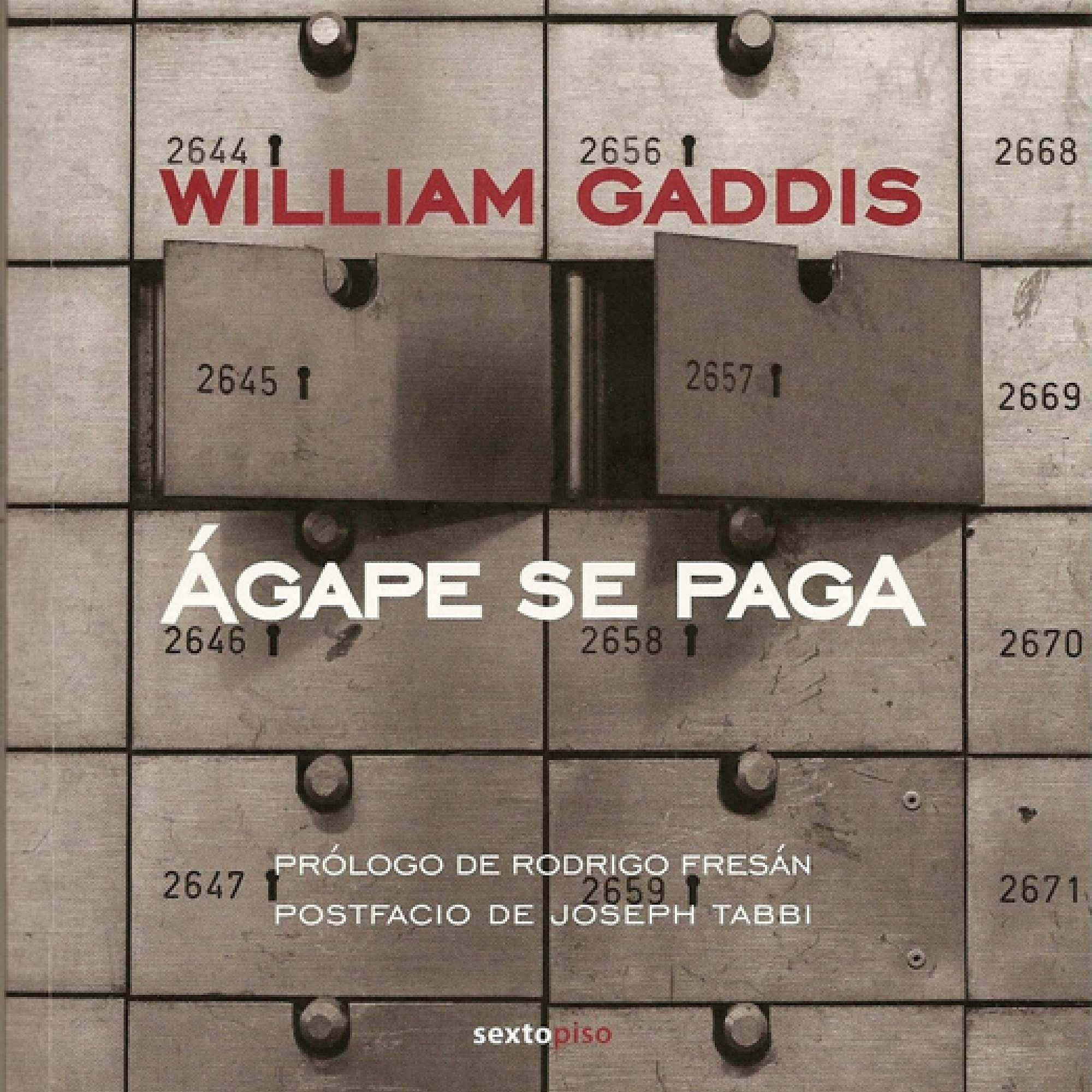Caminar

Viernes 09 de octubre de 2015
En la línea de la flash fiction de Lydia Davis, Kenneth Bernard, admirado por autores como David Markson o Toby Olson, produce en los cuentos de Unas pocas palabras, un pequeño refugio (Fiordo) el eco de un futuro próximo y extraño en estado de enajenación y conflicto. Presentamos aquí el relato que abre el libro.
Un cuento de Kenneth Bernard.
 Caminar con mi esposa es imposible. Nuestras velocidades y metafísicas entran en conflicto. Su objetivo es ganar terreno, el mío ver. Y naturalmente, cuanto más veo, más lento camino; y cuanto más lento camino, más veo. A veces mi caminata no excede unos pocos metros; sus caminatas cubren a veces kilómetros. Así que acá estoy, mirando una infinita cantidad de cositas, y allá lejos está ella, sobre una colina, sin verme salvo como una manchita en la vasta composición de la naturaleza. Si comparamos observaciones, es para traducir de una lengua a otra. No es que me oponga a caminar grandes distancias. En varias ocasiones he caminado tres kilómetros o más, en playas sobre todo, aunque también me ha llevado horas cubrir
Caminar con mi esposa es imposible. Nuestras velocidades y metafísicas entran en conflicto. Su objetivo es ganar terreno, el mío ver. Y naturalmente, cuanto más veo, más lento camino; y cuanto más lento camino, más veo. A veces mi caminata no excede unos pocos metros; sus caminatas cubren a veces kilómetros. Así que acá estoy, mirando una infinita cantidad de cositas, y allá lejos está ella, sobre una colina, sin verme salvo como una manchita en la vasta composición de la naturaleza. Si comparamos observaciones, es para traducir de una lengua a otra. No es que me oponga a caminar grandes distancias. En varias ocasiones he caminado tres kilómetros o más, en playas sobre todo, aunque también me ha llevado horas cubrir
algunos centenares de metros. Cualquier cosa puede detenerme, el gorjeo de un pájaro, una hoja, las piedras, la sensación de un movimiento lento, casi inexistente. Tampoco reivindico que mi estilo al caminar tenga algún tipo de superioridad. Mi esposa, estoy seguro, ve cosas que yo no veo, y más de las cosas que veo yo. Y aun así, no logramos ponernos de acuerdo. No puedo darle mi apoyo al imperativo de salvar distancias. Esta es mi objeción a los autos, trenes y aviones. Por eso me gustan tanto las observaciones de Thoreau sobre sus muchos viajes alrededor de Concord, y de que la mejor manera de llegar a Boston es a pie. Supongo que llegar a Boston le habrá llevado la vida, y que en realidad nunca llegó. Llegar, seguramente, lo habría matado. Así que mi esposa y yo caminamos, y alcanzamos muy pronto ese punto de conflicto en el que me entretengo demasiado. Si me apuro, siento que me estoy perdiendo mucho. Si desacelero, ella se inquieta y se aburre. Es probable, en ese punto, que se acueste un rato y duerma, y luego vuelve a estar lista para ganar terreno, porque ya me ha complacido. Y aunque entonces la acompaño en sus largas caminatas, no siento que me haya complacido. Lo dejo pasar. Es importante, pero no lo suficiente como para entrar en detalle, porque nuestra diferencia es fundamental. Un incidente reciente puede señalar cuán fundamental. Habíamos comenzado nuestra caminata y pasado nuestro punto metafísico de no retorno. La vi alejarse un kilómetro o más por delante de mí, mientras yo demoraba mi avance. La perdí de vista algo más de una hora. Después la vi volver. Y por fin volvimos a encontrarnos. Su cara se había enrojecido por el ejercicio, parecía animada y llena de energía, en marcado contraste con mi actitud tranquila, más bien sombría.
—Bueno —dijo—, ¿tu caminata estuvo emocionante?
La ironía no me pasó inadvertida.
—Sí —respondí—, ¿y la tuya?
—Fue hermosa, dijo.
No ofrecí más comentarios, y supe que se había molestado. Una cosa era no caminar, y eso era ya bastante malo. Pero lo menos que podía hacer era decir algo sobre mi tiempo o preguntar por el de ella. Al final estalló:
—Bueno, ¿qué hiciste?
La miré unos segundos, y luego respondí:
—Morí un poco.
Al principio se desconcertó, luego se enojó. Pensó que la acusaba de algo, aunque esa no había sido mi intención. Fue el comentario más auténtico que me había sentido capaz de hacer. Su consternación parecía a punto de reventar y derivar en caos, así que me reí.
—Está todo bien —le dije—. Pasa todo el tiempo.
—Decir eso es horrible —respondió—. Es estúpido. Es enfermo. —Y empezó a caminar de nuevo.
Ninguno de los dos habló. De hecho, nunca mencionamos el intercambio otra vez. Quizá tenía razón. Tal vez era enfermo de mi parte. Sin embargo, cada vez que caminamos, muero un poco.
***