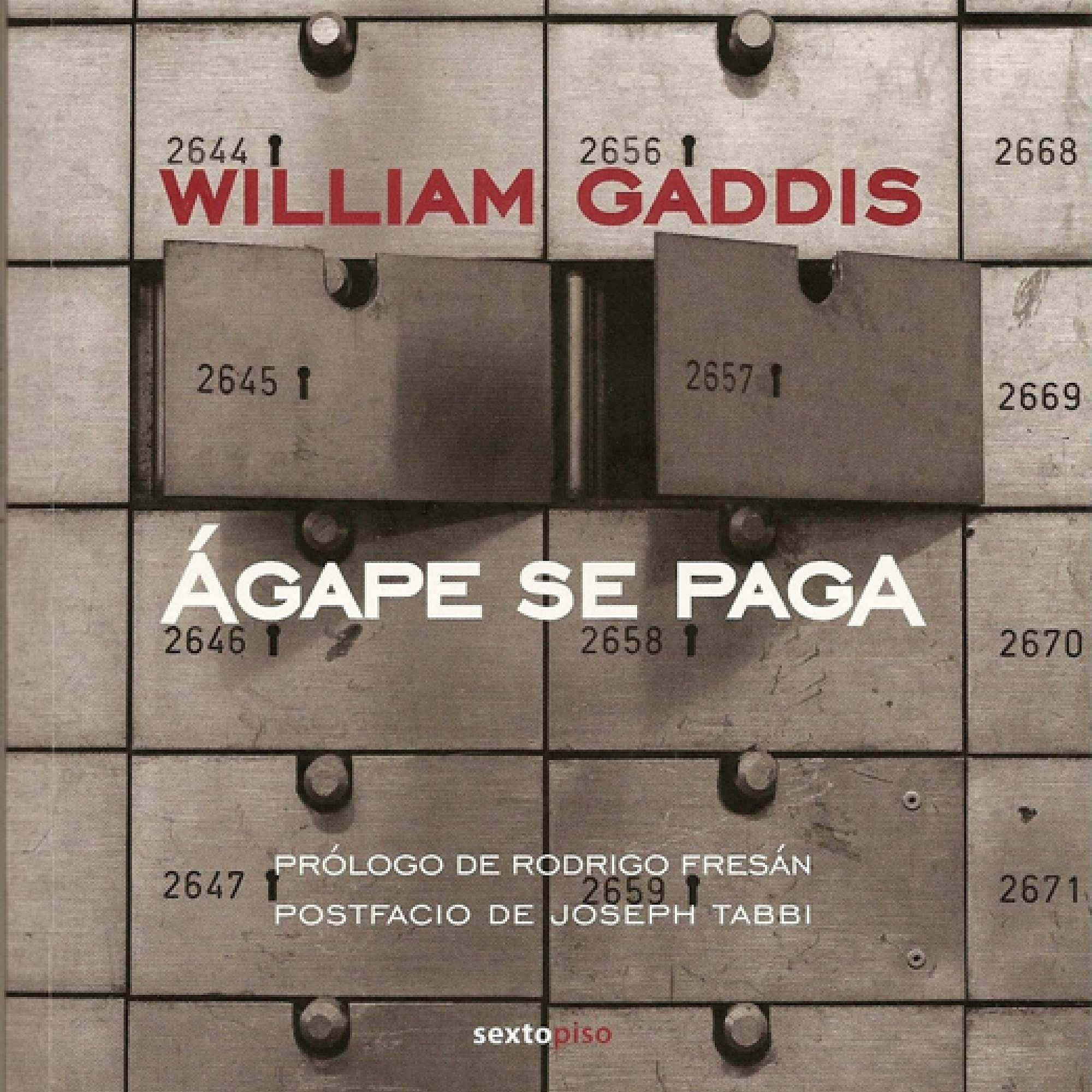Andresito

Viernes 25 de setiembre de 2015
Un cuento de Santoral, el primer libro de relatos de Acheli Panza (Posadas, 1974), editado por Blatt & Ríos, "entre el terror y lo ominoso, entre el realismo más crudo, el relato psicológico y la pesadilla".
Por Acheli Panza.
En quince años habían tenido diez hijos. El mayor, José, tenía 14 años. El último había nacido muerto, la madre lo tiró a los chanchos.
Andresito era el segundo en la línea de nacimiento. Había nacido el mismo día que José, exactamente un año después. No lloró al nacer, tampoco después. Nadie recuerda haberlo escuchado llorar alguna vez, era diferente a todos los demás, nunca pudo hablar, pero los hermanos y la madre lo entendían.
El nene tenía 13 años, pero su pequeño cuerpo parecía el de una criatura de 8 ó 9 . Sin embargo, tenía una fuerza descomunal. Su cara y su pelo estaban oscurecidos por la mugre. Se expresaba con sonidos y gestos, sus ojos hundidos y su mirada profunda eran su lenguaje, sobre todo con José y con Ana, la mayor de las mujeres. Recién a los 4 años se empezó a mantener en pie, pero caminaba con dificultad.
Alguna vez, en el hospital del pueblo, a la madre le habían dicho que Andresito tenía un “retraso madurativo severo”. Un nombre tan largo tenía que ser grave, pensó. También alguna vez pensó en llevarlo al hospital, como le habían dicho, para que siguiera un tratamiento. Cuando se enfermara, lo llevaría para que lo vieran, pero el nene era fuerte, nunca se enfermaba. Se fue olvidando del tratamiento y también del diagnóstico grave, todo quedó ahí. La pobreza y el hambre se notaban en esos chicos, coincidían todos en un aspecto sucio y descuidado, especialmente los menores, a quienes les colgaban mocos, indefectiblemente.
Vivían en una chacra, con un gallinero en el fondo y un corral con algunos chanchos que criaban con cuidado. Estos animales eran la única esperanza de progresar. La casa estaba levantada sobre una plataforma de pilotes de madera, para evitar que las víboras entraran, y también para evitar que entrara el lodo y el agua en las épocas de lluvia. La parte inferior era de material, una pared blanca teñida de rojo tierra que se completaba con madera. El centro de la casa era un pasillo amplio, ahí estaba la mesa. En los extremos había dos puertas de estructura de madera cubiertas con una red de hilo tanza; en los costados del pasillo se encontraban dos habitaciones enfrentadas; la cocina, pequeña, hacia el final de una habitación. Tenían un brasero, que en invierno quedaba prendido todo el día, y una cocina a leña. A la puerta principal se accedía por unos escalones.
Afuera, el excusado: una casucha de madera y chapa. En el piso, un agujero adentro de un cuadrado de madera, para sentarse. Toda la chacra estaba rodeada por alambre de púa y, al frente, un portón. El jardín era un pastizal rojizo viejo, chamuscado por la helada en invierno y la sequía en verano. Rodeaban la casa unos perros; eran tres, a veces cuatro. Sólo uno grande estaba atado, pero a la noche lo soltaban.
El agua venía de un pozo que estaba en la chacra. Cuando se vaciaba el pozo y se quedaban sin agua, tenían que ir a buscarla. La traían con baldes de una canilla a tres cuadras. Esa era una de las tareas de los chicos; también se ocupaban de limpiar la chacra, alimentar a los animales, cuidarse entre ellos. Al costado de la casa había una galería cubierta, colgaban helechos del techo de chapa y si caminaban por ahí las hojas les rozaban el cuerpo. El piso de tierra que continuaba la galería se llenaba casi todo el año de unas flores blancas y amarillas, que crecían desprolijas, desobedeciendo los períodos de lluvia y los períodos de sequía. Las flores eran como margaritas, pero más pequeñas; ese era el sitio preferido de los chicos, su lugar de juego. El padre y la madre trabajaban juntando tabaco en invierno y cosechando yerba mate en verano.
La chacra estaba en Torta Quemada, localidad del departamento de 25 de Mayo, zona tabacalera que se puebla de recolectores de tabaco a partir de otoño.
En verano los padres viajaban hasta Santo Pipó, a unos kilómetros de ahí, para trabajar con la yerba mate.
En invierno, mientras los padres se iban a trabajar, los chicos se quedaban encerrados en la casa, alrededor del brasero encendido. Les gustaba jugar garabateando en el aire con alguna ramita de punta roja brasa; fue así como Mariela le marcó el cachete a Isabel. Andresito se reía a carcajadas mientras Isabel lloraba por la quemadura, le encantaba cuando sus hermanos armaban dibujos en el aire, también le gustaba cuando explotaba alguna brasa de leña y saltaban chispas quemando el lomo de uno de los perros que andaban por ahí. Esa tarde, Isabel, que era la tercera de las mujeres, se quedó llorando un largo rato; José y Ana intentaban consolarla. Mariela también lloraba, lloraba de bronca y de impotencia, tenía terror de la reprimenda que iba a recibir de sus padres; ella hubiese querido tener el cachete quemado. Era una de las menores, pero se sentía más fuerte que muchos de sus hermanos. Mariela era de pocas palabras, pero muy risueña, nunca se enfermaba. En cambio Isabel era frágil, en una casa y una familia en la que ser frágil se pagaba caro. Todo le costaba más: los trabajos de la casa, cuidar a sus hermanos, siempre se le caía el balde lleno de agua que le tocaba traer, se enfermaba seguido, era flaca, chiquita y de aspecto variceloso. Varios de los niños tenían este aspecto, que más allá de la varicela que tuvieron siete de los nueve hermanos, se mantenía por las picaduras de mosquitos. Los mosquitos pican siempre a los más débiles, les decía el padre.
Esa tarde finalmente José convenció a todos de que no le contaran a sus padres lo que había ocurrido. Ana buscó un pedacito de tiza que había traído del colegio y se lo pasó por la quemadura a Isabel, para que no se notara. Cuando llegaron los padres, nadie dijo nada. En la mesa, a la noche, mientras comían, las lágrimas de Isabel caían por sus cachetes y rodeaban la mano que escondía la quemadura. Andresito empezó a reír a carcajadas, mirando a Isabel. Entonces el padre preguntó qué pasaba, y como nadie contestó nada, se levantó de la mesa, le dio una cachetada a Andresito y lo mandó a dormir sin comer. Isabel dejó de sollozar, sus lágrimas se secaron, se quedó inmóvil, rígida, y se olvidó por completo del dolor y de la quemadura.
Era un domingo de agosto, de mucho calor. En los inviernos de Misiones el calor repentino se reserva sólo para algún domingo o sábado. En la semana siempre hace frío.
Ese día, con casi treinta grados, el padre subió a toda la familia a la camioneta y se fueron a pasar la tarde al Salto Piedras Blancas.
Todos caminaban en fila india improvisada por el sendero de piedras y barro que lleva a la pileta natural, que se forma con la cascada del salto. Calor, humedad y mosquitos eran simples detalles frente a tanta diversión.
Los niños resbalaban y se agolpaban de repente en un tobogán de barro.
El pelo de Ana se quedó atascado en un arbusto y ella colgando de su mechón, con su cuerpo hacia un costado para no interrumpir el tránsito.
Andresito reía, todos reían.
En la pileta se tiraban de cabeza los más audaces, otros se bañaban bajo la ducha furiosa del salto.
A José le gustaba levantar a sus hermanas y tirarlas al agua, también le gustaba frotar su cuerpo con el de sus hermanas, especialmente con Isabel.
Habían llevado pan y tereré de agua, así estuvieron todo el día.
Al atardecer, volvían los chicos dormitando en la caja de la camioneta. Sus cuerpos empezaron a reconocer el fresco de esa época del año, tal vez inducidos por el hambre y sus ropas todavía húmedas. Los domingos a la noche sólo comían los padres, los chicos debían esperar hasta el almuerzo del lunes en la escuela.
Andresito no iba a la escuela, así que trataba de no pensar en el hambre que tenía. Ana estaba a su lado, de hecho fue ella quien gritó cuando vio esa luz brillante que atravesaba el cielo apenas oscurecido. Parecía una estrella volando a toda velocidad.
Andresito levantó la mirada y se desmayó. Dicen que fue un avión que se estrelló en el Paraguay, escuchó decir a José, y se olvidó del tema.
Una mañana, Andresito se despertó mojado, se sentía inquieto, raro, sin saber de qué se trataba. Salió y agarró uno de los perros. Se lo llevó al gallinero y lo montó, de la misma forma que había visto antes entre los perros y de la misma forma en que había visto que el padre montaba a la madre cuando volvía borracho alguna noche.
Eso lo alivió, le gustó. Se quedó un rato con sus piernas desparramadas, tirado en el gallinero.
Pronto sintió de nuevo la misma necesidad, hizo lo mismo, pero esta vez alguien lo estaba mirando. Isabel limpiaba el gallinero cuando lo vio entrar a Andresito, se escondió temerosa, pensando que podía ser José buscándola a ella.
Fue terror lo que sintió, ahora también le daba miedo Andresito.
Las mañanas de colegio eran largas, el tiempo pasaba lento para Andresito, que se quedaba con sus hermanos menores. Entonces, para entretenerse, rodeaba la chacra caminando, explorando, con ánimo de descubrir. Fue así que encontró debajo de la casa una lata vieja de barniz. Cuando la abrió, el olor fue penetrante, metió un dedo y lo vio brilloso. Eso le gustó. Tiró barniz en un escalón que daba a la galería y lo esparció con la mano. El efecto fue de surcos de agua brillando al sol. Andresito quedó sorprendido.
Ese día no le dio importancia a los perros. Tampoco le importaron mucho las miradas cuidadosas de Ana hacia él. Ni José, que se estaba volviendo iracundo hacia todos los hermanos.
Andresito pensaba en el barniz, pero no le contó nada a nadie. Su idea era pintar el portón del frente de la casa. Se sentía útil, importante, por primera y única vez.
A la noche le costó dormirse, en su cabeza de niño pequeño insistían los planes fantásticos. Se estaba quedando dormido cuando se empezaron a escuchar gritos, parecían alaridos de niños. El padre se levantó con la escopeta que guardaba en el ropero y salió a ver qué pasaba. Algunos hermanos seguían durmiendo, los que estaban despiertos se quedaron quietos, expectantes.
Al rato, el brazo de la madre arrancó a Andresito de la cama y lo llevó, un poco arrastrado y un poco a los saltos, hasta aquel escalón. Unas ratas, con sus cuerpos pegados al barniz, chirriaban por no poder moverse, por estar pegadas, atrapadas. Sus quejidos se oían como si fueran niños gritando. El padre ya estaba dentro de la casa. La madre lo tiró casi encima de las ratas. Arreglá lo que hiciste, le dijo. Y se fue.
Andresito se quedó un rato sin saber qué hacer, cerrándoles la boca para evitar el ruido, y así, con las bocas cerradas se fueron muriendo.
A la madrugada, cuando ya estaba aclarando, Andresito se despertó con el ladrido de un perro. Se había quedado dormido en el escalón. Lo primero que vio fue las ratas muertas, que seguían pegadas. Las arrancó una por una, sus cuerpos ya estaban endurecidos, y las tiró al pozo del excusado.
Un largo rato se quedó sentado en el escalón de la casa, ya no pensaba en nada, como siempre.
Se había vuelto una costumbre para José pelearse a la salida de la escuela. Había un chico, menor que él, de 13 años. Se llamaba Eduardo y le decían Eduardito, pero los chicos de la chacra le decían “el estupidito”. El estupidito se paseaba por el frente de la casa provocando a José, como alguien que busca molestar a un perro furioso encadenado. Se cuidaba bien José de no responder cuando estaba la madre. Se disponía a ajusticiarlo a la salida del colegio. Pero el estupidito estaba siempre con otros chicos, algunos mayores que ellos, y José terminaba siempre en desventaja, teniendo que correr para salvarse.
Uno de esos días, pasaba el estupidito por el frente de la casa, buscando a José. Todos se escondieron adentro, sin hacer ruido, sin moverse, por orden del hermano. Entonces el estupidito, movido por la intriga, abrió el portón del frente y caminó unos pasos cautelosos hacia la casa.
El único perro que ladró fue el que estaba atado, los otros miraban con complacencia. De repente, salió José arrastrando la escopeta Winchester que guardaba el padre en el ropero. Cuando el estupidito lo vio, quedo paralizado. José levantó con esfuerzo la escopeta y le apuntó. El muchacho empezó a caminar hacia atrás, sin darse vuelta. José disparó, pero el tiro no salió. Entonces el estupidito se dio vuelta y saltó el portón, sin darse cuenta de que estaba abierto. En el salto, una de las puntas de lanza que formaban el portón cortó el muslo del chico, abriéndolo. La carne y la grasa de la pierna salieron para afuera, como si ya no tuvieran lugar. Eduardito quedó tirado del otro lado, mirándose la herida.
Cuando el padre se enteró, agarró a José, y a pesar de que sentía cierto orgullo por lo que había hecho su hijo, descargó en él una paliza tan brutal que lo dejó varios días postrado en cama.
José ya no volvió al colegio; lo llevaban a trabajar al secadero. Se había vuelto solitario y unas ojeras violáceas formaban ya parte de su rostro.
Una tarde, simplemente, no volvió más a la casa.
Se comentaba en el pueblo que andaba robando. Pronto desapareció también del pueblo.
Andresito se sentía triste, como perdido, lo seguía buscando, seguía esperando al hermano. Nadie se animaba a preguntar por José. Los hermanos aceptaron el cambio, como aceptaban todo.
Abotonarse a los perros era en esos momentos una necesidad para Andresito. Sentía un alivio corporal y emocional.
Un día su madre lo descubrió y lo expulsó de la casa. A partir de ese día, dormía en el gallinero. Ana trataba de ir a verlo, a escondidas, para llevarle pan, para acariciarlo.
Pasaba largos períodos de tiempo solo, tirado en el gallinero, en un estado de tristeza casi completa, de abandono casi completo. Así empezó a soñar despierto. Su imaginación era su salvación.
Un día, acurrucado en el gallinero, apoyando la cabeza sobre sus rodillas, se imaginó que era un ave, un pitogüé. Con sus ojos de ave miraba sus alas, sus plumas grises y su pecho amarillo brillaban con el sol. Una profunda sensación de calidez lo invadió y se quedó dormido. En su sueño seguía siendo el pitogüé. Saltaba, y en cada salto se aventuraba a volar cada vez más alto. Ahora se alejaba del piso, veía la casa, la tierra roja, los perros, las plantas, la chacra. Volaba de un árbol a otro. De repente, sentía el golpe de una piedra. La piedra de una gomera lo había alcanzado y caía al piso, en esta caída se estremecía su cuerpo de niño que sueña. Sin despertarse, con su pico escarbaba en la herida, sentía que le picaba. Ya en el piso, se le acercaban dos gallinas hurgando también con sus picos en su cuerpo herido. En ese momento se despertó, advirtió una herida en su pierna y a dos gallinas que se la picoteaban. Las espantó por instinto, pero con poca fuerza, y volvió a quedarse dormido.
Ana lo visitaba cada vez más y se quedaba con él todo el tiempo que podía. Le contaba historias, le hacía cosquillas, buscaba su risa. También ella quería escapar, y Andresito era su estanque.
Un día consiguió que Andresito saliera del gallinero, tenía en sus manos un coatí mal herido que había rescatado de las fauces de los perros. Lo estaba cuidando para que se recuperara. Se lo mostró a Andresito, buscando que se interesara por algo. Andresito agarró el coatí y lo abrazó, lo acunó como si fuera un bebé.
Ana se llevaba al coatí para darle migas (o algo de comida que podía esconder) y durante el día se lo llevaba a Andresito. Él esperaba este encuentro.
Un día el padre vio que Ana estaba guardando el bicho en una caja que había traído del colegio y se lo sacó. Le gustó el animalito, empezó a darle comida, también lo acariciaba; se había encariñado con el coatí.
Andresito estaba cada vez más delgado, y un aliento ácido y nauseabundo inundaba el espacio en donde se encontraba. No le importaba, no se sentía mal, estaba tan acostumbrado a sobrevivir que cada vez necesitaba menos. Ana amaba el aliento de Andresito, porque era él, sentir su aliento era estar con él.
Una noche, después de cenar, el padre agarró al coatí, que ya estaba mucho mejor, y lo acarició, sosteniéndolo como un bebé. El animalito se ve que le quiso retribuir el gesto y, con un movimiento rápido, rozó su cara con su pata y con la pezuña le cortó el labio. El hombre, que no paraba de sangrar, tiró al coatí y luego, con un palo, lo mató a golpes.
Andresito se iba apagando, secando, ya no se reía por nada, había perdido esa mirada ingenua de asombro. Salía del gallinero solamente para buscar algún perro, cada tanto. Ana estaba desesperada.
Una tarde, el padre abrió el gallinero y mirando a Andresito acurrucado en un rincón, le dijo:
—Subí a la camioneta.
Andresito subió, sentía bien la brisa y el sol sobre su cuerpo, hacía días que no salía.
El padre manejó largo rato por la ruta, luego tomó un camino de tierra, en ese momento le dolió la herida del labio y vociferó: “Qué bicho hijo de puta”.
Ya era de noche cuando paró la camioneta al costado de un camino.
Andresito se había quedado dormido.
—Bajate –le dijo.