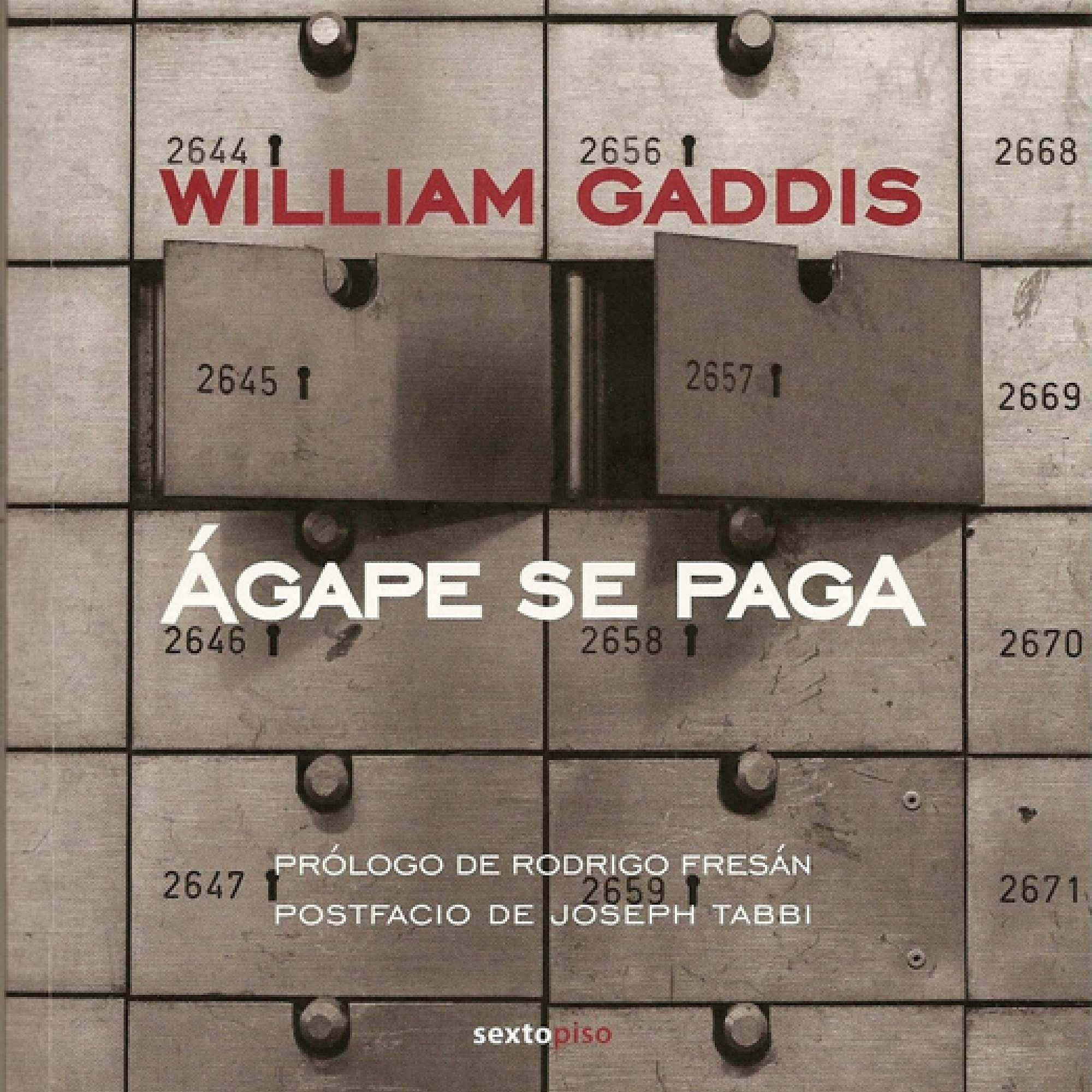¡Era él! (Negocio suizo)

Viernes 22 de mayo de 2015
Juan Filloy, el escritor cordobés que vivió 105 años, fue récordman de palíndromos, juez y árbitro de boxeo —entre muchísimas otras cosas—, escribió más de 50 libros y a cada uno le puso título de siete letras. Como a Tal cual (El cuenco de plata), del que tomamos esta historia.
Por Juan Filloy.

Desde mi oficina en el Palacio de la Cancillería hasta mi departamento median 18 cuadras. Tal distancia la hago caminando, ida y vuelta, los días hábiles. Es mi cuota de felicidad pedestre: quien anda, manda y no se desmanda… Asuetos y feriados soy vasallo y víctima de mi Ford Taunus: vasallo servil de la velocidad, víctima de mis nervios y los ajenos.
Hoy, viniendo a casa, tuve una dicha suplementaria. A pocos pasos de la Avenida Corrientes, casi enfrente del Obelisco, vi que acababa de instalarse una “Extraordinaria Exposición de Cabezas Reducidas por los Indios Jíbaros”.
–Me permite curiosear un poco –le dije penetrando a una persona que allí estaba. Me interesan mucho estas cosas.
–¿Cómo se atreve? –me vituperó–. ¡No se puede, señor! Venga a las 20. A esa hora se inaugura.
Ni bien llegué al departamento, hice las cosas que tenía que hacer, y volví al lugar una hora después. En el trayecto, no pude desviar mi pensamiento.
Tardía, esta afición me nació en Nueva York, asqueado de ver tanta gente en libertad. Mis visitas al Museo de Brooklyn y al American Museum of Natural History, en Central Park, fueron compensatorias. Me pusieron en contacto con las estupendas colecciones de sarcófagos que poseen. Allí la muerte vive milenariamente una ilusión de vida. Y la vida no molesta al transeúnte.
Como es sabido, cada sepulcro contiene la momia de un cadáver antiquísimo. Si bien el vendaje y las substancias balsámicas usadas por los embalsamadores evitan toda imagen macabra, lo cierto es que, conociendo la significación griega de “sarcófago” –“que consume las carnes”– uno no puede esquivar algún hechizo morboso en su presencia.
Años después, en Londres, experimenté una sensación similar, no ya ante la muerte real sino delante la simulación de la vida. No sé qué rara atracción me llevaba a menudo al Museo de Cera de Madame Tussaut, para gozar en sus stands una supervivencia artificial y artificiosa sin codazos ni trastornos para nadie.
Si pudiéramos pesquisar asertivamente los cambios de nuestras predilecciones, seguro nos ofuscaríamos mucho menos. Somos inestables. Y la fluctuación nos encanta, porque nos aleja de cuanto sea definitivo. ¡Nada de muerte ni de vida cien por ciento! Tan es así que, en el Museo del Hombre de París –enorme repositorio etnográfico de existencias caducas– la vida muerta volvió a encandilarme. Y todavía imantan mi memoria el cráneo de Descartes puesto al lado del cráneo de Cartouche: curiosa proximidad que aparea el pensador egregio al bandolero célebre...
Medulando estos recuerdos, la caminata hizo más cercano el recinto de la Exposición de Cabezas Reducidas por los Indios Jíbaros. Sumamente céntrico y adecuado, el local atraía ya una tupida concurrencia. Tal vez el movimiento de la gente y el bullicio me vedaron una apreciación a fondo. En lo exterior, me cautivó. Su presentación impecable, suntuosa, mediante un atalaje armoniosamente concebido en cristal y metal cromado, contaba dos elementos de gran realce: una instalación luminotécnica que exaltaba en sendas hornacinas cada una de las 42 piezas; y un sistema de información en posters, layout y leyendas de primorosa ejecución, que esclarecían todo al respecto en inglés, francés, español y portugués. En concreto, una exposición especialmente preparada para recorrer las principales ciudades del continente.
Algunos pisotones, expresiones estúpidas y otras molestias me persuadieron de alejarme. Volvería en horario diurno, más cómodo por menos frecuentado.
Contra mi costumbre, me levanté temprano para visitar la Exposición antes de ir a mi despacho. En puridad, obedecía a un mandato interior: quería degustar el espectáculo a mis anchas. Y digo “degustar”, sencillamente porque me agrada evadirme internándome en circunstancias y ámbitos que repugnan a mucha gente. Yo no soy un pacato de esos que en los velorios no se animan a ver el muerto o se espeluznan ante la disección de un cadáver.
No creo que mi afición constituya una manía. Como exestudiante de medicina metido en trajines diplomáticos, discierno el grano… del sarpullido, la mentira útil… de la verdad capciosa. A veces pienso que emana de mi vocación frustrada esta tendencia a lo vivo en defunción y a lo muerto aparentemente en pie.
Lo cabal es que se trata de una apetencia entrañable. Por ejemplo, no hay exposición del Instituto Dupuytren que, estando a mi alcance, no haya visto repetidas veces. Me encanta la extraña plasticidad de muchas piezas anatómicas y el fuerte patetismo de diversas operaciones quirúrgicas.
Sé que a muchos horroriza este arte. A mí me seduce, primero porque está vinculado a la ciencia; y segundo, porque rima con mi idiosincrasia. Por eso, profeso honda admiración al profesor Ara, de la Universidad de Buenos Aires, y al doctor Fracassi, de la Universidad de Córdoba, por sus estatuas anatómicas, esculpidas en carne humana.
Memorando los logros “vivificantes” de estos compatriotas me entusiasmé. Ágil el paso, tenía ya el Obelisco al frente. Sí, como argentinos, podemos jactarnos de tales resurrecciones “en carne propia”. De sus bustos de doncellas núbiles que recuerdan a Botticelli, y sus bustos de viejos que parecen inspirados en Tiziano. Superan los artilugios pictóricos. Y si sólo les falta aliento y voz, deudos ciegos y sordos me han dicho que ellos los saben vivos por la vibración de la tez a la caricia del tacto.
A esa hora había poco público. Empecé mi recorrido conforme al itinerario aconsejado leyendo las inscripciones laterales a cada hornacina.
La colección provenía de reyertas tribales en el alto Marañón, en lucha permanente por el dominio y predominio de esa zona amazónica. Compilada por etnólogos y antropólogos me eximo de abundar en detalles al respecto. Tampoco deseo repetir los procedimientos empleados por los aborígenes para reducirlos, ya superados por la taxidermia y cosmética actuales. Por ende, despaciosamente, me limité a examinarlas una por una.
Hasta la número 23 no tuve ninguna impresión diferente a la que recibiera años atrás, en un anticuario de Quito, contemplando la primera que vi. Mas ¡qué sobresalto viendo las 29, 30 y 31! No pertenecían a indígenas vencidos, sino a personas blancas, muy evolucionadas.
Sus rasgos faciales diferían totalmente de las anteriores y sucesivas, y empinaron mi extrañeza a un punto álgido de desazón. Estaba, si no delante de tres delitos cometidos, por lo menos de otras tantas profanaciones abominables.
Profundamente afectado por la evidencia, quise averiguar al respecto, pero no había allí quien pudiera aclararme nada. Mi voluntad inquisitiva se empecinó entonces. Y examinando meticulosamente la número 30 quedé horripilado.
¡Era él! No cabía la menor duda. La identidad del parecido era absoluta. Nada de hipótesis de verosimilitud: ¡autenticidad total! Analizadas las semejanzas fisiognómicas, la reducción de la cabeza era perfecta. ¡Era la propia imagen provecta del sabio vienés: la divulgada después del anchluss, la que popularizó tras de radicarse en Londres, la que su fama ha puesto bajo los ojos de la devoción universal!
Salí un rato a respirar hondo en el veredón de la Avenida 9 de julio. El descubrimiento me excitaba y sofocaba a la vez. Entré de nuevo, ya imantado por el rostro barbado, nimbado de serenidad de esa cabecita. Con rabia de la verdad, empeñé mis ojos en búsquedas de algo que me dijera no. Pero todo fue inútil. Todo corroboraba mi aserto. Y no pude menos.
–¡Es Freud, es Freud! –grité, no sé si para todos los presentes o para mí solo, pues el estupor desconoce la tesitura del asombro.
En dos trancadas gané la calle. Y caminé, caminé sin rumbo y sin ideas. Azorado y atorado anímicamente.
Obsedido, presa de insomnios angustiosos y vigilias atascadas de ideas fijas, volví tantas veces como pude al lugar de la Exposición. Nunca encontré alguien responsable que pudiese allanar mi preocupación. Fuera de una miss yanqui, tiesa en su cabina para la venta automática de tickets, y de un portero monumental tieso en su puesto, no había otro personal visible. Los interrogué, sin embargo.
–Ignoramos lo que pregunta. Cuanto necesita conocer el público está escrito en los afiches y leyendas del salón.
Yo no soy público, sino un ser humano sensibilizado por el ultraje a un semejante insigne. Cansado de averiguar en vano, ocurrí al propietario del local. Me dio nombre y señas del mánager. Paraba en el Plaza Hotel. Jamás di con él. Por los datos registrados a su ingreso, supe que era suizo de nacionalidad, con residencia en Ginebra. Abrí entonces la puerta a una vía esclarecedora: la diplomática. En ese emprendimiento estoy.
Cuando entretanto le hablé de esto, primero que a nadie, a un jesuita de mi relación –severo rostro de madera ascética– sus ojos de lince me revelaron que socarronamente se reparpilaba por dentro. Tengo la vehemente sospecha de que en secreto apoya mi convencimiento. Pero no lo dirá nunca. Sigmund Freud para nuestra religión fue la cabeza mejor dotada del siglo para contradecirla y vulnerarla. Y al saber que su cabeza ha quedado reducida al tamaño de un puño, simbólicamente ve en ese escarnio un triunfo de la iglesia.
No sé cómo persuadirlo para que me acompañe hasta la Exposición. Hoy, como católico, aventuré argumentos que nos conciernen de cerca:
–Padre, convenga conmigo. Aunque por otros motivos, obviamente, es muy posible que haya pasado con el cadáver de Freud lo que le pasó al del sanctissime ecclesiae doctoris divi Thom. Usted sabe que el cadáver de Santo Tomás fue confitado por los monjes de Fossanova, donde murió. Usted sabe que le quitaron la cabeza, ya cocida y preparada, para que los juntadores de reliquias no profanaran su cuerpo. Usted sabe que eso era común en aquellos feligreses, pues a Santa Isabel de Turingia los devotos le cortaron pelos, uñas, pezones y orejas para reliquias. Usted sabe…
–Perdón. Usted me adjudica una sapiencia que no tengo. Omita más argumentos, por favor. Y no sólo se afane de sacarme de aquí. De Santo Tomás sólo suelo decir esta frase, porque la vivo y la gozo: “Oh qué saludable, qué grato y qué suave es descansar en la soledad y callar”. Y, bajando los párpardos, la repito en latín: “O quam salubre quan iucundum et suave est sedere in solitudine et tacere…”.
Por interpósita persona conseguí que el presidente de la CAPS (Corporación Argentina de Psiquiatras) tomara cartas en el asunto. Vino a verme a la Cancillería. Vis a vis cambió el sesgo de jocoso escepticismo con que recibió la noticia, según el mediador. Aunque la ley civil descarta como excusa el temor reverencial, la imponencia de mi despacho impuso también mi jerarquía. No era dable que lo convocara para un tema trivial. Escuchóme. Y tomó absolutamente en serio mi información.
Para corroborarla, fuimos directamente a la Exposición. Las 28 cabezas reducidas del itinerario, apenas concitaron su atención. Había conocido ejemplares similares en épocas y lugares diversos. Mas, al llegar al sector de las tres cabezas de fisonomía europea y clavar la vista en la número 30, su percepción quedó obstruida, trancada, en una especie de shock emotivo.
De inmediato, no atinó a decir nada. Demudado se quitó los lentes, y, tras de enjugar los ojos, su mirada aguda y doliente pareció horadar la hornacina. La efigie algo macilenta de Sigmund Freud era una isla de serenidad y dulzura entre el horror de la muestra.
Después, convencido, no pudo controlar su inquietud. Abrió la boca, y fue un géiser incontenible de imprecaciones, preguntas y diatribas. Sin vueltas traducía su colapso la indignación colérica que originan los crímenes de lesa cultura:
–Si cada cabeza reducida corresponde a un enemigo muerto ¿quién es el enemigo de Freud que cometió tal infamia?… Si cada cabeza reducida constituye un trofeo del vencedor ¿qué monstruo de la civilización se atreve a envanecerse de ello?...
Si cada cabeza reducida no representa aquí nada más que un indígena asesinado, ¿qué rol, qué maquinación se complace en difundir minimizada la cabeza de uno de los últimos genios de la humanidad?
No hay conocimiento superior al que promueve la verdad. Esa misma noche, todos los directivos de la CAPS comprobaron de visu la evidencia y se apresuraron a tomar las medidas del caso.
Por mi parte llevo siete días indagando el enigma sin pizca de éxito. Choco doquiera con óbices, reservas y sornas. Mis sondeos por vía diplomática a colegas de París y Ginebra, todavía no han tenido resonancia. Confío aún.
Conjuntamente con el presidente de la Corporación Argentina de Psiquiatras, las gestiones están correctamente canalizadas; pero encontramos incomprensión, incredulidad y notoria desidia en atender lo que propugnamos: el secuestro de la pieza cuestionada y la urgente instrucción judicial para elucidar la profanación implícita.
Temo que los trámites iniciados naufraguen en total indiferencia. Tras los numerosos contactos que en forma solidaria hemos realizado, cierta inquietud comienza a invadirnos. Nigrum nigrius nigro… Cunde en todo esto una oscuridad más oscura que lo negro. Nadie compromete su acción ni su opinión. Ni nadie respalda las nuestras que responden a una certeza inquebrantable.
Para la consecución de nuestros afanes nos ha hecho mucho mal la prensa. Un psicoanalista de la entidad cometió la imprudencia de incitar a un periodista a ocuparse del caso. Según siempre sucede, éste lo abordó no como una realidad auténtica sino como un misterio digno de amplificarse en sensacionalismo. Consecuencia: una plaga de plumíferos se precipitó sobre la Exposición tal una bandada de caranchos a una osamenta.
Esta fatalidad trajo como corolario lo peor: su cierre sorpresivo, absoluto, total; y la partida rápida, consecutiva del mánager con las cuarenta y dos cabezas reducidas.
La frustración nos aflige pero no nos desalienta. Proseguiremos con cautela. Dos experiencias, por lo pronto. La primera en torno al silencio sospechoso que aplastó el escándalo periodístico, como si un ente superior hubiese ordenado ¡chist! puesto que ningún órgano habló más del tema. La segunda, respecto a la función de la prensa: hay tópicos de suprema importancia que no deben ser abordados sino por gente especializada y en publicaciones de esa índole. El manipuleo que acostumbra la prensa diaria embarulla el tratamiento, entorpece el análisis y malogra los fines.
Lástima que el causante de todo no respetó la advertencia de Aragón: “Los periodistas son imbéciles de la peor especie: la especie que escribe”.
Apéndice
Ni tensión ni aflojamiento. Quedamos como vulgarmente se dice con sangre en el ojo. Resentidos, pero dispuestos a superar la decepción y el desencanto. Cuando la voluntad persevera, construye sobre el desconsuelo y el fracaso. Nada resulta utópico o difícil.
Ni tensión ni aflojamiento. Unidos en la misma finalidad, el presidente de la CAPS y yo decidimos potenciar esfuerzos particulares en una cruzada secreta. Nos convocaba Freud en la coyuntura. En puridad, íbamos en defensa de los valores humanos que atesora el pensamiento creador.
No podíamos darnos por vencidos. Éramos dueños de una certeza irrefragable. Hubiera sido cobardía, ominosa cobardía soslayar la verdad con actitudes reptantes. Desatender el propósito mediante furtivas tareas. Tirarnos a muertos dejando las cosas como están.
Por razones profesionales y por su fervor admirativo, él, mucho más que yo, se mantuvo firme en el empeño. Repudió alusiones y supuestos gratuitos de colegas: que tomaba a pecho el asunto, que dejaba al margen otros intereses societarios. Todo inútil. Los reproches que llovieron incentivaron su tenacidad.
Dotado de extraordinaria precisión, en circunstancias en que supuso desapego en mí, irrumpió vehementemente:
–A usted que descubrió la matufia, a usted no le permito ninguna defección. Piense. Tras diez milenios de malvivencia o convivencia humana sin sostén científico alguno, porque sí nomás, basada en supersticiones, teologías y metafísicas, he aquí en el siglo pasado y en éste dos hombres que descubren al hombre: Darwin y Freud, aquél su filogenia animal, éste su mundo interior.
“Freud dobló el rumbo de la psicología. La experimentalizó. Sacó al alma de reductos infusos primero; religiosos después y conjeturales, en fin. Fue el adelantado que usó las concepciones de Pinel para explorar abismos nunca antes explorados.”
“Freud climatizó ‘el gran frío’ de la Edad Media y el oscurantismo consiguiente. Saneó el ámbito contaminado del mundo, sacando miasmas y tufos ancestrales de la conciencia sofocada del hombre.
“Freud sustrajo a la religión el monopolio de taras y brujerías, de complejos de culpa y frustración, y el usufructo del arrepentimiento de la grey. Él suplió el confesionario por el diván, el sacerdote por el psicoanalista. Él arruinó el negocio de indulgencias y perdones, arrumbando el quid divínum y tantas zarandajas de curas y sochantres.
“Freud sistematizó los mecanismos utilizados por la intuición de la iglesia. La sacó del círculo vicioso del fanatismo y la credulidad. Redujo la fe a mero círculo de superstición. Mermó al dogma su crédito secular. Y desvió la feligresía de la cárcel con rejillas del confesionario hacia la libertad aséptica del consultorio médico.
“Por buenos confesores que haya tenido el clero, la psiquiatría impuso sus ventajas. El descubrimiento de la subconciencia deparó las técnicas necesarias para neutralizar anomalías que vegetaban a sus anchas. Y del mismo modo que la investigación ofrece, tras el hallazgo de virus perniciosos, la terapia que suprime o erradica el mal, Freud, borrando los infiernos mentales y espejismos de ultratumba, impuso la higiene que sanea el espíritu.
“La cabeza de Freud, firme y sutil, no se perdió en ningún laberinto ni se desbarrancó en ningún abismo. Piloto de tormentas profundas, de pasiones encrespadas de contradictores, vorágines y huracanes de diatribas, jamás le hicieron zozobrar.
“Debemos rescatar esa cabeza universal, amplificada por la expansión de sus ideas. Es oprobio irritante que la exhiba la infamia cavada por dentro, reducida por fuera, en la más tremenda de las capitis diminutio que conoce la historia.
“Lo comprometo, por lo tanto, a no cejar ni atenuar su entusiasmo. Odio todo lo que sea muelle, haragán y cobarde. Hablando de otra cosa ¿cuándo emprende a Brasil el viaje que acaba de enterarme?
–Mañana, a primera hora.
–Le deseo éxito en su misión diplomática. Anúncieme su regreso. Así proseguiremos los contactos.
Ni bien llegué a Río, fui al “Hotel Meridien” en Copacabana en busca del manager Clovis-Etienne Pawlet. Por referencias conocía su estampa. Lo vi. Desde una sala contigua al recibimiento contemplaba el fluir de las olas lamiendo casi el veredón de la Avenida Atlántica. Muy pasado el mediodía, seguramente esperaba a alguien para almorzar.
Entregada mi tarjeta, no ocultó su desagrado. Había recibido otras iguales en el Plaza Hotel de Buenos Aires. Sus robustos cincuenta años ni se movieron siquiera del sillón en que sólidamente posaba. Dobló un poco la cabeza de rostro ancho y óseo. Me escrutó a distancia. Y moviendo inquisitivamente el mentón, preguntó al mensajero:
–¿Qué quiere? ¿Le ha dicho algo?
Introduciéndome en forma desenvuelta, no le di tiempo a contestar. Me caló en el acto. Por mi porte y mis maneras no era ningún pelafustán. Y cambiando la mirada acerada y el gesto agrio por una sobria deferencia, me señaló el sillón vecino.
Suizo de nacionalidad, tenía bastante de inglés. La flema y la seguridad de la upper class. Y ese aplomo, casi negligente con que traducen el dominio de sí mismo. Hubo por eso un instante de indecisión recíproca. Irrumpí yo.
–Usted perdonará mi actitud ni bien conozca el móvil. Soy diplomático argentino en función transitoria en Brasilia. Allí, leyendo el Jornal do Brasil me he enterado que se exhiben aquí las 42 cabezas reducidas que se expusieron en Buenos Aires.
–No. Aquí se exhiben solamente 39. Hemos descartado las de los tres exploradores europeos víctimas de los indios jíbaros.
–¿Exploradores europeos...?
–Sí. Uno sueco, otro alemán y el último británico.
–No me gusta discutir ni he venido a eso. Pero tampoco me gusta tapar ni que me tapen la evidencia con mentiras y subterfugios.
–Señor, hemos terminado –dijo haciendo esfuerzos para incorporarse–. En Buenos Aires soporté su asedio no recibiéndolo. Aquí no admitiré persecución ni impertinencia alguna. ¡Retírese!
En un segundo consideré mi traspiés. Por usar un énfasis agresivo corría el riesgo de malograr la entrevista. Noté que su actitud tenía una pizca de teatro. Usando igual recurso para conjurar la situación y sacar partido del encuentro, dispuse envaselinar mi porfía:
–Bien, monsieur Pawlet. Lo haré. Pero antes quiero que sepa que el escándalo habido por la exhibición en mi patria de la cabeza reducida de Sigmund Freud sería fácil reproducirlo en todo Brasil. Fueron sencillamente monstruosos la desaprensión y el desafío de exponerla. Y ya que su empresa…
–No es empresa mía.
–Mejor entonces. Mi afán por hoy es exclusivamente aclaratorio. Después, quizá, se convierta en reivindicativo.
–¿Reivindicativo? ¿Acaso piensa reivindicarla? La cabeza de Freud está ya fuera de todo litigio. Permítame una sonrisa…
El mánager, de pie, iniciaba la marcha al comedor. Dio unos pasos y se detuvo. Pareció lamentar el sarcasmo lanzado. Y tras un balance fugaz, como si hubiera tomado una decisión repentina, mirándome de arriba abajo, después de morderse el labio inferior, aventuró una pregunta inopinada:
–Dígame, ¿ha comido ya?
Por cierto constató mi sorpresa, mi sorna, mi negativa. Por lo cual, tomándome del brazo, se apresuró a agregar:
–Bueno. Venga, almuerce conmigo.
Son rarísimos los diplomáticos que no sean gourmets. Más aún los gourmets que no tengan maneras diplomáticas. En aquellos, el arte de comer bien constituye un sistema protocolar de cortesías que conduce a congeniar y conciliar antinomias y diferendos. En éstos, el culto de Gasterea –la décima Musa– comporta una liturgia de gentileza y congraciamiento que redunda positivos beneficios para la paz del alma y los nervios que la sirven.
No creo que el arranque del manager fuese una estratagema calculada. El comensal que esperaba no vino. Eso es todo. Sin empacho lo digo, pues muy a gusto llené la vacante. El menú, los vinos y el servicio de ese restaurant de Air France no dejan nada que desear.
–En Zurich, mi ciudad natal, coseché gratos recuerdos comiendo con diplomáticos antes y después de Hitler. Gratos, a pesar de su calaña, porque entre sus colegas existen especímenes que ya ya… Cierta vez, Von Ribbentrop de incógnito...
–¡“Extra Dry”!
–Sí, el propio Extra Dry…
Sería largo repetir sus anécdotas. Se ve que es un hombre corrido. Un mundólogo apto para todo. Zurich fue refugio y polo de atracción de emigrados de toda índole. Entonces, permanente o temporariamente cultivó sobre manteles buenos almácigos de amistades y relaciones. Judíos, jerarcas nazis, industriales, artistas. Tipos interesantes como Thomas Mann, Thiessen, Picabia, Tristán Tzara, Hermann Hesse. ¿Por qué no iba a cultivar la mía aquí?
Vacíos los vasos en forma de pera, el mozo sirvió Courvoisier por tercera vez. Clovis-Etienne Pawlet estaba alcohólicamente locuaz. Mejor, dicharachero. Sucede siempre así con personas parcas, reservadas: se dan vuelta.
–A las tres cabezas que a usted tanto le intrigan...
–No. Me preocupa solamente la de Freud.
–A las tres cabezas esas –remachó las palabras– nunca las exhibimos en Europa. Serían identificadas. Freud principalmente. Confieso: me equivoqué en mostrarlas en Buenos Aires. Jamás imaginé que fuese una urbe tan eminentemente europea por su formación y su sensibilidad. Tuve desde la inauguración múltiples problemas y quejas como la suya. Consecuencia: aquí no las exponemos. El antecedente argentino hubiera generado nuevos escándalos y trastornos. Somos una empresa. Queremos explotar pacíficamente el negocio en el Continente.
–Sí, muy bien. Pero, ¡ganar dinero con semejante iniquidad! Es cosa que aturde. Que clama. Es ser cómplice de un crimen moral ignominioso.
Oyó el reproche como si oyera un timbre. Hizo un leve encogimiento de hombros, y prosiguió:
–Su devoción al sabio le hace exagerar los conceptos. Ya estaba muerto. No hay tal crimen. Simbólicamente, sería una especie de burla póstuma. Nada más: eso. Todo lo repudiable que sea, pero burla. Quizás, burla trágica por ser obra de una venganza.
–¡De una venganza!
–Sí. Una venganza urdida y llevada a cabo por una inquisición actual de refinamiento atroz.
–¡Inquisición actual! Usted me deja estupefacto.
–Claro. En este continente ofídico ustedes viven mirando el suelo. En el limbo. Ignoran cuanto medulan y realizan en el Viejo Mundo gentes ancestralmente embanderadas en pasiones políticas y religiosas. Esa Inquisición existe. Es una entidad taimada, valor entendido, con plácet eclesiástico. Sí. Se trata de una venganza solapada y cruel contra el pensador que, después de Voltaire, hizo y sigue haciendo más daño al cristianismo. La paternidad de la iniciativa corresponde –se aventura sotto voce– a un comité fluctuante, de consulta, que estuvo compuesto por Paul Claudel, Teilhard de Chardin, Maritain, Mauriac y Gabriel Marcel... Por cierto, una conspiración inaprehensible probatoriamente, como todo lo telepático y teleológico... Quienes conocen el intríngulis saben cómo fue affiatado el proyecto en sigilosos cónclaves. Hasta que el concierto de intenciones del quinteto estuvo a punto de ejecutarse... Obviamente, todo fue puesto y preparado A.M.D.G., contando con reserva privada y connivencia oficial. Así, pocos días después de su inhumación, cercenada la cabeza del cadáver, cómplices científicos entraron en función. En riguroso secreto efectuaron el vaciamiento de la masa encefálica y la trituración de su osatura craneal. Embalsamadores y taxidermistas hicieron después lo suyo. De tal modo, el procedimiento rudimentario de los indios jíbaros fue mejorado y cumplido en breve plazo.
Esta vez fui yo quien pidió al mozo que sirviera más coñac. Me sentía exangüe. Batallaban en mí las emociones más contrapuestas, y yo era el único vencido. Sorbí un trago para conjurar mi estado. Trémulo, apenas balbuceé:
–Inconcebible. ¡Qué complot satánico! De Manasés no cuenta la Biblia más que sus malas actuaciones. De éstas ¿quién se ocupará? ¿Habrá crónicas en el futuro que refieran tan viles fechorías?
–Difícil. Están blindadas por silencios y juramentos sacramentales. Y por un blindaje todavía más astuto: el de un escepticismo creado ad hoc para despistar y evitar su trascendencia, usando la repugnancia natural que provoca su realidad.
–Tales medidas a mi criterio multiplican el dolo y convierten en colmo de monstruosidad esa caza furtiva de la cabeza de Freud. ¿No opina usted lo mismo?
–Seguro. Los hombres-jaguares del mundo civilizado de hoy son mil veces peores que los indígenas de las selvas ecuatorianas. Allí, manosear la cabeza del enemigo difunto signa la victoria del instinto triunfante; aquí, no revela más que la fruición de almas estragadas… Además hubo otros baldones. La cabeza reducida del creador del psicoanálisis fue depositada secretamente en un monasterio, sólo accesible a altos dignatarios y personalidades laicas para el consabido regodeo. Dios sabe cuántos cardenales y obispos han vertido allí su piadosa y reverendísima hilaridad.
–¡Verdaderamente ominoso! No sé si usted recuerda la escena del noble Ugolino en el Infierno. Muerto de hambre con dos hijos y dos nietos en la Torre Gualandi, Dante lo pintó royendo el cráneo de quien lo condenara a morir así. ¿Qué castigo les impondría usted?
–Hombre... No tengo la imaginación de Dante. Como hombre de una empresa lucrativa que exhibe cráneos, mostraría sus calaveras como nidos de víboras. Lo más aproximado metafóricamente a los pensamientos que habitaron en ellos…
–A propósito de esto. Usted no me ha contado cómo consiguieron la cabeza de Freud.
–Bueno... No hay nada inaccesible para voluntades ávidas de dinero. La cabeza fue robada por un clérigo infidente. Ofrecida como atracción a uno de los varios “Circuitos de Curiosidades” de Estados Unidos, cosa extraña, no despertó interés en la primera cadena de exhibiciones. Gustaban más las crinudas, llenas de tajos, costurones y cicatrices de los indios jíbaros. Conocedora nuestra empresa del origen y proceso de transformación, la adquirió más por reverencia que por negocio.
–¡Falso! La exponen. ¡LA EXPONEN! Eso me indigna. ¡Comercian con ella! Es canallesco. ¿Dónde está la corrección suiza?
–Dígame: le ha hecho mal la bebida. ¿A qué se deben esos exabruptos? Modérese.
–¡Cómo moderarme! Usted cree que soy de piedra. Que mi sistema nervioso es un Omega insensible... Soy de carne. Poseo un corazón que palpita. Un espíritu que arde. No soy suizo. No tengo osatura alpina…
–¡Ea, basta!
–…ni alma de escarcha, ni…
–Por favor amigo, modérese. Lo he llamado amigo ¿se da cuenta? No se ofusque. Arroje a la basura su látigo de ironías. ¿Para qué se ensaña con mi patria? Deje ese placer masoquista para mí… ¿Piensa acaso que ignoramos que es una nación dual, anfibia, taimada? No comulgamos con ruedas de molino ni cuerdas de reloj. Bluf la moral de Calvino sobada por Madame Warens. Bluf la tradición de Guillermo Tell pintarrajeada por Paul Klee… Tras sus bellos paisajes se esconden las peores evidencias humanas. Tras sus laderas de nieve inmaculada, cuántas pendientes a lo más sucio de lo sucio… Suiza es la Caja Fuerte de cinco continentes. Pulcros, cronométricos encubridores manejan en cuentas numeradas todo el oro impuro del mundo: el oro sangriento amasado en los crímenes de tiranos, sátrapas y demagogos; el oro puerco de la prostitución, del chantaje y de la coima; el oro turbio de los emporios que hambrean y esquilman a la humanidad… Nuestra presunta corrección es sólo máscara de una inmensa complicidad ciudadana. Lo sabemos. Merced a ella vivimos la doble vida de la seriedad formal y de la náusea íntima… Tal vez usted supone que nuestra conciencia es roma, torpe, porque no reacciona. No reacciona, sí, como pueblo; pero individualmente, sofocados de contaminación, obramos. El fastidio, la vergüenza de nuestras taras y estigmas subliman puntualmente el asco. Un índice macabro lo demuestra. Suiza es el país más suicida del planeta... Mi ecuación personal ya está resuelta. En el cuadrante de mi destino, está por sonar mi hora. A lo mejor, cualquier día... Adiós, amigo. Amigo, ¿escuchó bien?
–Gracias por decirlo.
*
El presidente de la Corporación Argentina de Psiquiatras me esperaba en Ezeiza con su auto.
–Estoy verdaderamente ansioso por saber...
–Es tremendo. Vamos, vamos. En el trayecto al centro le iré contando.