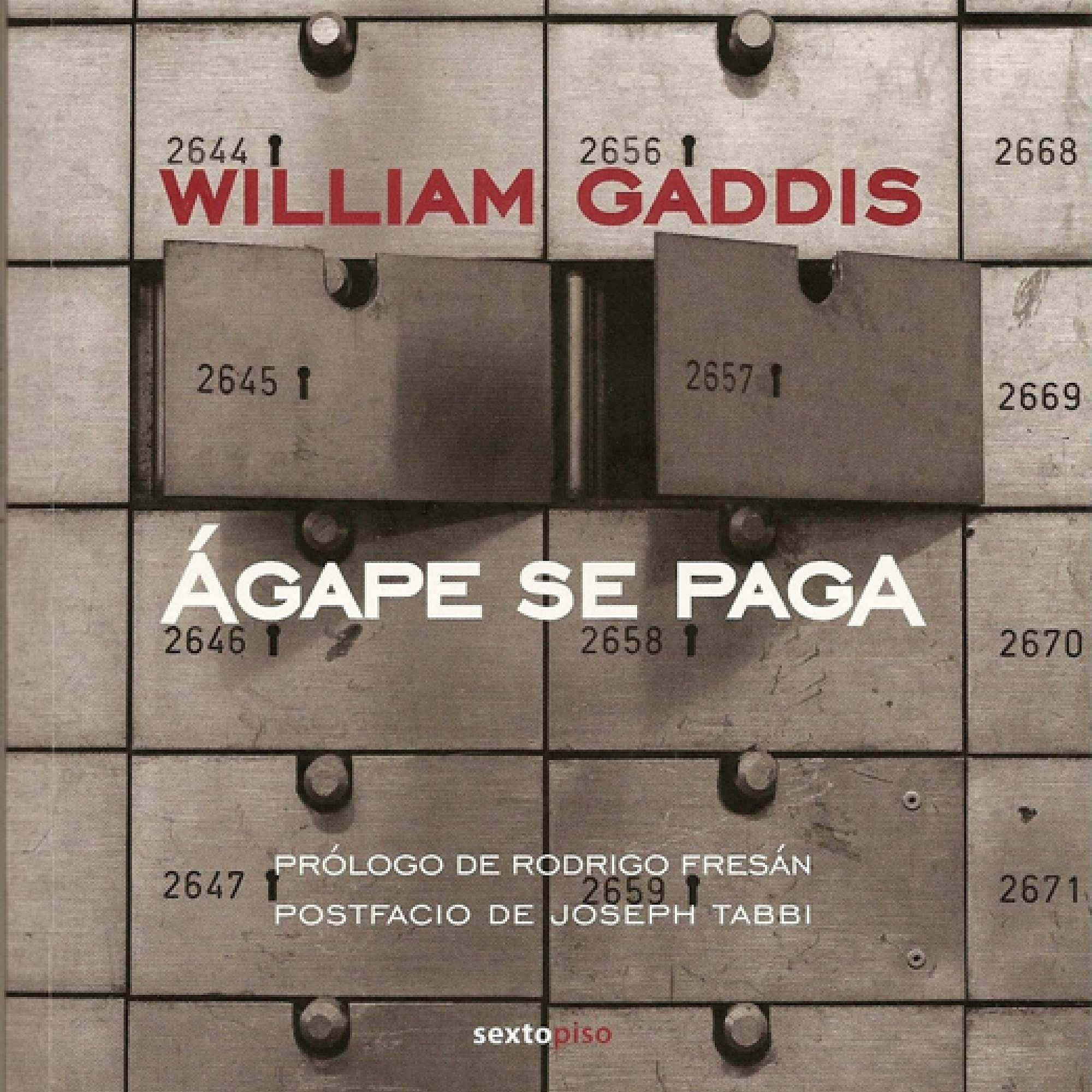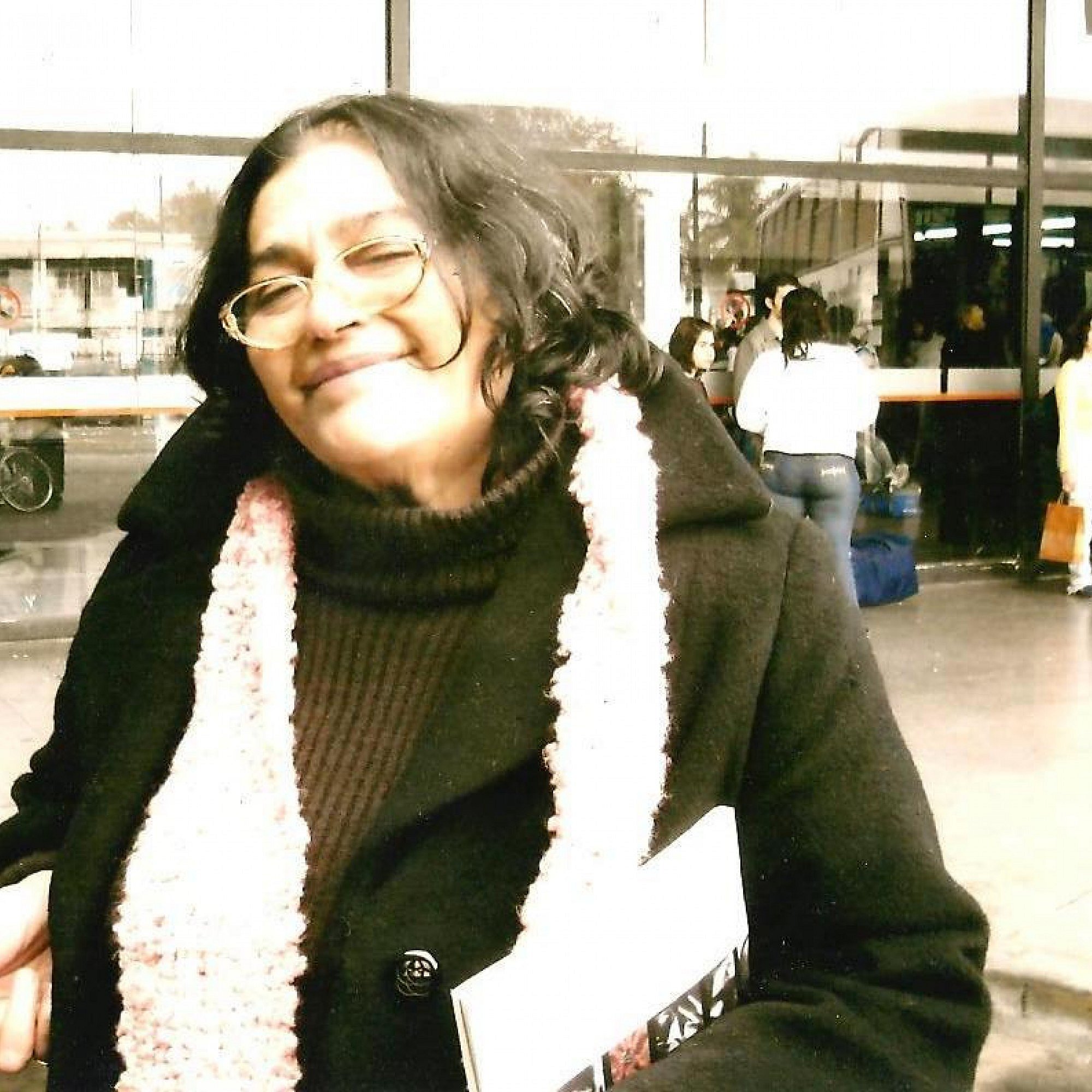Todo cronista es político

Miércoles 03 de diciembre de 2014
La desgrabación del primer panel de balance de 2014 en el que participaron María Sonia Cristoff, Sonia Budassi y Javier Sinay.
Entrevista: Patricio Zunini. Foto: Claudia Arce.

Patricio Zunini: Unos días atrás entrevisté a Federico Falco por la publicación del libro de cuentos 222 patitos, un libro sorprendente. Cuando ya terminábamos la entrevista le hice una pregunta antipática. Falco ha publicado cuentos y tiene una nouvelle. Mi pregunta fue: “¿Para cuándo la novela?” La decía y me sentía como mi mamá cuando habla con las hijas de sus amigas y les pregunta para cuándo el hijo o si ya tiene uno para cuándo la parejita. La pregunta era antipática a todas luces y Falco tuvo el buen gusto de no ser condescendiente: hablar de esa manera, me dijo, es menospreciar al cuento, es pensar al cuento como un arte menor, un ejercicio, una preparación para. Justamente en un país donde el padre literario al que hay que matar una y otra vez no escribió nunca una novela.
El prólogo a la reedición de Falsa calma, de María Sonia Cristoff, está lleno de, como diría Nabokov, opiniones contundentes. Cristoff, con la solvencia habitual y con fuerza, discute el supuesto de que la crónica es periodismo edulcorado con literatura. Es muy interesante el prólogo. Allí también toma el caso de Michael Finkel, un periodista del New York Times que reunió los testimonios de varios adolescentes en las plantaciones de cacao de Costa de Marfil para construir un único personaje. Cuando en el diario se enteraron del artificio, lo echaron. Sonia Budassi aclara pone una nota aclaratoria en Israel-Palestina, la frontera imposible que por razones de seguridad no sólo se preservan los nombres de algunos entrevistados sino que varias personas fueron fusionadas en una sola. Algo así hace Cristian Alarcón en Si me querés quereme transa, por ejemplo. Y es justamente Alarcón quien escribe la contratapa de libro de Budassi y allí dice que, lejos de la figura de extrañamiento, Budassi decide escribir un texto que cabalga entre el ensayo y la narrativa. El tercer invitado es Javier Sinay, que su trabajo más reciente es Los crímenes de Moisés Ville. Sinay tiene una forma de abordar la crónica a partir de la violencia: todo se explica desde la violencia. La historia es una sucesión de hechos violentos; no hace falta ser marxista para darle la razón.
Hemos invitado a los tres para hablar del género crónica y para hacer un balance de lo que sucedió este año. Reformulando la frase del Indio Solari, esta mesa se llama “Todo cronista es político”. Y para comenzar quería partir del prólogo a Falsa calma, de María Sonia Cristoff.
María Sonia Cristoff: Es interesante la propuesta de la mesa y, antes que comentar el prólogo, lo que podría decir es en qué punto yo pienso esta propuesta en relación al libro. He tenido algunas lecturas que me decían que el elemento de denuncias no estaba fuertemente marcado. El libro se tradujo al alemán y era desde Alemania donde me pedían esa demanda explícita. Me gustaría contar cuál es la intervención o el modo en que pensé el libro, porque es un modo político que se aleja de esa demanda que considero absolutamente antiliteraria. Falsa calma es un recorrido por cinco pueblos fantasmas de la Patagonia y su obsesión es el estado de enajenación en el que vive la gente en esos lugares. Empecé a pensar ese libro muy a principios de la década del noventa, un momento en que estaba obsesionada con Beckett —con quien sigo obsesionada—. Tenía la certeza que esa lengua de Beckett me resultaba un poco inaccesible, pero no otra es narración que me apelaba y me apeló siempre de seres en un estado de alienación, de una pesadilla de la que no pueden salir. Lo que me interesó indagar, o lo que me llevó a la crónica como modo de indagación —por eso la pienso más próxima al ensayo o la literatura—, fueron las políticas que se aplican o no, sobre todo en la Patagonia, un territorio que conozco bien y que me es próximo, y que llevan a un estado de alienamiento. Voy a entrar a un tema beckettiano, que a mí me obsesiona, buscando las razones de las decisiones de la política. En ese libro es donde veo la no ficción que más me interesa. A veces escribo otra no ficción, justamente para diarios alemanes, donde sigo el protocolo del diario… porque me pagan bien las notas, pero no me interesa como escritora, no corro demasiado riesgo. Más o menos hago unas cosas que me parecen correctas.
Una vez Hernán Ronsino me dijo sobre sus novelas que antes que pensarlas como “políticas” encontraban en el uso y la selección de las palabras una politicidad. Ahí era donde se jugaba la política. Falsa calma tiene un trabajo con las decisiones políticas, pero hay también un abordaje político, esa politicidad que hacía referencia Ronsino, en el texto. Al igual que en La frontera imposible y en Los crímenes de Moisés Ville.
Sonia Budassi: Decía recién María Sonia que en Alemania le piden más denuncia. Creo que la crónica está instalada en un sentido —algo que María Sonia también trata de combatir—que tiene una utilización del lenguaje explícito más vinculado al periodismo de la pirámide invertida, donde hay que tener cierta urgencia y cierta explicitación y donde no se termina poniendo en práctica usar el lenguaje, ya sea ficción o no ficción, como método de conocimiento, que es como quiero trabajar yo, si no como un titular, una definición que te diga “esto está bien, esto está mal”, que no te genere preguntas y que sí genere una suerte de comodidad consolatoria. La obra de María Sonia y Javier juega con una suerte de indeterminación, que no viene de un lugar de falta de posicionamiento político si no al contrario. La decisión política pasa por el desarrollo de los materiales. Y también hay mucha confianza en el lector: no creo que los chicos sientan que el lector necesite de una exclamación o una explicación del tipo “todo esto que te estoy contando es culpa de tal factor”. Son libros interesantes porque, a pesar de que suene demasiado pomposo, generan pensamiento y generan preguntas.
Javier Sinay: En ese sentido creo que tu libro [a Budassi] tenía un camino difícil por delante. Porque era muy fácil caer en formas declamativas.
Sonia Budassi: También podía pensarlo al revés: que lo tuve demasiado fácil. Porque estaba contaminado con discursos propagandísticos, discursos publicitarios, discursos oficiales de los gobiernos que ahora hasta se manifiestan por twitter y narran sus propias versiones y generan sus propios héroes, en donde en general los dos enunciadores pretenden descalificar al otro y nunca concederle nada. Traté de meterme en el medio con una estrategia en la que a medida que avanzaba lograba una certeza y después, ante un nuevo suceso, se volvía a caer en una incerteza. A medida que iba leyendo sobre el tema —libros académicos, noticias, novelas— me di cuenta que esa sensación era muy incómoda porque, en general, había un pedido que uno se ponga desde un lugar determinado señalando el bien y el mal, que es lo que yo traté de eludir.
Javier Sinay: Cuando trabajamos en temas de la realidad, seamos o no periodistas, es inevitable tomar posición. O que tomen posición nuestros lectores: una vez que uno arroja la palabra a la arena pública es leída de maneras que uno no imaginó. Y siempre con un trasfondo político, porque estos son temas públicos que hacen a la discusión social. Me parece que estos libros pasan por esos vectores. Cuando estaba escribiendo sobre Moisés Ville tenía en mente hacer una investigación histórica sobre esos crímenes, que fuera lo más rica posible, pero por detrás de eso estaba la discusión sobre la inmigración, gaucho, políticas sociales, las políticas idiomáticas.
María Sonia Cristoff: Eso es interesante. Retomando lo de Ronsino, el lenguaje en sí mismo es un sistema político. Pretender que alguien se sustraiga de lo político en todo caso es una postura política con la que estoy totalmente en desacuerdo, que me causa antipatía.
Bueno, tu personaje de Encerrados afuera comete un acto de sabotaje al dejar de traducir el discurso del filántropo.
María Sonia Cristoff: Justamente, ahí yo volví a la estrategia de operar por sustracción. Ahí se puede leer un texto político por un lado y una respuesta a las cosas de la política. Como decía Javier, el sistema de la lengua es un sistema político: ni hablar de lo que puede hacer la literatura con eso. Se podría decir, ya no todo cronista es político, sino que todo escritor es político. Luego, otra cosa son las políticas que se implementan. Yo creo que nunca pude llegar tan lejos en ese abordaje como en Falsa calma; el mismo libro que después me demandan que no digo demasiado. No sé… A veces los escritores ponen otros nombres por el terror —comprensible en muchos casos— a trabajar con el referente. En este tipo de narrativas, lo que intento es atravesar esos terrores, que también tengo y comprendo, porque me parece bastante conflictivo eso que llamamos la realidad y el referente, y —de eso sí hablo en el prólogo de Falsa calma—, muchas veces lo que veo en la crónica es una especie de confianza ilimitada, que no sé si es cinismo o inocencia, en la relación con el referente, con la realidad. Me parece interesante diferenciar el hecho de que nadie puede sustraerse de lo político y que, en todo caso, en estos tres libros nosotros estamos trabajando con determinadas políticas inmigratorias, sobre la lengua, sobre determinadas industrias. En ese sentido, la crónica es un buen territorio para ser lo más explícita que pueda ser.
La crónica como género tiene una serie de lugares comunes por los que atraviesa el cronista. Así como la novela policial tiene una serie de estándares, la crónica también los tiene. Pero luego está atravesado de muchas otras cosas rompen el género. Quiero decir, como ejemplo: La frontera imposible es una crónica, pero no le caería mal el género ensayo.
Sonia Budassi: Yo creo que es una tradición bastante argentina el que siempre se transiten géneros impuros. El Facundo es una biografía, también. Esta apertura, esta explosión del género es bastante intrínseca y bastante histórica. Son libros muy políticos que tocan algo del referente, pero que tratan de pulir o abrir el sentido instituido. En ese sentido, descartan el cuidado con el referente y la confianza en la mímesis. . Pero cuando decís lugares comunes de la crónica, ¿a cuáles te referís?
Por ejemplo, cuando el cronista interrumpe el relato para autoanalizarse. Es muy importante decir quién es uno y desde dónde cuenta, pero también eso la puede hundir mal a la crónica.
María Sonia Cristoff: A mí la primera persona no me molesta para nada.
Javier Sinay: Yo ya no sé qué es crónica y qué no lo es. El género se desarrolló tanto y se convirtió en un caleidoscopio de textos, géneros y estilos que toma de todos lados. Un subgénero de la crónica debería ser la crónica periodística. Pienso, por ejemplo, en un libro que salió en la misma colección de La frontera imposible, que es el de Garcés: Hacete hombre. Me gustó mucho. Pero me parece que pasa más por el ensayo y la literatura del yo que por la crónica.
María Sonia Cristoff: Lo mismo está pasando con la novela. Los géneros se vuelven muy porosos.
Javier Sinay: Si la primera persona está muy presente —no digo que sea soberbia o narcisista; puede estar muy presente y no invadir— lo veo al texto más alejado de lo periodístico.
María Sonia Cristoff: Sí, apoyo. Cuando se hable del subgénero periodístico, te voto. Cuando yo hablaba de lo edulcorado, criticaba esa postura de trabajar un texto con el protocolo que te impone el manual de ética periodística y agregarle algunas descripciones del paisaje…
Sonia Budassi: “El potus del entrevistado”.
María Sonia Cristoff: … dos o tres cositas más y decir que eso también es literatura. No.
Javier Sinay: No sé qué marca al género. Siendo un género tan grande, tan abarcativo…
María Sonia Cristoff: Hay que pensar los problemas que propone un género y cómo cada uno los aborda. La crónica modernista es totalmente subjetiva; todos los escritores modernistas fueron poetas, narradores y tuvieron una batalla con las presiones del género. Me encanta leer esas crónicas como terrenos de batalla. A veces, incluso académicos a quienes respeto muchísimo leen muy fácilmente eso como literatura. Está bien, pero desde el punto de vista de un escritor, la experiencia de escribir una crónica como uno la quiera abordar y escribir una crónica para un medio tiene diferencias importantes con lo que se entiende por verdad, realidad, objetivo. El problema es hacer pasar una cosa por otra.
Sonia Budassi: Esta suerte de subordinación de la literatura rebajada a las técnicas literarias —como está en el prólogo del libro de María Sonia— es lo que recién decía a modo de chiste malo con “los potus del entrevistado”, cuando un periodista o un escritor entrevista a otro escritor o a un filósofo y de pronto se demora todo un párrafo en describirme las plantas y después vienen preguntas y respuestas. Para qué me sirve saber de la planta cuando no me lo está contando con una segunda finalidad. Que yo a partir de la planta lea algo del personaje.
Javier Sinay: Es un vicio.
Sonia Budassi: Por qué no me dejaste la pregunta y la respuesta si es una entrevista de ideas espectacular. Muchas veces pareciera que hay un cierto imperativo de narrar antes que preguntarse para qué narrar, que creo que es la pregunta.
¿Qué temas no se trabajan o no se ven en la crónica? ¿Qué temas molestan o son tabú? Muchas veces la crónica puede ser un espacio para bajar línea y el cronista se pone en un lugar moral.
María Sonia Cristoff: En una de las listas de las cosas que me molestan, eso está altísimo. Hay algo peor: prefiero eso antes que el lugar de buena persona. El cronista que siempre busca causas que hagan bien a la humanidad y ese tipo de cosas.
Sonia Budassi: Yo no sé si estoy muy actualizada en las lecturas, porque este año tenía que trabajar para pagar el alquiler y después tenía que terminar el libro, así que me centré en leer muchos textos vinculados a mi tema. Sí puedo decir que, en general, con los trabajos de largo aliento no me interesa tanto el tema sino la mirada. Los textos de no ficción que he leído no fue porque el tema me interesara sino porque venía con la recomendación de cómo trabajaba la prosa o cómo contaba o qué preguntas que descubre ese libro. Si tengo que hablar, como subeditora de Anfibia, que es una revista digital de ensayos y de crónicas, que en general se presenta mucho esto de personas que traen “mis impresiones sobre” pero sin llegar a expresar un interés verdadero por los problemas que intentan tratar o plantear en el texto como método de investigación o conocimiento. Muchas veces en reunión vemos con los editores que nos falta más reflexión o narrativa sobre el consumo. Julián Gorodischer tiene una obra maravillosa donde está siempre presente la cultura de masas y el problema del consumo. Tiene varios libros: La ruta del beso, La ciudad del deseo y Orden de compra. Pero veo que es un tema que falta narrar. Y me causa gracia porque siempre está el chiste que para poder escribir o tenés que ser heredero de una fortuna o tenés que tener mucho trabajo. Y a los chicos y chicas ricas que pueden tener acceso a ese mundo no le dan ganas de escribirlos para Anfibia.
Javier Sinay: Yo comparto con Sonia que me interesa más la mirada que los temas. Creo que es una mirada doble, porque está la mirada del editor y del autor. El editor no está tan visible, pero es un contenedor de miradas.
Javier, vos trabajaste Los crímenes de Moisés Ville con Leila Guerriero. Es interesante que no te contagiaste de su voz para narrar.
Javier Sinay: Por eso digo que la mirada del editor no es explícita. Si uno agarra los textos editados por Leila encuentra sensibilidad, rigor informativo, encuentra una buena estructura morfológica del texto. Hace poco trabajé también con ella un perfil del Tigre Acosta; creo que hicimos cinco versiones. Apareció todo un pasaje nuevo en la versión tres que era sobre militares o abogados o gente más o menos cercana al Tigre Acosta, diciendo que no iba a hablar. Durante la investigación me los topaba permanentemente. Sabían cosas y no iban a hablar. Todo eso también iba construyendo el muro del silencio que lo rodea a Acosta. Ahí hubo un acierto de Leila en hacer visible eso en el texto, ahí está parte de su trabajo como editora.
Fundación Nuevo Periodismo, desarrolle. ¿Cómo se llevan hoy con la Fundación de García Márquez? ¿Es un lugar a vencer, a obviar, a emular?
Sonia Budassi: No tengo gran trato. Gané una beca en 2009. Lo que veo es que es muy diverso. Están John Lee Anderson y Cristian Alarcón, que, si bien hace una investigación exhaustiva, para narrativa ciertas cosas no está tan atento a la verdad del referente con pelos y señales, si no que está más preocupado por la verdad en un sentido filosófico y literario. Como hace María en varias partes de Falsa calma, que empieza a hablar en el tono sus personajes. Cristian en un momento elabora un monólogo en primera persona de un personaje con el cual no tuvo una entrevista formal como indicaría John Lee Anderson, si no de escucharlo actuar. Es bastante diverso. No sé en cuanto al tema de las influencias; yo, cuando fui, aprendí muchísimo. Lo tuve a Cristian como profesor; probablemente con otro habría tenido una experiencia distinta. Supongo que hay que desandar ciertos lugares comunes o exponerlos y cuestionarlos. Quizá estén reproduciendo un sentido y Cristian es el marginal dentro de ese sistema y trabaja de una manera distinta.
Javier Sinay: Yo fui a un taller con John Lee Anderson que me interesó mucho porque contaba con el rigor con el que trabaja. Él tiene unos fact checkers: entrega la nota y hay unos tipos que llaman por teléfono a África para preguntarles a sus fuentes si es verdad lo que le dijo alguien a Anderson. La Fundación es un lugar de formación. Da talleres, después se publican las charlas que se hicieron en esos talleres, hay seminarios web. También invita a la superación o la auto superación con un concurso. Me parece que tampoco es una sombra tan grande, uno puede vivir ajeno a eso. Una cosa buena que tiene es que es un lugar de vínculo: uno se vincula con colegas de otros países y eso te abre la cabeza. No es una institución para endiosarla, pero la influencia en el oficio es positiva.
Sonia Budassi: En cuanto a la formación de la escritura, la narración, el estudio, el análisis, me encuentro repitiendo más o menos lo mismo que cuando te preguntan por una universidad o por los talleres literarios. Si sólo tu vida literaria intelectual pasa por un único lugar, obviamente vas a encontrar limitaciones. Pero así como los que tuvimos la suerte de ir a la universidad tratamos de no quedarnos solo con lo que nos dio esa carrera sino nutrirnos de otros textos, otros seminarios, otras instituciones, sería deseable que ocurra que nadie esté esperando que determinada institución indique cuál es el buen escribir o el buen hacer.
Javier Sinay: Tampoco conozco a ningún periodista que haya hecho cuatro talleres, por ejemplo.
María Sonia Cristoff: Básicamente una de las razones por las que escribí el prólogo de Falsa calma es para decir que hay otra crónica posible. Uno de los problemas que yo sí tengo con la Fundación Nuevo Periodismo es que —no digo que sean los malos de la película— pero sí me interesaba decir que hay otra crónica posible. O, mejor dicho: otros modos de trabajar con la no ficción. Porque cuán heterogéneos son los maestros, no lo sé ni me da curiosidad saberlo. El texto manifiesto de la Fundación que escribió García Márquez es uno de los que más daño ha hecho en esto que yo llamo de lo edulcorante. Alrededor de la Fundación Nuevo Periodismo se sistematizan muchas de estas molestias o lugares comunes de las que estamos hablando. García Márquez sienta las bases de esa Fundación y lo que dice es que esto es periodismo pero que además es una forma de hacer literatura. Eso no es literatura: eso es ornamento. Yo sé que hay mucha gente en desacuerdo. También hay una discusión histórica acerca de qué hablamos cuando hablamos de literatura. Lo que sí sé que hay una enunciación distinta cuando uno está haciendo literatura y cuando uno está haciendo periodismo. Quedarnos con lo mejor de los dos mundos y entonces todos contentos, a mí me molesta muchísimo.
Javier Sinay: Lo que representa la Fundación es más bien la escuela de crónica colombiana clásica.
María Sonia Cristoff: No sé si colombiana o más bien norteamericana.
Javier Sinay: Es que la norteamericana es un poco más seca.
María Sonia Cristoff: El protocolo es muy parecido al Nuevo Periodismo de Tom Wolfe. Es esa línea. El programa que hizo Tom Wolfe en ese prólogo, lo veo aplicado en la Fundación Nuevo Periodismo. No me interesa: hay otra vida posible. No me parece bueno que entronice lo que se entiende por narrativa de no ficción. A eso le quise contestar con ese prólogo.
Javier Sinay: Yo trabajo hoy en la revista Rolling Stone y veo que las crónicas de la revista son un poco más duras, más secas, más pragmáticas. La crónica que pregona la Fundación puede ser una influencia buena o no, pero uno tiene que tomar de otros lados. Una única influencia te limita.
La mesa estaba convocada también como una mesa de balance. Un escritor no tiene que saber sobre el mercado o la actualidad, pero tal vez puedan hacer una evaluación de lo que visto o leído. ¿Con qué autores se quedan este año, con qué temas?
Javier Sinay: Me quedo con el libro de crónicas del premio La Voluntad, que es una antología de cronistas jóvenes o under o desconocidos. Esto que decía sobre la crónica y el subgénero crónica periodística está bien reflejado en el libro. El texto que ganó el premio se llama “Mis días con Giselle Rímolo”.
Sonia Budassi: Yo fui prejurado. Los organizadores eran la Fundación TEM, Anfibia y la editorial Planeta.
Javier Sinay: El texto que ganó habla de cómo impactó la llegada de Giselle Rímolo a la cárcel.
Sonia Budassi: Sería un tipo de crónica que no encaja en el modelo del que hablaba Sonia y es un texto maravilloso. Uno lo lee y de repente la relación con el referente no es lo que importa. Aparte tiene la virtud de tener mucho sentido del humor y se aleja de lo que uno pensaría como el lugar común del relato carcelario. Es muy sórdido, pero está contado desde un punto de vista con cinismo y sentido del humor y no cae en ningún lugar común de la tragedia, la autoconmiseración de lo que uno podría esperar.
Javier Sinay: En ese mismo libro hay otros textos que son más llanos periodísticos y no por eso malos. Son todos muy buenos. Ese libro es una buena muestra de lo que se está haciendo hoy sin llegar a la liga mayor.
Sonia Budassi: Yo este año descubrí textos de Miguel Prenz, de Gabriel Sued y Andrés Fidanza. Después, si puedo ser autorreferencia, a mí me gusta cuando en Anfibia tratamos de movernos con el riesgo de intentar cierta experimentación y me gustó mucho lo que sucedió cuando pudieron trabajar un antropólogo que investiga militares que se llama Máximo Badaró con Félix Bruzzone, para narrar algo que tampoco sé si es una crónica, por momentos es muy ensayístico pero no tiene los tics de un paper académico, tampoco es una crónica porque recurre a un tono —que para mí es el hallazgo de los autores—, que es un texto sobre hijos de represores. Ahí también me pasó de desacomodarme del género: no sé si es una nota periodística, si es un texto ensayístico.
Quiero agradecerles por haber venido. Fue una charla muy rica. Muchas gracias a los tres.