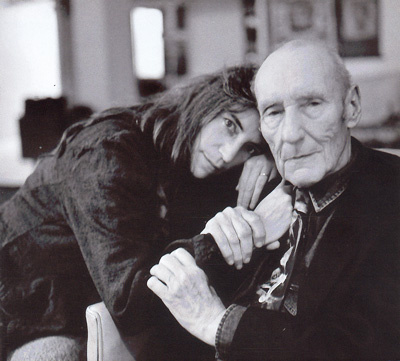Suez subraya a Brodsky

Martes 22 de setiembre de 2015
La autora de El país del diablo elige fragmentos de Menos que uno de Joseph Brodsky, tomados de la primera recopilación de sus ensayos completos traducidos: "Explicaciones luminosas y absorbentes sobre la poesía del siglo XX".
Selección de Perla Suez.
“Por la mañana temprano, cuando el cielo estaba aún cubierto de estrellas, el niño se levantaba de la cama y- después de tomar una taza de té y un huevo, acompañados del anuncio por la radio de un nuevo éxito en materia de acero fundido, seguido de un coro del ejército que cantaba un himno al Jefe Máximo, cuyo retrato estaba colgado en la pared por encima de la cama, aún caliente- corría a lo largo del malecón de granito cubierto de nieve.
El ancho río yacía blanco y helado como la lengua de un continente en el silencio y el gran puente se arqueaba contra el cielo azul obscuro como un paladar de hierro. Si le sobraban dos minutos, el niño bajaba deslizándose por el hielo y daba veinte o treinta pasos hasta el centro. Durante todo ese tiempo pensaba en qué estarían haciendo los peces bajo una capa de hielo tan espesa. Después se paraba, giraba 180 grados y volvía corriendo sin parar hasta la entrada de la escuela. Irrumpía en el vestíbulo, arrojaba el sobrero y el abrigo a una percha y subía volando las escaleras hasta su clase.
Es una gran sala con tres filas de pupitres, un retrato del Jefe Máximo en la pared detrás de la silla del maestro, un mapa con dos hemisferios, de los cuales uno es legal. El niño se sienta en su sitio, abre su cartera, pone el lápiz y el cuaderno sobre el pupitre, levanta la cara y se prepara para escuchar tonterías.”
*
“Cuando su padre se enteró de que su hija estaba a punto de publicar una selección de sus poemas en una revista de San Petersburgo, la llamó y le dijo que, aunque no tenía nada contra su gusto por escribir poesía, quería instarla a «no manchar un nombre respetado» y recurrir a un seudónimo. La hija accedió y así es como «Anna Ajmátova» entró en la literatura rusa en lugar de Anna Gorenko.
La razón de su aquiescencia no fue ni la inseguridad sobre la ocupación elegida ni sobre sus dotes reales ni la previsión de los beneficios que una identidad dividida puede brindar a un escritor. Lo hizo sólo para «mantener las apariencias», porque entre las familias pertenecientes a la nobleza –y la de los Gorenko era una de ellas– la profesión literaria estaba considerada en general indecorosa y más propia de personas de orígenes más humildes, que no tenían una forma mejor de hacerse un nombre.
Aun así, la petición del padre fue un poco exagerada. Al fin y al cabo, los Gorenko no eran príncipes, si bien la familia vivía en Tsarskoie Selo –la Aldea del Zar–, residencia estival de la familia imperial, y esa clase de topografía podría haber influido en aquel hombre. Sin embargo, para su hija, de diecisiete años de edad, el lugar tenía un significado diferente. Tsarskoie era la sede del Liceo, en cuyos jardines «floreció despreocupadamente» el joven Pushkin un siglo antes.
En cuanto al seudónimo mismo, su elección tuvo que ver con la ascendencia materna de Anna Gorenko, que se remontaba al último Jan de la Horda Dorada: Achmat Jan, descendiente de Gengis Jan. «Soy una gengisita», solía comentar Anna, no sin cierto orgullo, y para un oído ruso «Ajmátova» tiene una clara resonancia oriental, tártara, por más señas. Ahora bien, no pretendía mostrarse exótica, aunque sólo fuera porque en Rusia un nombre con connotación tártara no despierta curiosidad, sino prejuicio.
En cualquier caso, las cinco aes abiertas de Anna Ajmátova tuvieron un efecto hipnótico y situaron a la portadora de ese nombre firmemente en el primer puesto del alfabeto de la poesía rusa.”
*
“Un poema es el resultado de cierta necesidad: es inevitable y lo mismo es la forma. «La necesidad», como dice la viuda del poeta, Nadiezhda Mandelstam, en su «Mozart y Salieri» (que es imprescindible para quien esté interesado en la psicología de la creatividad), «no es una compulsión ni la maldición del determinismo, sino un vinculo entre épocas, si no se ha pisoteado la antorcha heredada de los antepasados». Naturalmente, no se pueden producir las necesidades con un eco, pero la indiferencia por parte de un traductor para con las formas iluminadas y consagradas por el tiempo no es sino el pisoteo de esa antorcha. Lo único bueno de las teorías aducidas para justificar ese procedimiento es que sus autores cobran por manifestar sus opiniones en textos impresos.
Como si fuera consciente de la fragilidad y la traición de las facultades y los sentidos del hombre, un poema va dirigido a la memoria humana. Para ello emplea una forma que es esencialmente un recurso mnemónico que permite al cerebro retener la palabra –y simplificar la tarea de retenerla–cuando el resto de nuestro ser abandona. La memoria suele ser lo último en desaparecer, como si estuviese intentando dejar constancia de la propia desaparición. Nadie espera que un hablante inglés nativo susurre en ese momento versos de un poeta ruso, pero, si susurra algo de Auden o Yeats o Frost, estará más cerca de los originales de Mandelstam que los traductores actuales.
Dicho de otro modo, el mundo de habla inglesa no ha oído aún esa voz pura, nerviosa y elevada, emitida con amor, terror, memoria, cultura, fe: una voz trémula tal vez –como una cerilla al arder con un viento intenso, y, sin embargo, totalmente extinguible–, la voz que permanece cuando su dueño ha desaparecido. Sentimos la tentación de decir que fue un Orfeo moderno: enviado al infierno, nunca regresó, mientras su viuda se escondía por una sexta parte de la superficie de la Tierra, aferrada a la olla en la que llevaba un rollo de papel con los cantos de él, aprendiéndolos de memoria por la noche por si los encontraban unas Furias con una orden de registro. Ésas son nuestras metáforas, nuestros mitos.”
*
“Cuando un escritor recurre a una lengua distinta de la suya materna, lo hace por necesidad, como Conrad, o por una ambición desmedida, como Nabokov, o por lograr un mayor extrañamiento, como Beckett. Yo, que no tengo punto de comparación con ellos, en el verano de 1977, en Nueva York, después de haber vivido en este país durante cinco años, compré en una tiendita de máquinas de escribir de la Sexta Avenida una «Lettera 22» portátil y me puse a escribir (ensayos, traducciones, algún poema ocasional) en inglés por una razón que tenía muy poco que ver con esos otros casos. Entonces, como ahora, mi único propósito era encontrarme en una mayor proximidad al hombre que considero la mayor inteligencia del siglo xx: Wystan Hugh Auden.”
*
“Veo sus caras –la de él y la de ella– con gran claridad, con la diversidad de sus expresiones… pero éstos son fragmentos también: momentos, ejemplos. Son mejores que las fotografías con sus insoportables sonrisas, pero igualmente dispersos. A veces, empiezo a sospechar que mi mente intenta crear una imagen acumulativa y generalizada de mis padres: un signo, una fórmula, un esbozo reconocible; intenta hacer que me contente con ellos. Supongo que podría hacerlo y comprendo plenamente lo absurdos que son los motivos de mi resistencia: la falta de continuidad de dichos fragmentos. No debemos esperar tanto de la memoria; no debemos esperar que una película filmada en la obscuridad revele nuevas imágenes. Claro que no. Aun así, podemos reprochar a una película filmada a la luz del día de nuestra vida que le falten fotogramas.
Seguramente, la cuestión es que no debe haber continuidad: de nada; que los fallos de la memoria no son sino la prueba de la subordinación de un organismo vivo a las leyes de la naturaleza. Ninguna vida está destinada a pervivir. A no ser que se sea un faraón, no se aspira a llegar a ser una momia.”
Todas las citas fueron tomadas del libro de Joseph Brodsky: Menos que uno, Ensayos escogidos. Traducción de Carlos Manzano. Colección El ojo del Tiempo. Ediciones Siruela, España, 1996.