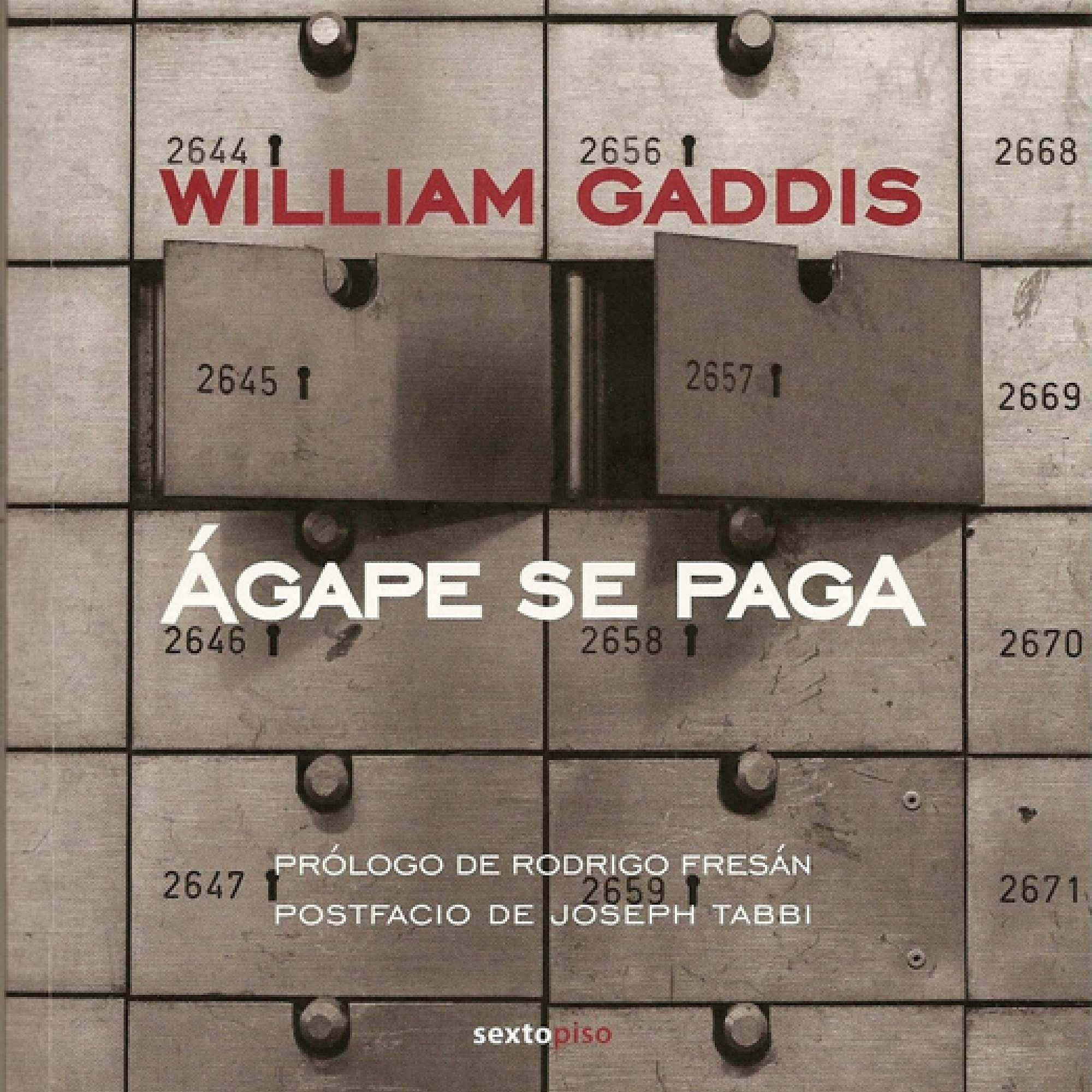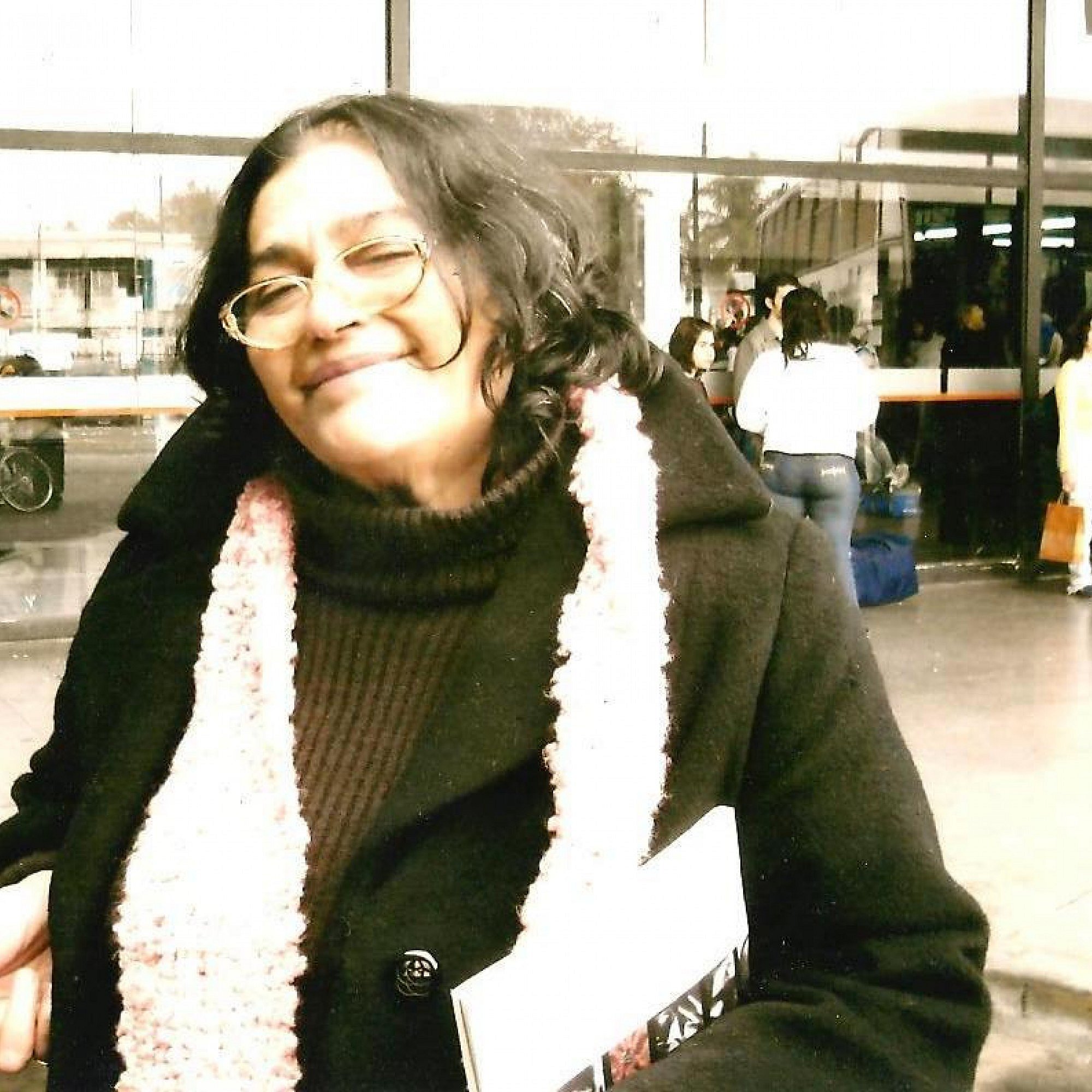Pudor salvaje y naíf

Viernes 06 de noviembre de 2015
Tamara Kamenszain participó en una entrevista pública en la librería en la que habló de El libro de los divanes (Adriana Hidalgo): "la metáfora pone un velo en relación al pudor", dijo.
Por Patricio Zunini. Foto: Sebastián Freire.
“Mi vida era la novela de mi vida”, escribe Tamara Kamenszain al recordar la que era cuando escribió De este lado del Mediterráneo. Es justamente aquel primer libro el que le abre la puerta al nuevo: Kamenszain comienza El libro de los divanes con la sesión de terapia en la que le dice a su analista que siente pudor por incluirlo en La novela de la poesía (Adriana Hidalgo), el volumen que reunió su —hasta entonces— poesía completa.
—Es el pudor de la poesía —decía Kamenszain en la entrevista pública que le hicimos por El libro de los divanes (Adriana Hidalgo)—, el pudor de la primera persona, el pudor de estar exponiéndote, de exhibirte completo. Es casi pornográfico. Yo escribo ensayo para disimular el pudor que me da la poesía. Acá es el pudor del primer libro. Un primer libro da mucho pudor: uno todavía está por fuera de las reglas, del oficio, de lo que se espera de un escritor. Lo ingenuo de ese libro me da mucha vergüenza y a la vez me atrae. Qué bueno retomar esa ingenuidad pero de otra manera, con otras mediaciones y otras lecturas.
El nuevo libro es una exquisitez en el que atraviesa sesiones de psicoanálisis y preguntas por el destino del lenguaje. «Kamenszain», dice María Moreno en el prólogo, «ha escrito entre divanes sus libros de poesía».
La charla fue el martes en la librería y casi no necesitó tener moderador. Las preguntas fueron surgiendo del público —que, si bien no fue tan numeroso, supo ser muy participativo— y Kamenszain le dio tiempo a cada uno. A continuación la transcripción del encuentro.
—El primer poema de El libro de los divanes me gusta porque vos decís que De este lado del Mediterráneo es salvaje y naíf y tu analista responde que lo salvaje y naíf es el síntoma.
—Me lo dijo así, pero en realidad fue por otro asunto más personal y yo lo usé para esto. Siempre me preguntan si fue así como pasó, y no hay una linealidad entre la vida y la literatura. Hay ciertas cosas que te pegan de un modo y las retomás de otro.
—¿Se puede pensar el uso de la metáfora en el psicoanálisis como en la poesía? Porque en el psicoanálisis se trabaja desde la literalidad y en la poesía se rompe la literalidad a través de la metáfora.
—No necesariamente. La herramienta princeps de la poesía sería la metáfora, pero también la antimetáfora. Kristeva tiene una especie de pequeña historia de la metáfora a través de la poesía. Ella llega hasta Mallarmém donde está es el silencio, la página blanca, hay una elipsis de lo metafórico. Mallarmé no quiere ser metafórico porque quiere no decir nada. Si seguimos avanzando, las escrituras de hoy tienen que ver con no metaforizar, pero al revés de Mallarmé, sí decir mucho. La metáfora sería como un telón de fondo, ya sea para usarla o para desecharla. Y también está la época del neobarroco, que tiene lo que Sarduy llamó "la metáfora al cuadrado", una metáfora sin origen. La primera etapa de la metáfora estaba siempre referida al objeto divino —por eso en la poesía de amor y en el habla de amor queda la referencia a lo celeste: "mi cielo", "mi angelito"—, pero después, cuando Dios ha muerto, se metaforiza pero no hay origen, se pierde el objeto. Los ejemplos que él da son de Lezama Lima; yo no tengo ejemplos para dar, pero es como redoblar la apuesta. Eso tiende al hermetismo, a lo críptico, a ciertos problemas del barroco que se termina inclinando más por lo formal. Son distintas etapas que tienen que ver con la metáfora y me parece que ahora, por lo que veo, va a volver a cambiar. En la poesía argentina joven veo un desprecio de la metáfora en el sentido más tradicional. Lo malo de la metáfora es que se estereotipó, como si lo poético tuviera que ser metafórico. A mí misma me pasa que a veces leo algo de un poeta más joven y me descubro preguntándome si es poesía.
—¿La relación con la metáfora tiene que ver con los medios de producción de hoy? ¿Cambia con la computadora y las redes sociales?
—Sí, claro. Pero van juntos, no sé qué es primero y qué después. Obviamente las redes sociales extreman una rapidez... No te vas a poner a buscar metáforas para un tuit.
—Twitter es más de aforismo.
—Twitter sería más literario, ¿no? Lo interesante de esto es lo éxtimo. La metáfora pone un velo en relación al pudor. Escribir poesía da pudor porque te exponés mucho, pero en la metáfora hay un velo que te permite esconderte. En las escrituras de hoy, relacionadas con las redes sociales —por eso digo que no sé qué viene primero—, hay una exposición de la intimidad, que algunos llaman éxtimo, que es un término de Lacan. Es una palabra paradójica porque es exterior pero íntimo, aparece la intimidad expuesta en público. La no utilización o la resistencia a la metáfora también puede tener que ver con esta figura de lo éxtimo, en el sentido de exponer la intimidad sin velos. Esto no es nuevo, Benjamin ya lo había visto en 1940, cuando ve que los arquitectos nuevos de aquel momento, como Frank Lloyd Wright, construían hábitats vidriados. Benjamin decía que iba a cambiar la literatura y el modo de leer. Los lectores de las hermanas Brontë estaban en casas de ventanas chiquitas; esto te cambia totalmente, de golpe estás hacia afuera. El profetizó que iba a cambiar la literatura y habló por primera vez de short stories.
—En un momento decís «Para mi padre el psicoanálisis era / una cosa de locos / para mis hijos es como ir al dentista / una rutina un poco dolorosa un poco lenta / a la que acuden porque su madre insiste», y dos páginas después hablás de La gran ventana de los sueños de Fogwill. ¿Tu generación popularizó el análisis?
—Puede ser que se haya vuelto más habitual o cotidiano. Uno siempre se da cuenta mucho después de haber escrito o publicar, pero este libro tenía un germen medio olvidado en varios poemas de Osvaldo Lamborghini, en especial en uno que le habla a la analista. Le dice "Analista Paula". Después hace un juego con lo anal, pero ese poema, que lo leí hace muchos años —incluso no sé si me lo dio manuscrito— me impresionó mucho: ¿este loco se anima a hablar del analista? En esa época no me hubiera animado ni loca. Ahí vas viendo los niveles de pudor que vas sorteando y cómo las cosas van perdiendo el aura y se vuelven más cotidianas. El germen de este libro fue ese poema. Osvaldo era demasiado evolucionado para su época. Por ejemplo, con esto que digo del velo, él se reía de los juegos de palabras que en nuestra generación era muy importantes. Era la época de hacer juegos de palabras barrocas, él se reía de eso y lo ponía en sus poemas.
—Me sorprende la presencia de Facebook y Twitter en los poemas. Yo lo vinculo con, por ejemplo, algunos de Gianuzzi que hablan de la televisión.
—Bueno, están los vanguardistas con los aviones. O el tranvía en Girondo. ¡O sea que soy una vieja que se sorprende de la tecnología! [Risas] Lo que por ahí pasa es que desmitifica de qué cosas se tiene que ocupar la poesía. Porque de qué se tendría que ocupar: ¿de cosas eternas? Ese es un prejuicio del que es responsable la poesía. Yo creo que en el próximo libro voy a escribir sobre cosas eternas, a ver si le doy una vuelta de tuerca.
—Al comienzo de la charla hablabas de tu primer libro. ¿Qué conservás de aquellos primeros poemas?
— [Piensa] Buena pregunta. Un crítico que trabaja bastante mi obra me dijo que este libro tiene que ver con Este lado del Mediterráneo. En este libro hay un esfuerzo narrativo más marcado, en Mediterráneo lo narrativo era naíf y salvaje. Era narrativo porque yo no sabía qué género quería escribir; no tenía idea, como en general pasa al principio, que uno no sabe mucho, intenta, busca. Por eso lo llaman prosa poética o poesía en prosa. En ese sentido se tocan. Yo aparecía narrando cosas pero siempre cortándolas. Quedaban como postales. En este es como si quisiera ir hacia la prosa. Acá hay versos muy largos, ya no sabía bien dónde cortar. Por ahí parece que se saludan. En cuanto a lo demás, no sé: yo veo a la nena que escribió ese libro y... no te puedo decir.
—En El libro de los divanes recordás a aquella “nena” cantando “Si Evita viviera sería montonera”: tenés una mirada muy crítica hacia vos misma.
—Era esa nena, sí. Estaba escribiendo Mediterráneo. Lo que digo es que nunca se me hubiera ocurrido consignar el presente donde estaba envuelta. Para mí había que tocar cosas más míticas. A lo mejor es así siempre, no lo sé. Es un interrogante. A pesar de que la poesía se escribe en presente y presenta, o como dice Badiou, presentifica el presente, a lo mejor ese presente de la nena que fue a ver a Perón en Gaspar Campos, lo presentifica, lo trae como un presente de la poesía. En ese sentido es muy buena tu pregunta porque me hace pensar. Cuando uno escribe, todas estas cosas no las sabe.
—¿La mirada naíf de aquel primer libro es también una mirada naíf sobre la política?
—Naíf y salvaje. Que quiere y no quiere decir cosas. Cucurto habla del “realismo atolondrado”, yo diría que este es un testimonio medio atolondrado. Sabe y no sabe, está medio distraída pero no tanto. En aquel momento en que iba a Gaspar Campos me interesaba mucho la política, pero no que gustaban quienes consignaban eso inmediatamente en el arte. Me interesaban cosas más indirectas, como lo que se hacía en el Di Tella, no los artistas comprometidos.
—¿Buscabas algo menos pedagógico?
—Exactamente. En mi generación de escritores había una cosa medio anti-realismo socialista, esa cosa medio pedagógica.
—Más de una vez en el libro aparece el amor como lo que da vuelta la rueda. En un momento decís «¿De qué me quiero curar ahora? Del amor».
—¿Digo del amor? No: digo del desamor. Pero esas son cosas personales… Como dice el analista: ¿Lo dejamos acá?
***