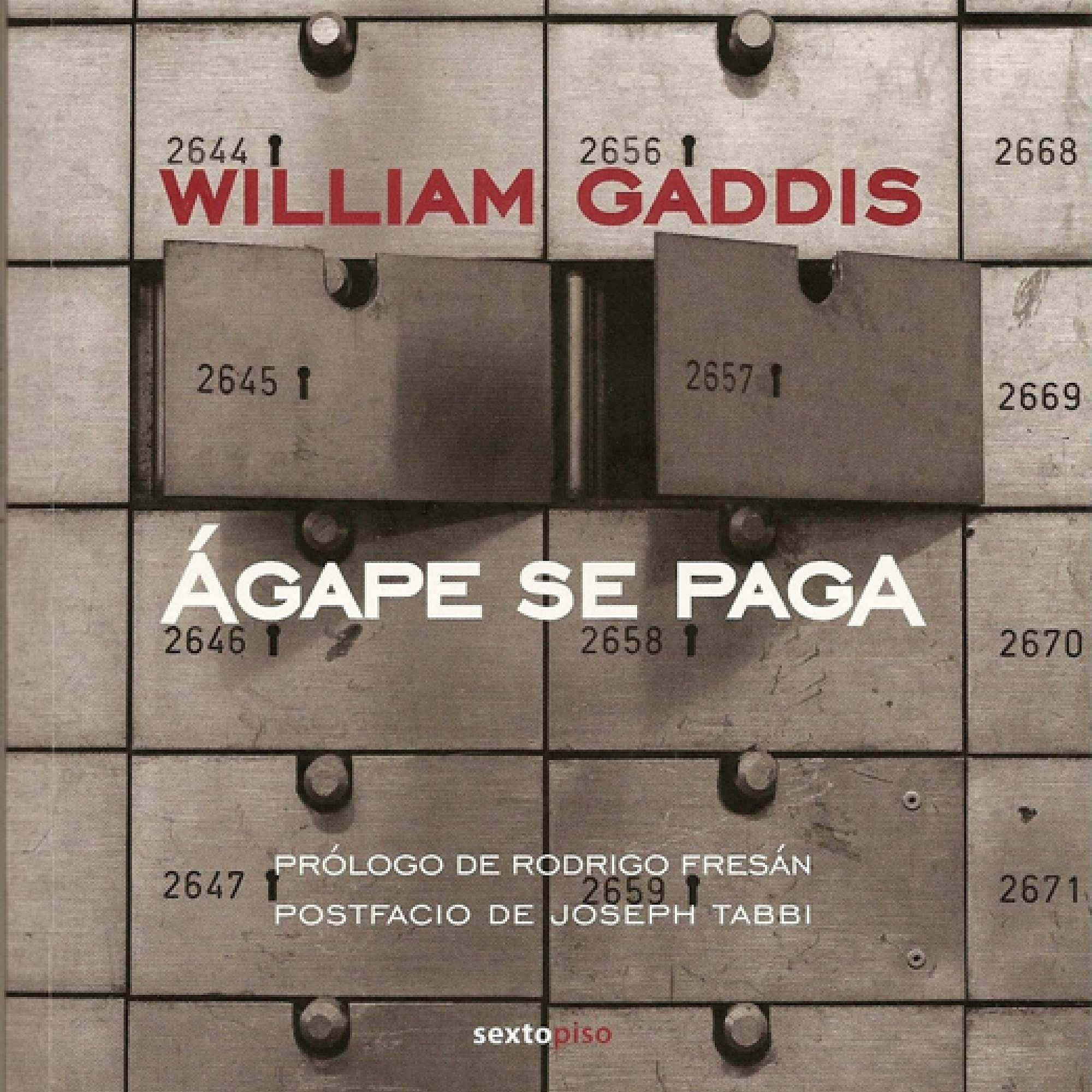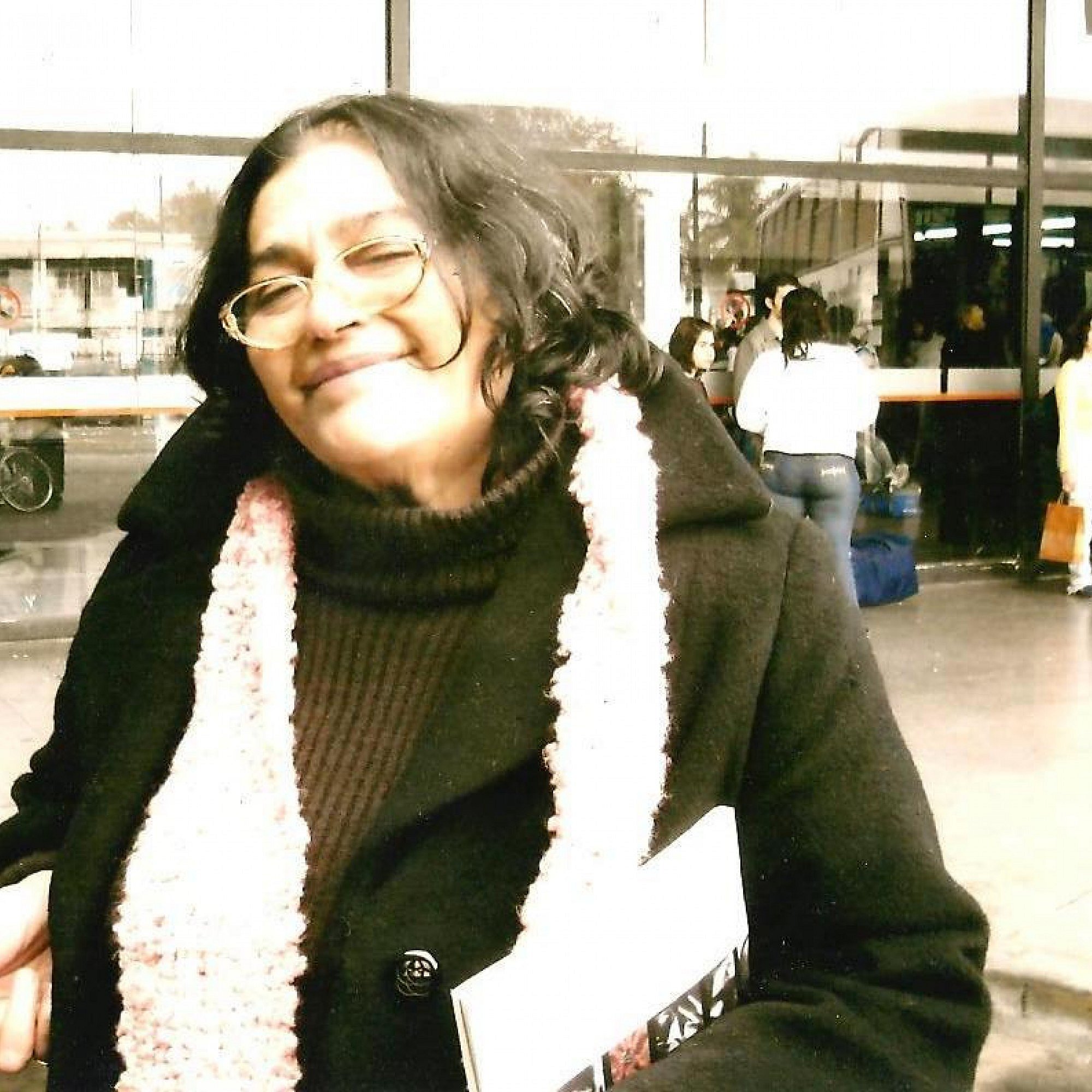Oliverio Coelho en la frontera

Jueves 15 de octubre de 2015
Oliverio Coelho participó en una entrevista pública el martes pasado donde habló de su nueva novela, Bien de frontera (Seix Barral): “Los hombres tienen que renunciar al dominio patriarcal”, dijo.
Por Patricio Zunini.
 Frente a un libro de Oliverio Coelho se tiene la sensación de entrar en un territorio inexplorado: salvaje o virgen, como quiera decirse. En todo caso, son palabras antagónicas se unen en el terreno del descubrimiento y la amenaza. Bien de frontera suma una capa más a ese efecto provocado ya por Ida, Un hombre llamado Lobo o Hacia la extinción.
Frente a un libro de Oliverio Coelho se tiene la sensación de entrar en un territorio inexplorado: salvaje o virgen, como quiera decirse. En todo caso, son palabras antagónicas se unen en el terreno del descubrimiento y la amenaza. Bien de frontera suma una capa más a ese efecto provocado ya por Ida, Un hombre llamado Lobo o Hacia la extinción.
El protagonista es un hombre que, por temor a ser un genio —a los 14 años le ganó una partida de ajedrez a Bobby Fischer—, se convirtió en un estafador. El derrotero es más complejo: Sauri deja el ajedrez seducido por la militancia de los setenta, cae secuestrado por los militares, cuando es liberado se entera que su mujer ha muerto, sostiene una existencia oscura hasta que otra muerte, la del padre, lo empuja a la triple frontera donde cambia de piel, de nombre, de vida. Pero la frontera del título no es sólo la literal, sino también las diferentes fronteras por las que Coelho nos lleva a hacer equilibrio: la construcción de la identidad, la relación padre e hijo, los géneros. Todo siempre en medio de un terreno brumoso.
Hace tres años, Coelho publicó una columna en el blog en la que decía que
Hay personajes que sólo pueden darse en ciertas ciudades, de la misma manera que algunas especies de plantas en determinados climas. No porque la ciudad sea una proyección de la psicología de un personaje o la cosmogonía urbana un molde para cierto pathos, como sucede con la Buenos Aires de Roberto Arlt o La Habana de Cabrera Infante, sino porque hay afecciones que en cierto entorno urbano se manifiestan, por no decir que explotan.
Allí también decía que «muchas de las grandes novelas ubican al personaje en la ciudad justa, esto es, el territorio en que el héroe puede liberar una batalla compulsiva contra las miserias de la existencia o la alienación social». Quise destacar estas frases porque parecería que en Bien de frontera se da la cuestión inversa: hay ciudades que sólo pueden darse con ciertos personajes. No es más real Sauri por vivir en Puerto Iguazú o Ciudad del Este, al contrario: Puerto Iguazú o Ciudad del Este son más reales porque son los lugares de Sauri.
El martes pasado, Oliverio Coelho participó de una entrevista pública en la librería en donde habló de Bien de frontera (Seix Barral). Esta es la transcripción del encuentro.
*
—En efecto —comenzó Coelho—, la ciudad hoy en día puede verse como un pequeño dios que conforma individuos. Tiene algo de demiurgo pero a la vez está condicionada por esos monstruos que engendra, por los círculos de marginalidad que va creando. El personaje de la novela que conocemos o espiamos, porque de algún modo hay una espía respecto a él y observamos todas sus miserias, transita todos los círculos de la ciudad entendida como infierno. La frontera es un infierno y el modo de redimirse automáticamente, continuamente, que el personaje encuentra es el cambio de nombre. Como si cada vez volviera a ser libre. Es un marginal, un estafador que siempre empieza y con cada vez renace la ciudad. Salvo en contadas excepciones, que en realidad son los quiebres de la novela, tiene que abandonar la ciudad. Y en la parte más avanzada de la novela, tiene que seguir huyendo y vuelve a la ciudad de su juventud y se verifica que esa ciudad es un reflejo de él. Es una ciudad en ruinas, donde el pasado está incompleto, que está repleta de desplazamientos.
—La novela comienza en 1999 y se mueve 35 años en el futuro, con lo que la sensación de desplazamiento o extrañamiento del personaje es la misma que la del lector: ¿qué buscabas al llevar la historia hacia adelante?
—La intención era encontrar un equilibro realista en torno a dos extremos, la distopía y la ucronía. Este personaje fue un gran ajedrecista, le ganó a Bobby Fischer, y a partir de esa ucronía se puede desarrollar un verosímil que en el 2035 permite que esa Buenos Aires en ruinas o desarmada y vuelta a armar como un rompecabezas absorba al lector. Porque si no habría mucho de capricho o de género. Y la idea era no apoyarse en un solo género, sino ir acompañándolos para tomar los mejores recursos que ofrecen.
—En Ida el protagonista entra a la casa y encuentra una carta de la mujer que dice que lo abandona. En Un hombre llamado Lobo no hay ni siquiera carta. Y en esta, cuando Sauri es liberado luego de estar en un centro clandestino de detención, se entera que su mujer ha muerto. Hablemos del problema de lo femenino.
—[Risas] Creo que es el problema de lo masculino. En estas novelas el problema es lo autorreferencial del hombre con sus fantasmas. Esa asociación que hacías puede leerse como un recurso a partir del cual uno activa a su personaje, lo sitúa ante algo excepcional creándole un hueco. Siempre está la pérdida pero en el comienzo de esta novela la verdadera pérdida es la del padre. No pierde a la mujer: pierde al padre. Y a lo largo de toda la novela se resiste a perder a su hija, que es como el punto donde todavía tiene un lazo remoto con la familia, con la institución familiar, porque en la frontera es alguien anónimo y clandestino. En la frontera emprende la guerra de un solo hombre.
—El tema del padre e hijo estaba presente también en Un hombre llamado Lobo.
—Con esta novela quise tomar algo que había quedado pendiente o no del todo explorado en Un hombre llamado Lobo. Bien de frontera de alguna manera comienza donde termina la otra. Acá se reformula y comienza con un hijo despidiendo al padre y recogiendo lo que quedó de él. Me interesaba contar la experiencia de ese final con otro personaje. Un final particular porque la enfermedad del padre genera esquirlas en Sauri, es como si esa muerte durara y el modo en que él la metaboliza explica un poco su transformación
[Pregunta del público] Cuando empecé a leer Un hombre llamado Lobo estaba segura de había un en él un rasgo de animalidad, que el personaje era un lobo. ¿Por qué le pusiste ese apellido?
—De algún modo es un depredador, por eso elegí un animal para referirlo.
[Pregunta del público] ¿Por qué Sauri acá?
—Sauri es medio animal, pero es un animal inofensivo y prehistórico. Yo me lo figuraba así. Pero, en realidad, ni siquiera concebí el nombre: un día estaba en una pizzería en Boedo en la barra y había un melómano al lado que manejaba un taxi y me contaba sus viajes con extranjeros hacia el Colón. Le daba especial placer conducir extranjeros al Colón y hablar con ellos en inglés sobre el teatro. El personaje era bastante excepcional porque había sido sindicalista en la década del '70, había terminado en un exilio interno un poco como el falso Sauri, había vuelto a integrarse a la sociedad, pero su vida en los últimos años había sido un derrotero y había terminado manejando un taxi. Su nombre era Sauri. Esa fue la fuente de inspiración. El me propuso verlo de nuevo, pero nunca volví. Conocerlo a él así como conocer la triple frontera me habría condicionado a la hora de escribir. Yo no conozco la triple frontera, me pareció que tenía todas las libertades para escribir si no me ceñía a la veracidad. Podía encontrar un verosímil por fuera de lo testimonial.
—No conocés la triple frontera como tampoco la Buenos Aires de 2035.
—De algún modo entre esa triple frontera y Buenos Aires de 2035 hay un lazo porque se concibieron en simultáneo. Si me hubiera referido a la triple frontera actual y hubiera tratado de deducir de eso una ciudad como Buenos Aires de 2035, tal vez se habrían notado grietas.
—Entre el público está Ricardo Romero, que escribió la novela Historia de Roque Rey: Bien de frontera me hizo acordar a esa novela. No en los personajes ni en la temática, sino en el movimiento, en la idea de viaje continuo.
[Ricardo Romero] Para escribir Historia de Roque Rey fue fundamental leer Un hombre llamado Lobo.
—Más que robos hay préstamos. Cuando terminé la primera versión se la pasé a Ricardo, a Ronsino, a Maxi Papandrea y a mi mujer que la leyó varias veces y su última leída fue fundamental para darle forma.
—El viaje como narración tiene una estructura clásica, que en la novela me hacía pensar en el relato de los mitos griegos.
—Él podría ser un héroe mítico. Sauri podría ser uno de los guerreros de la Odisea o de la Ilíada que quedan en la memoria del pueblo. Pero en realidad, él decide apartarse de la memoria del pueblo y entrar en la historia política. No es que esa especie de falla en el destino lo empuje al viaje, pero sí a una huida y en esa huida hay una aventura. Hay una diferencia entre la experiencia de viaje y de aventura, que a veces es estática. En realidad, él permanece en la triple frontera más de 30 años. No viaja: vive en una zona franca, no puede salir de ahí. Al final de la novela aparece otra vez un viaje, un trayecto que termina de complementarse con el primer trayecto que hace junto a su hija cuando comienza el viaje en 1999. Hay una huida y una vuelta.
[Ricardo Romero] Así como un escritor no tiene que escribir todo el tiempo para ser un escritor, un viajero no tiene que viajar todo el tiempo para ser un viajero. Sauri no es un viajero en el sentido de tener un destino, sino que es un tipo errante incluso en esa zona franca de la triple frontera que es como un espacio líquido, donde siempre cambia de nombre.
—Son sus condiciones de supervivencia. Ese cambio de nombre y de vida crea los recursos para que ser estafador equivalga a ser un genio. De algún modo se mantiene en una ficción ególatra.
—¿Tus viajes a Corea se traducen de alguna manera en el libro?
—No, en realidad todas esas idas produjeron fragmentación en la escritura y desaclimatación. Creo que para escribir esta novela fue clave quedarme en Buenos Aires. No hay un traslado de experiencias de viajero; yo creo que más bien hay un traslado de experiencias familiares. Hay anécdotas que no son inventadas, ciertas estafas que están relacionadas con un pasado familiar. Los viajes a Oriente no permearon la novela; más bien cada vez que la traté de escribir afuera —incluso en alguna residencia— no le encontré el hilo. Tengo varios comienzos fallidos. La empecé tres veces, trataba de encasillarla en un género, que fuera un policial, y eso me impedía desarrollarla como novela. Fue clave estar en Buenos Aires para poder componer la historia y trabajar con los ancestros y con un legado simbólico, algo que se ve también en Un hombre llamado Lobo, que tiene que ver con lo decías antes sobre la relación de cierto tipo de hombre con su masculinidad, que lo va aislando, lo vuelve hermético. Y el hermetismo es una característica de lo masculino.
—... [Risas]
—De algún modo yo conviví con ese hermetismo. Mi padre, por ejemplo, era una persona muy hermética. Ahí hay un modelo masculino que desestructuré para escribir. O que rumié y mastiqué para concebir estos personajes. Hombres que deciden estar solos como si estar solo fuera condición de supervivencia y de guerra. Este hombre jamás podría convivir con su propia pulsión de estafador si amara. Esa es la clave: lo que resiste, a través del hermetismo, es el amor.
—¿Hermético no es sinónimo de fuerza, no?
—No. Creo que denuncia una debilidad. El hermetismo es tal vez un recurso de autoprotección. Por eso Sauri se vuelve hermético para sobrevivir. Cuando amó hay algo que en su historia se cortó.
—La pregunta me permite volver a una cuestión del libro donde las mujeres son fuertes y dominan a los hombres. Sumo también un cuento tuyo, "Sun-Woo".
—La mujer es fuerte en este mundo. Son los hombres los que se tienen que reacostumbrar y renunciar al dominio patriarcal. Hay algo igualitario que el hombre no termina de aceptar; es ahí donde ves que hay una figura femenina que domina. En realidad hay una resistencia a la reciprocidad. El protagonista se vuelve débil ante su propia resistencia, porque es alguien de otro siglo.
[Pregunta del público] Quería preguntar por la cuestión de los géneros, que con la trilogía fue tan fuerte y luego con Ida pareció que quisiste salir de ahí.
—Fui expulsado. [Risas] Me había agotado, me resultaba demasiado fácil escribir en ese registro. Escribir ya no representaba ningún... no sé si llamarlo desafío, ningún tipo de experiencia nueva. Al apartarme de ese registro y ese mundo gané distancia para poder escribir. Hay un momento en el que uno queda muy encimado con la escritura y ya no sabe ni ve qué es lo que escribe. Ahí hay que apartarse, empezar de nuevo. Como esta novela todavía no se automatizó, tengo posibilidades de seguir en esta línea, pero cuando vea que entro en un proyecto que domino, buscaría empezar algo distinto.