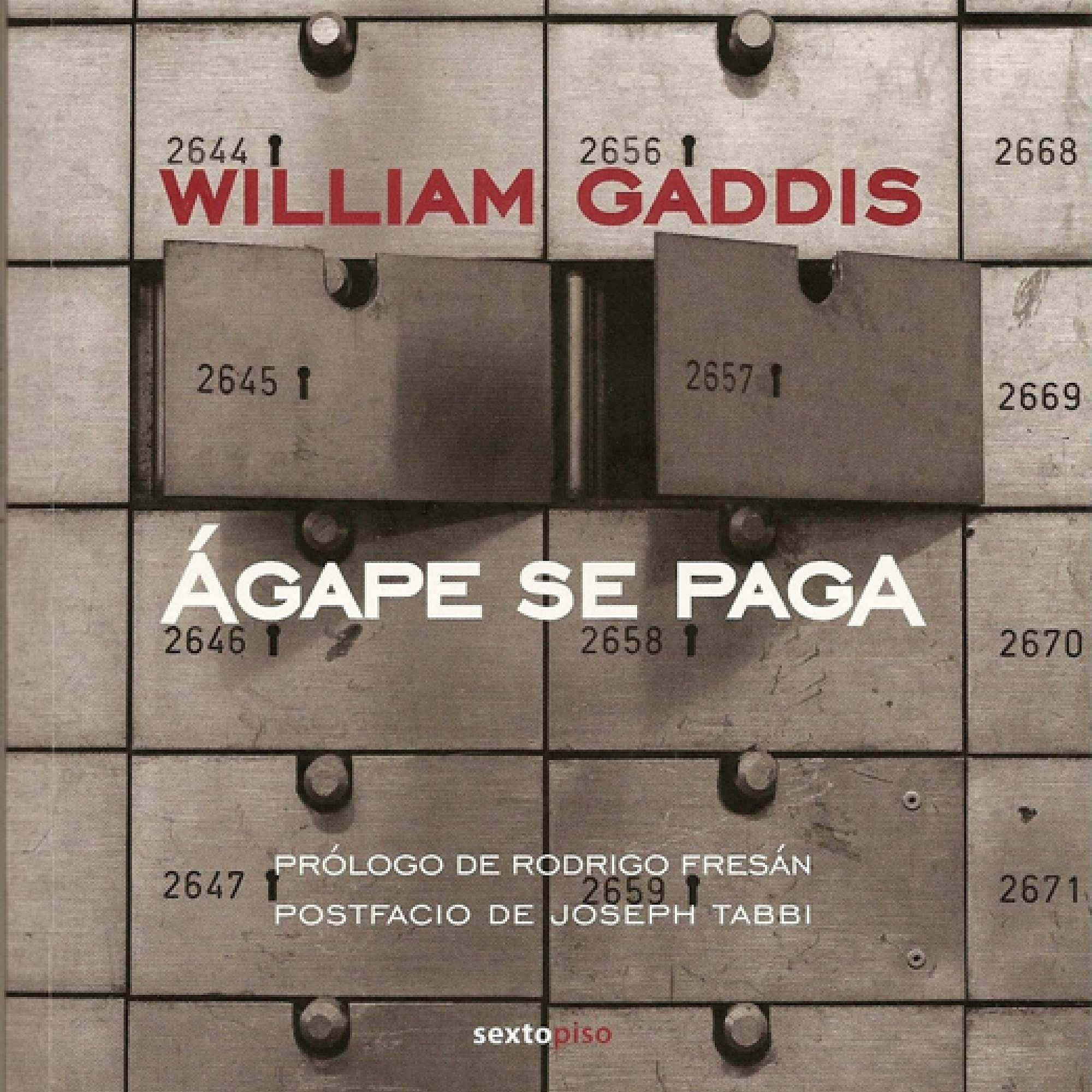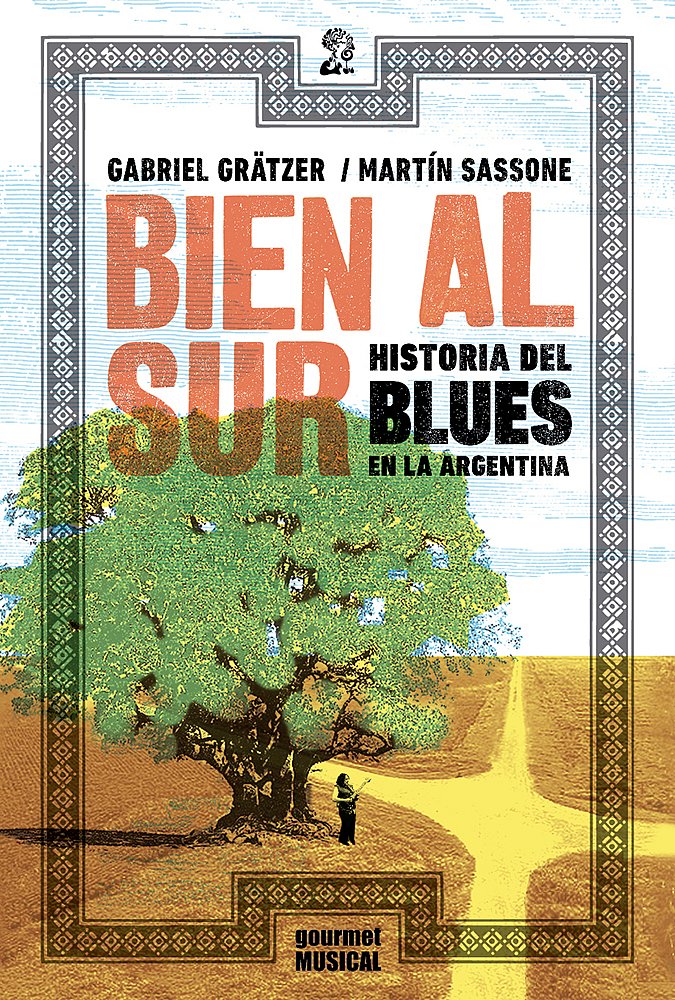La novela de la arquitectura

Lunes 14 de setiembre de 2015
Una lectura de Polvo de pared (Dakota Editora), el primer libro de relatos de la brasilera Carol Bensimon.
Por Valeria Tentoni.
"¿Cuál de estos lugares se ve más hermoso? ¿Cuál de estos lugares se ve más deprimente? ¿Cuál de estos lugares se ve más vivo?" Como la procrastinación es el tipo de holgazanería más sofisticada que conocemos y entonces nos entregamos a ella con menos culpa y por tanto más ahínco (¡cómo distrae fuerzas la culpa!), las mentes brillantes del MIT aprovechan ese detalle y la convierten en fuerza productiva de datos. Así también funciona, por ejemplo, el Recaptcha, inventado por el guatemalteco Luis von Ahn. Y así, por caso, alguien puede terminar respondiendo esas preguntas ante dos placas de fotos una trasnoche cualquiera y colaborar con su estudio de percepción urbana. Hay varias preguntas pero la gran pregunta detrás de ellas es: dónde preferirías estar. Ningún lugar puede juzgarse sin esa transposición imaginaria, nuestra mente la hace de modo automático, tan automático como las computadoras fallando ante letras distorsionadas.
Polvo de pared es el primer libro de la brasilera Carol Bensimon, traído muy bien al español por Martín Caamaño para Dakota editora en Argentina este año. Fue a parar a su colección de traducciones junto a Ben Lerner y los al(t lit’s)l stars Megan Boyle y Tao Lin. Es un libro de tres relatos que también puede ser leído como una novela de la arquitectura en tres tomas o pensado como un monoambiente separado por dos biombos de esos que las inmobiliarias porteñas quieren hacer pasar por dos y hasta tres ambientes (“¡cocina separada!” aúllan, como si cualquier cosa además de un inodoro en un inmueble tuviese estatuto de bonus track). No sugiero con esto ni remotamente que haya igual grado de mala fe en Bensimon al presentar este libro como uno de relatos que en esos cangrejos del alquiler. Ni siquiera digo en rigor se trate de una novela, sino que, al ingresar al libro en el orden que se nos propone seguirlo hasta que se termina, hay una línea subterránea en la que se rastrea la evolución sensible de cierto personaje que podríamos ser nosotros mismos, los lectores, haciéndonos esa pregunta que está debajo de las preguntas de los recicladores de ocio del MIT: ¿dónde preferirías estar?
El relato que abre el conjunto tiene por escenografía un barrio en el que dos inmuebles funcionan por extremos de una cinta de posibilidades: la extravagante casa de Alice, hecha por el arquitecto Kowalski, y la normalísima casa de Laura —más las maneras de vivir que habilita cada una, claro. La historia de la primera de estas jóvenes se cimenta sobre el enfrentamiento silencioso entre esa casa extraña que primero le genera vergüenza y más tarde un destino. Si el narrador de “Yo y el arquitecto” de Juan Filloy estuviese ante las placas de una casa y otra en el experimento del MIT y se le preguntara “¿cuál de estos lugares se ve más hermoso?”, clickearía en la de Alice.
Bensimon escribe tomando al artista franco-polaco como autor de la vivienda en la que hace crecer a su personaje, “la Caja”, una de sus obras maestras: “Kowalski creó muchos proyectos arquitectónicos que fueron rechazados, y por eso lloraba el rechazo al mismo tiempo que todos se esforzaban, o mejor dicho, realmente creían, que el rechazo era la genialidad en la época equivocada”. Señala, luego, la influencia de Villa Savoye de Le Corbusier en la construcción del espacio donde viven Alice y sus padres hippies. ¿Vio Bensimon la película argentina El hombre de al lado? ¿Conoce la historia, filmada en La Plata, en Casa Curutchet?
“Falta cielo” es el relato central, en el que una construcción gigante y desubicada irrumpe en la vida de los habitantes de “una ciudad pequeña entre dos ciudades más o menos grandes”. Todos los jóvenes quieren irse de ahí para convertirse en héroes (y a la vez turistas en su propia aldea). Uno de esos escapistas regresa para regar el silencio con excavadoras, camiones y operarios.
Para cerrar, “Capitán Carpincho”, la historia de un pequeño conjunto de personajes atrapados en uno de esos ecosistemas higiénicos modernos: los hoteles. Aquí, un escritor se ha encerrado para darle el gusto a su editor y tipear una novela de merchandising literario, mientras que una chica, aspirante a escritora, se ha encerrado a cursar ese confuso mandamiento del artista: vivir una experiencia (como si mantenerse con vida no fuese suficiente). La distribución de movimientos que ese espacio impersonal habilita funciona como motor de las peripecias, y el final del relato sugiere cierta simetría con la segunda de las historias.
En las tres, el devenir de las cosas está imantado por esas paredes, jardines, puertas y ventanas que compartimentan los movimientos de los personajes. Y hay otra simetría más, aun: la primera escena y la última que aparecen en estas páginas reportan la llegada de alguien a un lugar abandonado, a una casa vacía. Cuando los personajes sigan su camino las paredes y el polvo quedarán ahí, en el majestuoso silencio de lo inútil.