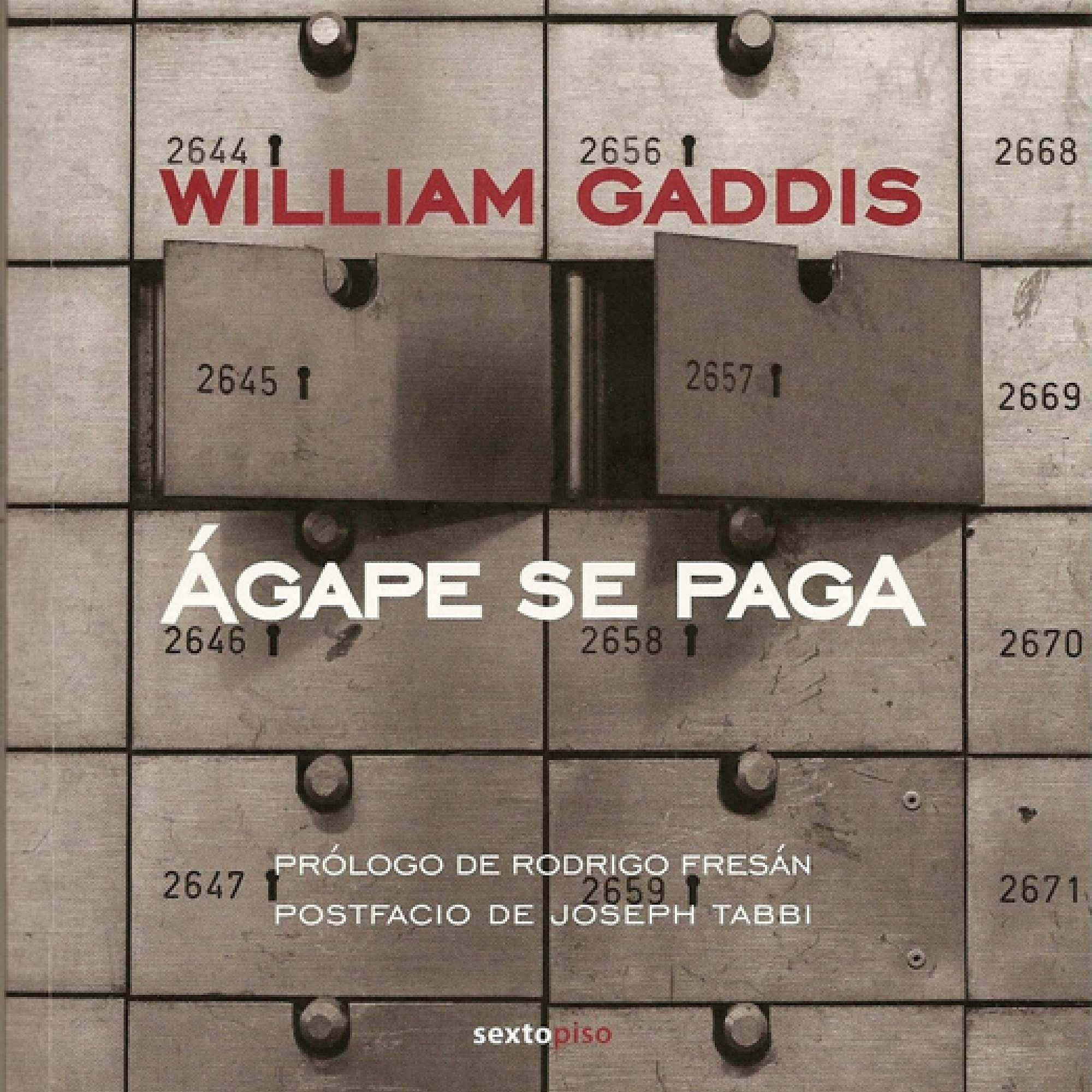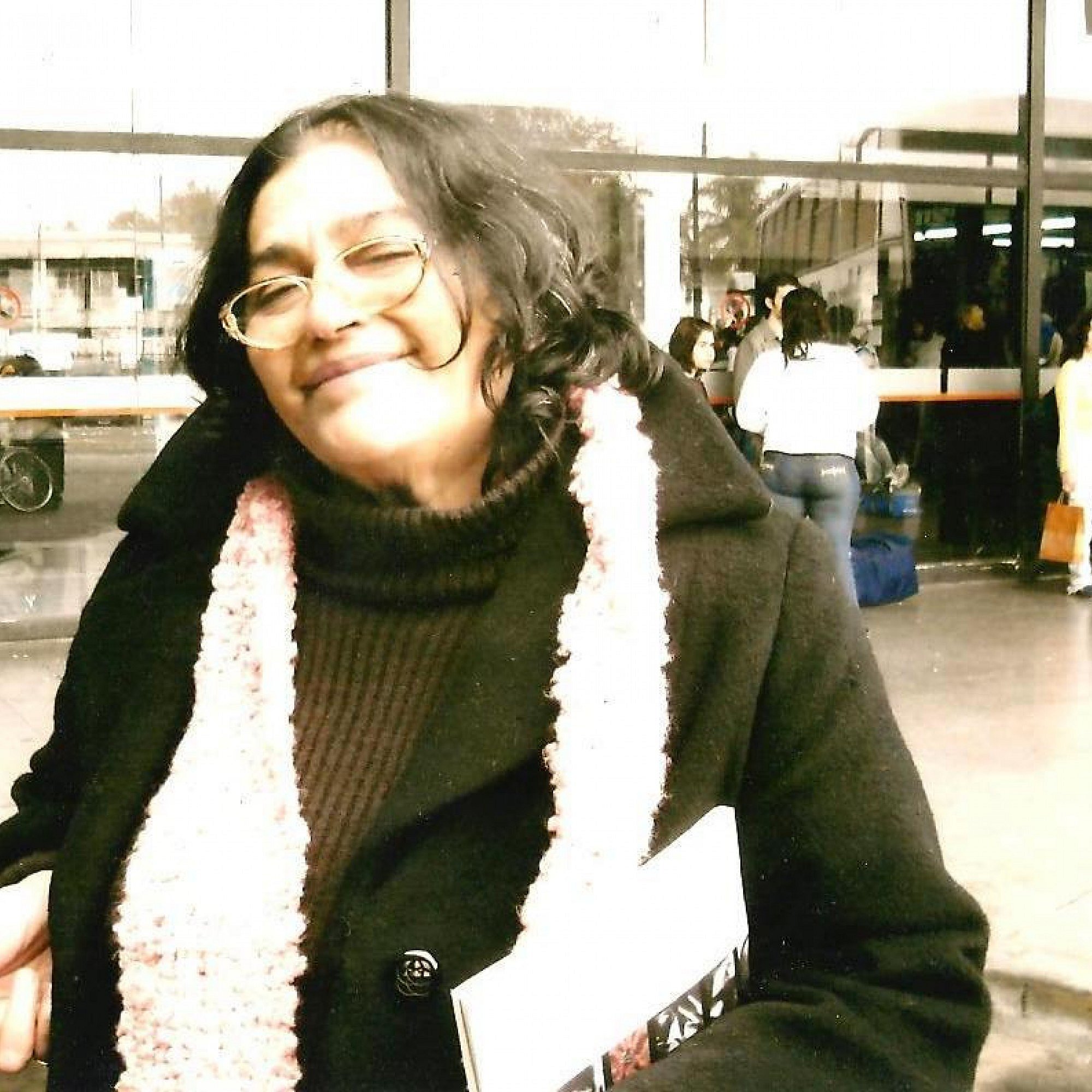La escritura como representación de un pensamiento

Viernes 28 de agosto de 2015
Sergio Chejfec habla de su nuevo ensayo Últimas noticias de la escritura (Entropía).
Entrevista: Patricio Zunini.

Sergio Chejfec, a la derecha, habla de su nuevo ensayo al público de la librería.
El martes pasado Sergio Chejfec participó en una entrevista pública aquí, en Eterna Cadencia, en la que habló de su nuevo ensayo Últimas noticias de la escritura (Entropía). Dado que sus respuestas fueron intensas, complejas y muy luminosas de su espíritu y objetivos, creímos conveniente quitar mis preguntas en la desgrabación, dejando sólo la voz de Chejfec. El efecto, paradójicamente, intensifica la vocación conversacional del autor.
***
—Originalmente Últimas noticias de la escritura eran unos cuatro artículos sueltos que, cuando me se me pasó por la cabeza publicarlos, me propuse reunirlos, corregirlos, revisarlos y reescribirlos de manera que terminaran siendo un ensayo unitario. Si bien eso podía implicar un trabajo más profundo, cosa que efectivamente terminó ocurriendo, me intrigaba la posibilidad de encontrar nuevas ideas a partir de forzar, como digo, este material para que sea lo suficientemente maleable para resistir una forma que admita diferentes modulaciones del pensamiento, la argumentación, la experiencia. Básicamente me propuse no escribir un ensayo alrededor de tesis absolutamente demostrables, con hipótesis comprobables, si no, sobre todo, tratar de hacer un ensayo —en el sentido más literario de la palabra— que recogiera, por un lado mi experiencia con la escritura entendida en su sentido más lato, como una actividad manual frente a un papel o en su sentido más inmediato que es frente a una pantalla, y por otro lado que fuera también una reflexión sobre los movimientos relacionados entre la lectura, la escritura y la convivencia un poco subordinada que se establece para los escritores con los artistas que escriben pero que no son escritores. El caso más inmediato pueden ser los artistas plásticos, que sobre todo de un tiempo a esta parte, están muy interesados y volcados a moverse en términos pictóricos en ese mundo intrigante de la escritura.
*
Por una cuestión generacional yo pasé como escritor —o como usuario de escritura— por diversas modalidades: de escribir a mano, naturalmente, pasé a las máquinas de escribir, tanto mecánicas como eléctricas y también electrónicas, y después a la computadora. Ese abanico de experiencias te mueve a reflexiones particulares, que son absolutamente personales en la medida que muchas de esas experiencias fueron insidiosas en la relación que establecés con la escritura, pero también absolutamente compartidas con mucha gente que te rodea.
*
En la charla [de la Fundación Tomás Eloy Martínez] yo hablaba de “fricción”, porque la palabra “tensión” está muy usada y significa muchas cosas ya, y porque pero no encuentro palabras cercanas fuera de la palabra fricción. Uno puede decir “conflicto” pero no es exactamente eso. Pero, si bien hablaba de fricción, no hablaba de documento, sino de documentalidad: es una distinción importante. La documentalidad tiene que ver con el uso, la inserción, la incrustación de elementos ajenos a la ficción que uno está componiendo y que tienen una naturaleza real dentro del universo creado. Serían como inserciones brutales que tienden a establecer un juego de tensiones o fricciones con la misma historia que se está contando. Me gusta pensarlo o concebirlo de esa manera porque encuentro que la ficción propiamente dicha, el mundo de ideas o series de ideas vinculadas con la literatura que uno tiene cuando escucha construcciones como "Había una vez...", está un poco agotada porque ya son muchos los emisores y los discursos sociales que se ocupan de contar historias de una manera similar. Lo que antes hacía la literatura desde hace mucho lo hacen otros emisores, otros medios: la prensa, la televisión, el cine, etc. Creo que es evidente que, si la literatura quiere seguir teniendo algún tipo de privilegio relacionado con su propia condición y como espacio de renovación estética, tiene que contar de manera diferente. Una de las ideas relacionadas con esto tiene que ver con la documentalidad como una dimensión implícita interna a las historias que tienda a desestabilizar la idea de ficción. Una vez que el texto desestabiliza la idea de ficción paradójicamente lo hace más real que la ficción más realista.
*
En el comienzo de Últimas noticias de la escritura hay una libreta. Contar la libreta significa contar buena parte de este libro. Hay una parte de la historia muy pedestre, casi vergonzante, y otra parte que puede ser más… útil, no sé cómo llamarlo. La parte más pedestre tiene que ver con el fracaso, con el hecho de que hace muchos años compré esta libreta, una libreta bastante gorda, con la ilusión de que esto me daría el carnet de escritor de notas —no de notas periodísticas—. En ese momento no había moleskines, no se había impuesto ese tipo de artículo, y a mí me gustó el formato, pensé que iba a dejar de escribir cosas sueltas en papeles que después perdía, pero no reparé en el hecho de que tenía muchas páginas y que, aun teniendo una libreta que siempre me acompañaría, nunca la iba a llenar de manera constante y periódica. Hay largos períodos en que no la uso; más bien yo escribo en pantalla. Por más que me acompañe siempre, no siempre la uso. De manera que poco a poco se fue convirtiendo en un problema. Por un lado hace que tenga una relación muy particular con la idea de escritura y con mi propia escritura, pero por otro, tiene una cantidad de páginas en blanco que creo que nunca vaya a poder llenar. Representa para mí el fantasma que todo escritor tiene, que no es tanto el hecho de dejar de escribir, porque si uno deja de escribir es una elección voluntaria, si no de cierto fantasma de defección, entendida como algo que se sobrepone a la voluntad propia y te enfrenta al fracaso consumado. Esa especie de amenaza que constituye esta libreta es un poco intrigante y un poco estimulante. Trato de reflexionar sobre eso en el libro: en qué medida algo que nos acompaña puede tener ese papel ambiguo.
*
La idea de la libreta, no sé, yo creo que debe haber sido tener un amuleto vinculado con lo que uno más aprecia de sí mismo, en este caso la escritura. Algo que te identificara a vos mismo como escritor y algo que también te permitiera asumir determinadas poses en el momento adecuado. Ser escritor es también hacerse el escritor y tengo la impresión de que en un momento yo me hice escritor porque se dieron determinadas condiciones para que pudiera hacerme escritor. La libreta puede ser muy útil por lo que promete, por la colocación que te da, por la utilidad, por la manualidad, y porque te permite escribir de cuando en cuando si no tenés una pantalla a mano. Pero no soy de esos escritores que escriben constantemente las ideas que se le ocurren en la libreta. Si bien la tengo siempre en el bolso, me tengo que acordar especialmente que la tengo a la mano para que las ideas no se me vayan de la cabeza.
*
Creo que para escribir sobre ambientes urbanos no es necesario tomar notas. Más bien hay muchas experiencias que lo pueden desmentir. Por ejemplo están los diarios de Salvador Novo, el mexicano, un escritor genial y un diarista genial: él termina escribiendo los diarios de manera retrospectiva, porque sin haber tomado notas era capaz de recordar absolutamente todo de cada uno de los días y los lugares que había visitado en sus viajes. Aun cuando uno tome notas y se convierta en una especie de notario de su propia experiencia y sus propios pensamientos, la forma que le vaya a dar va a ser una construcción adosada, aleatoria, y que se agrega a la propia construcción de la nota. Los diarios de Piglia es un claro ejemplo. En total van a ser 3 volúmenes que tienen como base 312 cuadernos escritos a lo largo de varias décadas. Y de eso se van a terminar publicando, no sé, ponele, 3 libros de 320 páginas cada uno. De manera que hay un trabajo de selección, una operación de cotejo y revisión. De dónde se extrae ese material: por un lado se extrae, obviamente, de las notas que en su momento el autor tomó, pero también hay una carga vinculada con la selección, que es una operación que pertenece al presente. Y en la medida en que pertenece al presente se ubica más allá de la nota físicamente tomada en su momento. Sería como una editorialización de aquello. Yo no soy muy fanático de las notas; me resulta más inspirador tratar de trabajar con mi experiencia tramada con el recuerdo, como si el recuerdo que tengo de determinada experiencia cuando quiero escribir una crónica o una novela me ayudara a seguir adelante más que la nota o la foto que pueda cotejar. La nota o la foto tienen que ver con ese rasgo documental del que hablaba recién. Pero en general, me interesa más y tiendo más a trabajar de manera intuitiva.
*
No concibo los relatos míos como el desarrollo de una caminata, si bien, es cierto que en muchos o en casi todos se camina bastante. Más bien los concibo como el desarrollo de un pensamiento. El narrador es siempre el que tiene el carácter de personaje principal, aun cuando se trate de una narración en tercera persona. Es el individuo, es la voz que maneja todo y que lo maneja de tal modo que puede llegar a revisar lo que acaba de escribir, corregir lo que acaba de escribir, recortarlo, subrayarlo, y darle un sentido diferente. Eso tiene que ver con una especie de pensamiento representado que me interesa volcar en la escritura. Como si la narración, más que el hecho de contar, fuera el escenario dramático de un desarrollo de ideas y de reflexiones. Y de eventos, naturalmente, pero que siempre tienen una textura, una categoría cerebral, mental.
*
En los años 80, en el momento de la apertura democrática, había mucha avidez y se abrieron instituciones públicas y lugares para debatir y conversar. En ese tiempo se armó en el Centro Cultural San Martín un ciclo de nuevos creadores. Allí hubo una mesa de nuevos narradores en la que participamos varios y, de todos los que fuimos, yo era el único que no solamente no había publicado —alguno de los que estaban ahí tampoco había publicado pero tenían una primera novela terminada o habían firmado con una editorial y estaban por publicar— si no que no tenía nada terminado e incluso no estaba decidido a seguir escribiendo aquello que estaba escribiendo. Yo sentía que no había engañado a nadie, pero tenía una sensación de cierta impostura que traté de aclarar frente al público y frente a mis pares. Pero de alguna manera tuvo un efecto milagroso, porque salió una nota en el diario, se acercó una editora interesada por lo que yo estaba escribiendo y, al ver que esa mesa le daba una entidad más real a lo que yo hacía de lo que verdaderamente tenía lo que yo hacía, sentí que yo podía ser escritor. Me ayudó, me hizo hacerme escritor. Fue importante. Después hay una especie de trabajo posterior, dedicación, compromiso. No quiero decir que eso no exista, lo que quiero decir es que muchas veces es muy curioso el desarrollo de los hechos y cuando uno los ve retrospectivamente se da cuenta de que algunas cosas que a primera vista parecían anecdóticas habrán tenido quizás una cierta importancia particular.
*
No creo en la causa y el efecto. Incluso descreo de causa y efecto en lo que habitualmente se llaman historias en la literatura o en el cine, en los relatos en general. Hay relatos construidos a partir de las relaciones de causa y efecto. Como eso me parece un poco previsible, prefiero moverme alrededor de otros desarrollos. Quizá por eso tiendo a ver como importantes cosas que pueden ser laterales o minúsculas. Creo que en ese tipo de detalles, en definitiva, se cifra lo más grave y lo más importante. Sería muy difícil ahora creerle completamente a un escritor que viniera a decir que él sabía desde los siete años que iba a ser escritor, como Borges, que todo lo llevaba a eso. En definitiva lo de Borges también es milagroso. Pero no es imposible que alguien que participa de una mesa redonda de escritores y que está ahí por afinidad con los amigos se haga escritor. Son esas las cuestiones que definen el futuro y no las vocaciones.
*
Mi relación con la escritura es buena, pero eso no quiere decir que sea natural. Hay escritores que tienen una relación natural con la escritura y la literatura; el caso más claro y emblemático es el de Borges, que es como si hubiera nacido sabiendo escribir. Lo veo en términos de autocolocación frente al universo de los libros, de la escritura, de lo letrado, de lo intelectual. Hay escritores que por carácter, por origen, por educación, etcétera, tienen un vínculo natural con lo literario. Y hay otros escritores que tienen un vínculo menos natural. No quiero decir que tengan un vínculo antinatural. Lo curioso es que tener un vínculo natural no garantiza que sea una relación no conflictiva con la literatura o la escritura. Levrero, por ejemplo, habría sido incapaz de escribir lo que escribió si no hubiera tenido una relación conflictiva con su literatura y su escritura porque eso es en definitiva su propia densidad, la masa crítica, su “economía”, como hubiera dicho Piglia. La economía de Levrero se basa en la resistencia de la escritura y de la resistencia de la literatura para ser pedestre. La naturalidad o no naturalidad en la relación obedece a cuestiones sociológicas, pero que influyen después en tu mito de escritor.
*
La autoconciencia o la ingenuidad obedecen a otro rango de experiencia o de mirada sobre la literatura que tiene que ver con lo que pensamos respecto de la literatura. Hay escritores que están dispuestos a asumir la literatura como una convención: la literatura se divide en géneros, las novelas son uno de los géneros, los cuentos son otro. Estoy siendo muy esquemático pero ser esquemático me permite explicarlo. Cuando una escritura se pliega a esas convenciones del género uno supone que es ingenua porque se deja llevar por las reglas de ese género, pero a la vez está alerta al respecto de lo que ese género demanda para cumplir con sus objetivos. Y al contrario, un escritor que tiende a escribir en contra de los géneros tiene una alerta activada en sentido inverso. A veces puede parecer que está supeditado o que está navegando sobre las olas de la digresión y de aproximación a diferentes núcleos, pero por otro lado está atento a no pisar el palito y que eso provoque un desbarajuste en el tono. Son términos muy relativos.
*
Viví quince años en Caracas. Comparado con el acento de otros países, el acento de Venezuela en general y de Caracas en particular es mucho más suave. Esto es relativo porque es difícil definir un acento como fuerte o suave, pero nunca lo sentí como tan marcado como el de otros países. En cualquier caso, la experiencia tiene que ver con haber estado rodeado de una comunidad que habla un idioma más vinculado con la vida rural que el idioma de Buenos Aires o el castellano argentino. Me pareció, y me sigue pareciendo, que por cuestiones históricas de modernización tardía, para llamarla de alguna manera, hay mucha gente viviendo en las ciudades venezolanas que hablan como si fueran del campo. Hay modismos, formas de encarar las frases, fórmulas de cortesía, actitudes frente a lo verbal, tiempos, empatías, que tienen que ver con una vida menos urbana. Fue eso lo que me impactó en primer lugar. Quizá si me hubiera ido a una ciudad del interior argentino, del norte, me habría impactado lo mismo. Hay formas de articular frases son diferentes. También hay un impacto vinculado con la propia lengua y los momentos en que uno se hace ininteligible por la pronunciación de ciertos sonidos, como por ejemplo la ye: en Caracas, las primeras épocas, cuando decía "yo", "caballo", "lluvia" directamente no entendían. No sé si esto pertenece a lo profundo o a lo anecdótico; en todo caso se puede decir que pertenece a lo anecdótico pero que va teniendo un efecto de relativización respecto de las propias creencias y la propia mirada que uno tiene hacia sí mismo en cuanto individuo que pertenece a un idioma particular; en este caso el español de Argentina. A lo mejor eso se conjugó con una manera un poco trabajada que tenía yo de encarar mis novelas, mi escritura. La escritura de mis primeras novelas fue como un trabajo de adquisición de una lengua literaria que no estaba del todo definida. Yo llegué a Venezuela habiendo escrito las dos primeras novelas y, en cierto modo, la llegada a Venezuela implicó una especie de respaldo a la idea que tenía de alcanzar una lengua que tuviera un vínculo poco consistente con la lengua más tangible y palpable. No quiero hablar de lengua coloquial, porque hay una lengua coloquial a la que aspiro, pero que no está trabajada y formada por las incrustaciones del habla de todos los días, por la jerga, sino que lo que me gusta es tener un tono conversacional en los relatos y a veces utilizar frases hechas y modismos, pero que no pertenecen a una localización en particular, si no que son los modismos propios del idioma, que están un poco más desterritorializados.
*
No me gusta la idea de artefacto; tampoco la idea de construcción. No sé si es que yo tengo una tesis y quiero demostrar algo con el propio lenguaje. Más bien uno encuentra el lenguaje que se acomoda a sus necesidades expresivas, y ese lenguaje que le viene mejor por las posibilidades literarias o estéticas que encuentra allí, pero no hay algo predeterminado. No hay una caja de herramientas previa que me indique utilizar cierto tipo de frases o palabras o construcciones. Más bien creo que tiene que ver con un tono y un registro, con tratar de tener una calibración lo más ajustada posible a lo que se quiere expresar y a las palabras que lo pueden ayudar a eso.
***