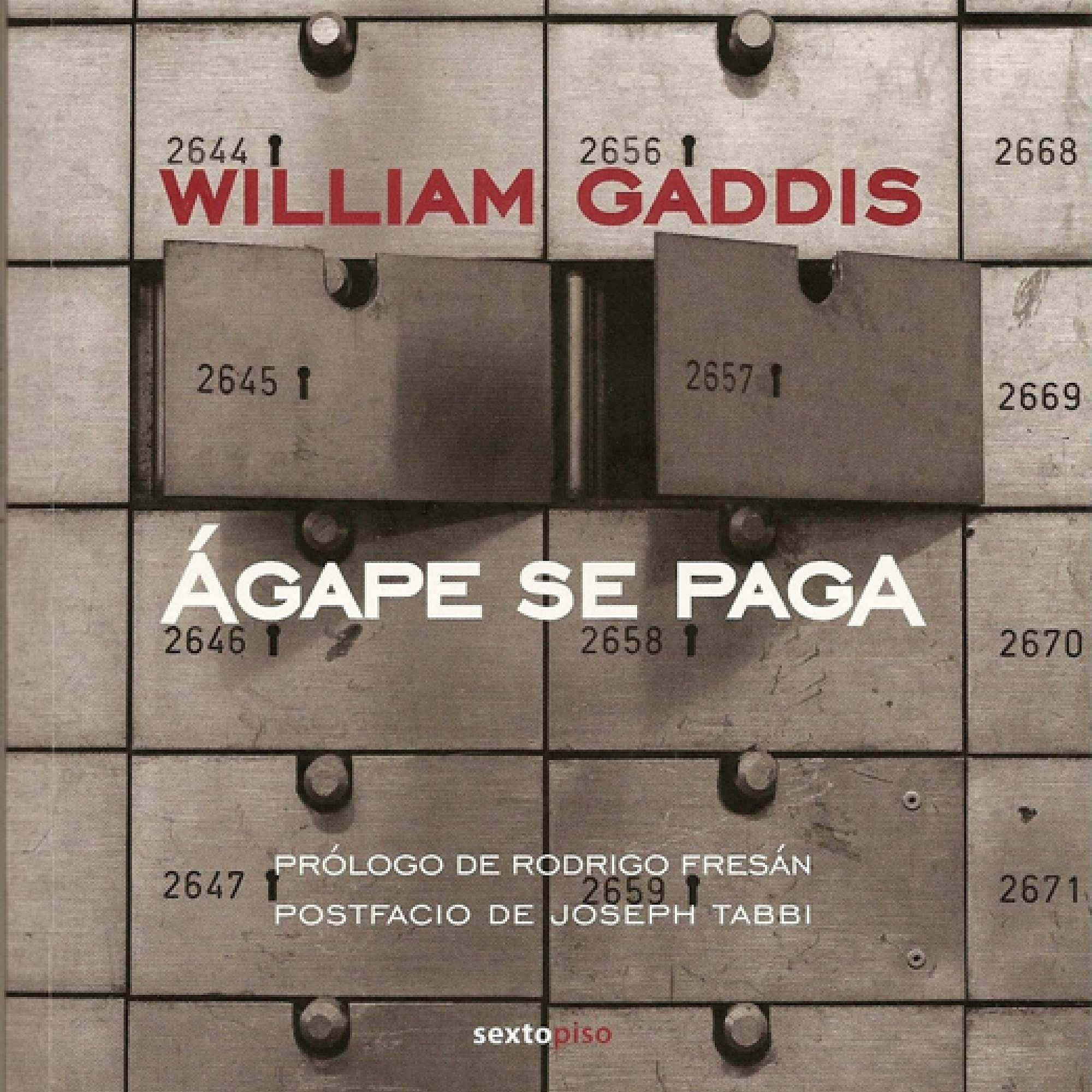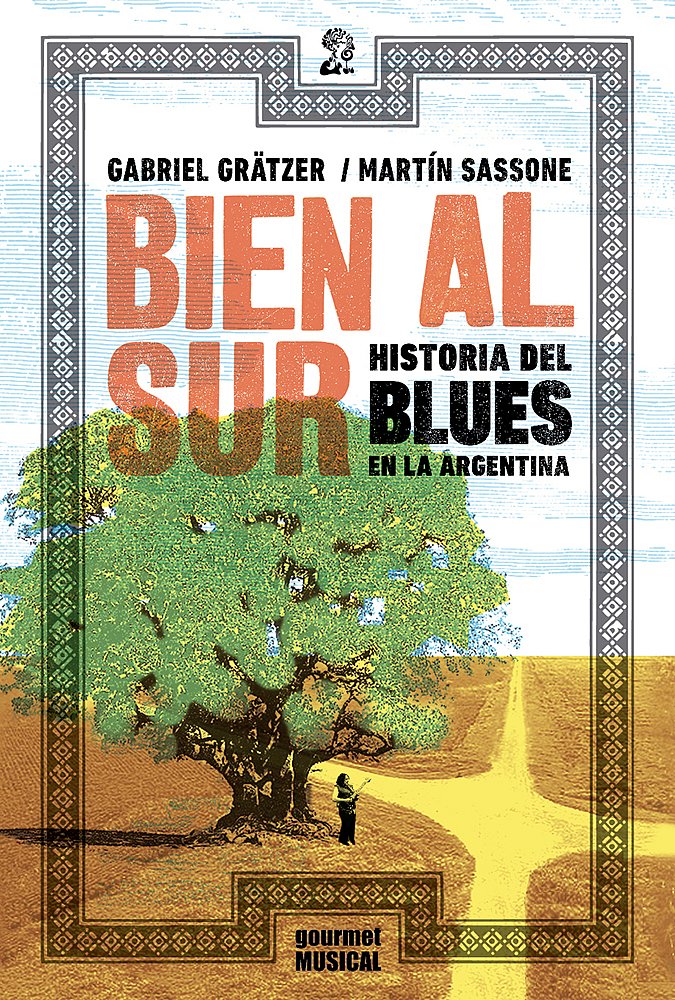La dama que sabe cantar blues

Miércoles 19 de agosto de 2015
“Cómo será cantar para salvarse, cantar para poder comer, cantar porque no queda nada por hacer”. Una lectura de Lady sings the blues, las memorias de Billie Holiday (Tusquets).
Por Irina Ponti.
 Eleanora Fagan Gough nació en 1915. Hija de padres adolescentes (la madre tenía 13; el padre aún usaba pantalones cortos) y nieta de esclavos libertos de plantaciones de arroz, fue sirvienta, ayudante de cocina, prostituta, mendiga, estuvo presa; todo antes de convertirse en una de las cantantes más influyentes de la música estadounidense, sólo comparada con Ella Fitzgerald (una de sus heroínas) y Sarah Vaughan (a quien ayudó en sus comienzos).
Eleanora Fagan Gough nació en 1915. Hija de padres adolescentes (la madre tenía 13; el padre aún usaba pantalones cortos) y nieta de esclavos libertos de plantaciones de arroz, fue sirvienta, ayudante de cocina, prostituta, mendiga, estuvo presa; todo antes de convertirse en una de las cantantes más influyentes de la música estadounidense, sólo comparada con Ella Fitzgerald (una de sus heroínas) y Sarah Vaughan (a quien ayudó en sus comienzos).
Los primeros tres capítulos de Lady sings the blues (Tusquets), las memorias de Billie Holiday —ya podemos llamarla con el nombre que la volvió parte de la historia—, bien podría ser una de las muchas versiones del american dream. Salvo que aquí el sueño nunca abandonó lo pesadillesco.
Billie Holiday no persiguió su sueño: se lo encontró durante invierno, cuando ella y su madre estaban a punto de ser desalojadas por no pagar el alquiler. Aquella noche Billie salió a buscar plata. O conseguía trabajo —de lo que fuera: trapear pisos, cocinar hamburguesas, bailar— o robaba. Después de caminar horas sin suerte, entró en un bar y dijo que quería audicionar como bailarina: otro fracaso.
Estaban a punto de sacarme de una oreja, pero yo seguía rogando que me dieran trabajo. Por último el pianista se apiadó de mí, apagó el cigarrillo, levantó la vista y me preguntó: “¿Sabes cantar, chica?” Yo había cantado toda mi vida, pero disfrutaba tanto con ello que nunca se me ocurrió que sirviera para ganar dinero. Le pedí al pianista que tocara “Trav’lin’ all alone”, lo más cercano a mi estado de ánimo. Y en algún momento debió de calar hondo. Se acallaron todas las voces en el bar. Si a alguien se le hubiera caído un alfiler, habría sonado como una bomba. Cuando finalicé, todos aullaban y levantaban sus vasos de cerveza. Recogí treinta y ocho dólares del suelo.
Las memorias de Billie Holiday son una historia del dinero: la vida se traduce a la cantidad de dólares que ganaba por semana, cuánto gastaba en comidas y ropa, cuánto lograba enviaba a la madre; el abuso de las discográficas y el robo de los productores, la discriminación que debía aceptar para cobrar un show (una vez la hicieron cantar pintada con grasa oscura porque no era lo suficientemente negra). La cárcel y la pobreza fueron peligros siempre amenazantes.
Cómo será cantar para salvarse, cantar para poder comer, cantar porque no queda nada por hacer. Billie Holiday busca mostrarse como ese volcán intimidante, siempre a punto de hacer erupción. Pero no lo consigue: cuanto más fuerte quiere mostrarse, más vulnerable aparece. Apenas hay unas llamaradas de felicidad cuando viaja en el auto de Clarke Gable, se hace amiga de Judy Garland o se pone de novia con Orson Welles. Es que Lady sings the blues es, al tiempo que las memorias de Holiday, un fresco de los años de la depresión y de la generación que antecedió a Kerouac y Ginsberg. Aquí es una clave para abordar la lectura: no sólo como el drama individual de alguien que estaba llamado a entrar al Olimpo.
Luego de un inicio muy potente, el libro pierde intensidad pero no interés. Hay una morosidad en la narración que se parece mucho a la forma en que ella cantaba («Nunca has oído cantar a nadie tan lenta y cansinamente, ni arrastra así la voz», dice, como elogio, uno de sus primeros productores). La recomendación es leerlo con ella de fondo: busquen sus canciones en Spotify o en Youtube. Y por favor, no pongan a Madeleine Peyroux.
***