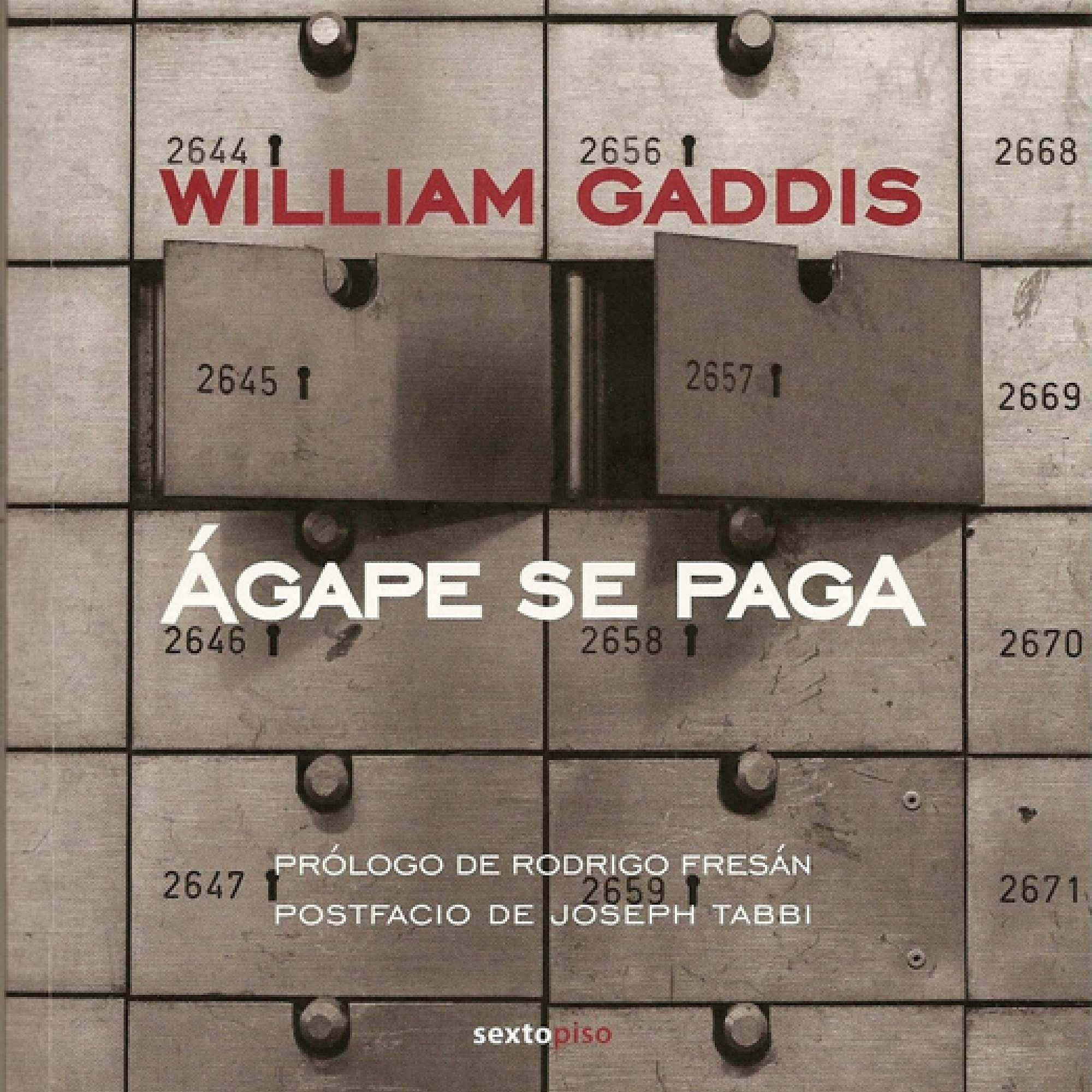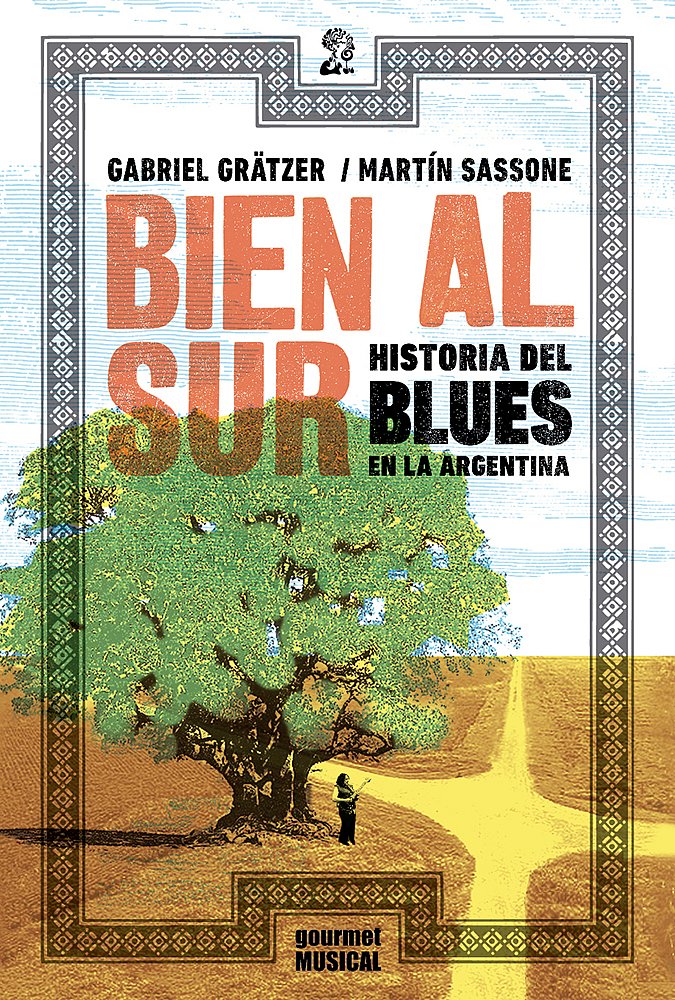A la manera de David Markson

Jueves 26 de febrero de 2015
Un anticipo de El libro tachado, Prácticas de la negación y del silencio en la crisis de la literatura, de Patricio Pron./p>
 En mayo de 2014 la editorial hispano mexicana Turner publicó en España, y más tarde en México, El libro tachado: Prácticas de la negación y del silencio en la crisis de la literatura, un ensayo de Patricio Pron acerca de las muchas formas en las que la literatura y sus autores han sido censurados, quemados, destruidos, desaparecidos, represaliados, mutilados, recluidos, bloqueados, falsificados, silenciados, dados por muertos (Roland Barthes, Michel Foucault) y finalmente comercializados a lo largo de los últimos doscientos años.
En mayo de 2014 la editorial hispano mexicana Turner publicó en España, y más tarde en México, El libro tachado: Prácticas de la negación y del silencio en la crisis de la literatura, un ensayo de Patricio Pron acerca de las muchas formas en las que la literatura y sus autores han sido censurados, quemados, destruidos, desaparecidos, represaliados, mutilados, recluidos, bloqueados, falsificados, silenciados, dados por muertos (Roland Barthes, Michel Foucault) y finalmente comercializados a lo largo de los últimos doscientos años.
Según el autor, esta “historia, no de lo que la literatura fue, sino de lo que no fue y no quiso ser nunca” permite diferentes recorridos de lectura, en los que su autoría se diluye progresivamente; el que más le interesa, afirma, es el que sólo toma en consideración las notas a pie de página, que conforman prácticamente un libro aparte y pretenden ser un homenaje al escritor estadounidense David Markson, cuya obra Patricio Pron considera una de las cumbres más altas de la estética de la negatividad y del silencio en la literatura de las últimas décadas.
Desde la publicación de El libro tachado, Pron ha estado actualizando y ampliando la información vertida en su libro, en lo que considera “las notas a pie de página de las notas a pie de página de El libro tachado”. Celebrando la inminente llegada de El libro tachado a la Argentina, aquí presentamos un conjunto de nuevas notas que se suman a las del libro. Más información en El Boomenang y en la página web del autor, patriciopron.com.
*
A la manera de David Markson
“He prohibido a mi editor alemán [Sigfried] Unseld, con efecto inmediato, enviar a Austria mis libros, hasta que expiren los derechos de autor legales, es decir, desde hoy hasta transcurridos setenta y cinco años después de mi muerte. Esta prohibición se refiere a todo el territorio del Estado austríaco y a todos mis libros.” El 9 de noviembre de 1984, hace algo más de treinta años.
Léon Deubel, arrojándose al Siena (o al Marne, según otras versiones) después de quemar toda su obra poética. Karoline Günderode (¿?) se clavó un cuchillo en el corazón y se arrojó al Rin el 26 de julio de 1806. Wolf von Kalckreuth (arma de fuego); Peridis Yanópulos, que se arrojó al galope en el mar y allí se disparó en la cabeza; Pelu Yavórov (arma de fuego); Francisco López Merino (en el baño de un café de La Plata, con un arma de fuego, en 1928); Costas Cariotakis, que intentó ahogarse en el Mediterráneo, no lo consiguió y, por consiguiente regresó a su hotel, se duchó, se arregló y después se disparó en el corazón debajo de un eucalipto; Jacques Rigaut (tras dibujarse una diana en el pecho para no errar el disparo, como había anunciado: Rigaut era el creador de la “Agencia General del Suicidio”). Charlotte Stieglitz, que se clavó un puñal en el pecho para no molestar a su esposo, el también poeta Heinrich Stieglitz; José Antonio Ramos Sucre (barbitúricos, en su cuadragésimo cumpleaños); Attila József, que se tiró bajo el tren en 1937; Antonia Pozzi (“Una mujer en prosa soy ya”); Carlos Obregón (barbitúricos, como Jon Mirande); Tomás González (se arrojó a través de una ventana el día de su vigésimo sexto cumpleaños, después de regalarle flores a su madre); Anne Sexton (asfixiada dentro de su coche, vestida sólo con un abrigo de pieles que había pertenecido a su progenitora); Héctor Murena; Jens Bjorneboe (ahorcamiento); Jor Tonsson (“¿Para qué escribir más / de todo lo que existe / si los ojos componen / siempre un mejor poema”); Luis Hernández (se arrojó bajo el subte de Buenos Aires en 1977); Alexis Traianós (asfixia por gases); Enrico Freire (abrió el gas y encendió la vela que decía utilizar siempre para inspirarse); Severino Tormes (estrelló su coche contra un árbol); Paula Sinos (se arrojó bajo el tren); Fabrice Graveraux (se cortó las venas delante de sus amistades en Viareggio, en 1982); León Artigas (arma de fuego); Beppe Salvia (se arrojó por una ventana); José A. Acillona (se rebanó el cuello con una lata de conservas en el psiquiátrico de Oña, en 1990); Alina Reyes, que se cortó las venas; José Ignacio Fuentes (se colgó con su cinturón en la cárcel de Basauri en 1991; dos años antes había degollado a su esposa); Nicolás Arnero (ahorcamiento); Víctor Ramos (murió desangrado tras castrarse en la cárcel de Nanclares de Oca, en octubre de 1995); José Agustín Goytisolo (se arrojó al vacío); Wenceslao Rodríguez (se ahorcó en la pensión sevillana El Guaraní); Marithelma Nostra (barbitúricos); Justo Alejo, que se arrojó al vacío desde el edificio del Ministerio del Aire de Madrid el 11 de enero de 1979 después de suscribirse a una revista.
“El gran solitario testarudo”, “el trágico alegre”, “el humorista macabro”, “el doliente rebelde”, “el misántropo oficialmente titulado”, “el virtuoso de la desesperación y manierista del descontento”, el “comediante prendado de las tinieblas”, el “misántropo molinillo de palabras”.
Will Cuppy, William Lindsay Gresham, James Leo Herlihy, Iva Hercíková, Ashihei Hino, Cesare Pavese, Kurt Tucholsky, Arthur Adamov, Andrés Caicedo, Alejandra Pizarnik, Kenneth Halliwell (este último después de matar al dramaturgo Joe Orton a golpes de martillo): barbitúricos.
Al gasearse, Tadeusz Borowski, Beatrice Hastings, Sadegh Hedayat, Herculine Barbin, Inge Müller, René Crevel, Sylvia Plath, Anne Sexton, Yasunari Kawabata, Ross Lockridge, Jr., Torquato Neto, Roger-Arnould Rivière y Jochen Klepper pasaron a formar parte, posiblemente sin saberlo y sin desearlo, de una cierta lista, y la tarea del filólogo debería ser determinar si esta es la única circunstancia en la que las obras de tales autores presentan similitudes.
“Los escritores mueren dos veces, primero sus cuerpos, luego su obra, pero lo mismo producen libro tras libro, como pavos reales desplegando sus colas, una maravillosa llamarada de color que muy pronto es arrastrada por el polvo”, escribió Leonard Michaels.
Una primera versión, antigua, de American Hustler con John Belushi en el papel de Christian Bale; una secuela de Casablanca; una de Gladiator, con el personaje de Russell Crowe que regresa (de algún modo) de la muerte; una biografía de Napoleón Bonaparte a cargo de Charles Chaplin, la de Stanley Kubrick; el Don Quijote que Orson Welles arrastró consigo durante años. No fueron realizados nunca, equivalen a los libros que sus autores no pudieron escribir; aparecen en el libro de Simon Braund (ed.) The greatest movies you’ll never see: Unseen masterpieces by the world’s greatest directors [Las mejores películas que no verás jamás. Obras maestras nunca vistas de los mejores directores del mundo].
Dalton Trevisan dio su última entrevista en 1972; Raduan Nassar, otro escritor brasileño (Pindorama, 1925), escribió un puñado de cuentos que permanecieron inéditos hasta 1994; antes había publicado dos novelas, en 1975 y en 1978, y había abandonado la literatura, a la que no ha vuelto, al parecer, porque considera (dijo en una entrevista de 1995) “que vale menos que un diente de ajo”.
“Yasmina Khadra es el seudónimo que tuvo que adoptar el hoy ex comandante del Ejército argelino Mohamed Moulessehoul para poder denunciar, a través de sus novelas, el drama que padece su país”, dicen sus editores en español.
“En cierta obra de un hombre célebre preferiría leer lo que tachó que lo que dejó”, dijo Georg Christoph Lichtenberg.
“Un escritor pequeñoburgués, espantoso, sin intelecto, que solo escribió para pequeñoburgueses”. Thomas Bernhard, sobre Thomas Mann.
“No era nadie, era un filisteo, un vividor, nada nuevo. Un perfecto ejemplo de alguien que consume sin escrúpulos todos los frutos que otros han producido y, gracias a Dios, come demasiado y se pone malo y revienta. Con dolor de estómago”. Thomas Bernhard, sobre Martin Heidegger.
José Antonio Ramos Sucre, Elías David Curiel, Ismael Urdaneta, Luisa Esther Larrazábal, César Dávila Andrade, Alirio Ugarte Pelayo, Manuel Osorio Calatrava, Gloria Stolk, Atilio Storey Richardson, Carlos César Rodríguez Ferrara, Gelindo Casasola, Miyó Vestrini, Martha Kornblith, Augusto Mijares, Carlos Rangel, Argenis Rodríguez, Arturo Uslar Braun.
“Enter Sylvia Plath” cantan Belle & Sebastian desde hace algún tiempo.
Bernhard escribió numerosas veces acerca del “bloqueo de escritor”, por ejemplo en “La calera”. Nunca lo padeció, sin embargo.
Osvaldo Lamborghini también lo hizo: produjo una obra gráfica nada desdeñable.
Fiódor Dostoievski: recluido en Siberia; condenado a trabajos forzados; salvado del fusilamiento por los pelos; obligado a servir en el ejército durante años; abandonado por la mujer que amaba; adicto al juego, en el que lo perdió todo; epiléptico; tuvo también la desgracia de que Ernesto Sabato lo considerara uno de sus autores de cabecera.
“Mi obra consiste en dos partes: la que presento aquí, más todo lo que no he escrito. Y precisamente la segunda parte es la importante”, dijo Ludwig Wittgenstein.
Harper Lee creía perdida la primera versión de Matar a un ruiseñor, titulada Go set a watchman [Contrata un vigilante]; según el New York Times, sin embargo, el manuscrito fue hallado y será publicado en el verano boreal de 2015.
Aunque fue instituida hace algo más de tres siglos, en 1710, todavía no sabemos en qué consiste la “propiedad intelectual” de una obra. Que Marx y Engels propusieran la abolición de la propiedad, al menos de la privada, y sin embargo una editorial explícitamente marxista la reivindique es apenas una de las muchas contradicciones que tienen lugar en esta historia, que pone de manifiesto (también) la idea extendida de que la producción intelectual debería estar disponible gratuitamente en la red. Se trata de un asunto complejo: por una parte, es evidente que nuestras instituciones literarias son el reflejo de las políticas y económicas y que la intervención en las primeras (la supresión de la propiedad intelectual, por ejemplo) contribuiría a la transformación de las segundas. Por otra parte, al menos de momento, no existe nada parecido a una sociedad moderna en la que la producción artística no esté asociada a una cierta idea de propiedad. Nadie sabe qué alternativas a la “propiedad intelectual” existen (la integración comunista de la producción artística al aparato estatal resultó tan calamitosa como la situación actual de sobreproducción y depreciación de la obra de arte en las sociedades capitalistas), pero vale la pena recordar que hasta 1710 los textos no tuvieron (legalmente) un “autor” y que puede que dejen de tenerlo en el futuro, aunque no de la forma en que los partidarios de la gratuidad creen (su visión de la cultura de lo gratuito no supone gratuidad, ya que, en sustancia, siempre hay que pagar por el servicio de internet a alguna compañía telefónica, sino un desplazamiento del derecho a la explotación comercial de las obras de manos de sus creadores a las de esas compañías y el consorcio mediático, librero y editorial que responde a sus intereses). Mientras tanto, el énfasis en la gratuidad y la disponibilidad de la producción artística no parece adherir tanto a una forma de pensamiento marxista sino a la vieja aspiración del consumidor de acceder a los productos de su interés al menor precio posible: aparentemente gratis, por ejemplo.
Inge y Sten Hegeler, autores de The ABZ (sic) of Love [El ABZ del amor] uno de los libros favorites de Kurt Vonnegut, Jr.
Stephen Glass, que estuvo a punto de hundir The New Republic, que escribió el roman à clef The Fabulist, a quien Hayden Christensen interpretó en el filme Shattered Glass (dir. Billy Ray, 2003), que obtuvo algo parecido al perdón según un artículo de Hannah Rosin.
Tom Kummer, inventor de noticias, quien afirmó: “Toda percepción es una forma de construcción, pero eso es algo que quienes dejan las escuelas de periodismo llenos de terror no pueden comprender”.
Abraham Rivera, quien, según Tomás Eloy Martínez (“Vida de genio” en Tinieblas para mirar) escribió a los diez años de edad su primera novela, “un texto crispado que narraba la batalla de un genio con el lenguaje. La tituló Abran a Brahma el abra de Abraham. La única vocal que usaba en las doscientas páginas del libro era la a”.
En abril de 1992, durante el encuentro “Les belles étrangères” celebrado en la Sorbona de París, Juan Luis Martínez leyó “Quién soy yo”, un poema cuya lectura fue concebida como presentación de su autor pero que, como los incluidos en Poemas del otro (2003), no corresponde al poeta chileno (La nueva novela, La poesía chilena, Aproximación del Principio de Incertidumbre a un proyecto poético, El poeta anónimo), que siempre habló de ellos como poemas “del otro”, sino al escritor catalán radicado en Suiza Juan Luis Martinez (sic), de los poemas de cuyo libro Le Silence et sa brisure [El silencio y su ruptura] (1976) se apropió el escritor chileno traduciéndolos, como si, afirma Scott Weintraub, “la aguda ironía del proyecto poético de Martínez emergiera en un texto ‘hurtado’”. El artista chileno (quien, en palabras de Weintraub, “a pesar de su obsesión por invisibilizarse, está cada vez más presente en la literatura hispanoamericana”) empleó el I Ching con sus operaciones aleatorias, el collage y la apropiación para practicar una literatura “sin autor”; su obra, compuesta de “ruinas y residuos”, llevó al crítico Luis Vargas Saavedra a conjeturar en El Mercurio, tras la publicación del primer texto acerca de su obra (“Señales de ruta” de Enrique Lihn y Pedro Lastra, de 1987), que Juan Luis Martínez no existía: “Acaso ni siquiera exista, y todo esto sea un hermoso ardid de los prologuistas”. Naturalmente, tenía razón. En algún sentido.
“El ideal mío”, dijo Martínez a Erick Pohlhammer en 1987, “es escribir un libro donde yo no haya escrito nada pero que el libro sea mío”; en otra ocasión, conversando con Félix Guattari, sostuvo: “Mi mayor interés es la disolución absoluta de la autoría, la anonimia, y el ideal, si puede usarse esa palabra, es hacer un trabajo, una obra, en la que no me pertenezca casi ninguna línea, articulando en un trabajo largo muchos fragmentos. Son pedacitos incluso que se conectan. Es un trabajo de Penélope”.
Adam Thirwell, “Multiples” / John Banville, Nadeem Aslam / Traducen a Emmanuel Kierkegaard y a Franz Kafka a otro lenguaje, después los retraducen al inglés, a continuación a otro idioma / No hay final.
“Tantos y tantos libros son dados prematuramente a la imprenta. En parte, por ello transitan directamente de la mesa de novedades a la librería de viejo. Las culpas no han de repartirse entre las máquinas. Las culpas son siempre del autor y su falta de pudor, su escasa estima por el lector como individuo y un pobre sentido de la responsabilidad ante el lenguaje”, escribió Alain-Paul Mallard.
“No sería mala idea hacer libros que relaten historias eludiendo el nombre de unos personajes que el lector tarde o temprano olvidará. De lograrlo se avanzaría sobre el público, predisponiéndolo para la inminente desaparición de los autores”, escribió Fogwill (en Urbana).
Gerald Murnane, escritor recluso, nunca ha salido de Australia. Pero Australia es un continente.