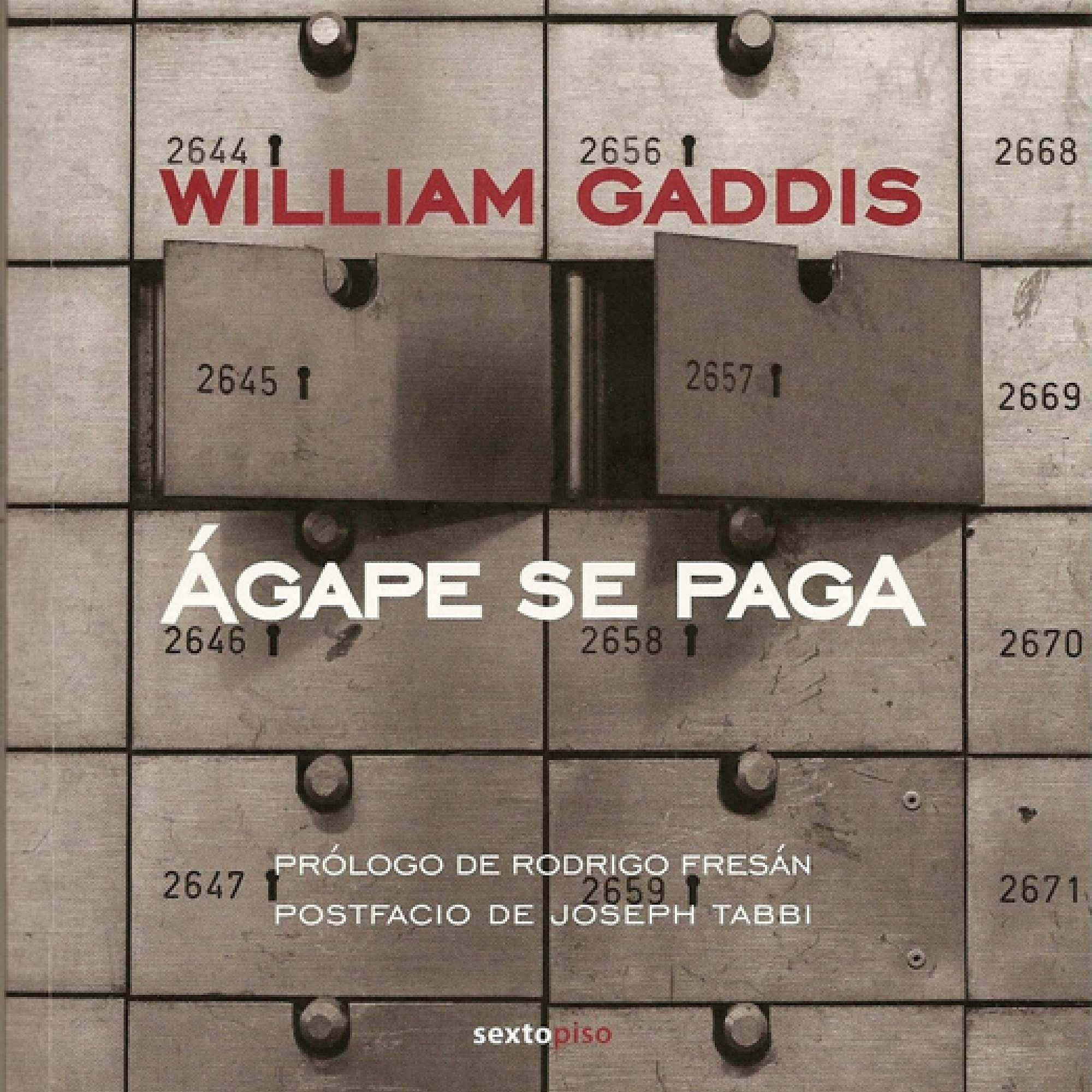“Toda escritura está loca”

Jueves 20 de agosto de 2015
El martes pasado, con un importante marco de público —y la presencia de muchos escritores: Ana María Shua, Pedro Mairal, Samanta Schweblin, Gabriela Franco, entre otros— Andrés Neuman participó en una entrevista pública a cargo de Patricio Zunini, propósito de la reedición de Una vez Argentina (Penguin) y la publicación del libro de poemas Patio de Locos (Gog y Magog).
Entrevista: Patricio Zunini. Foto: Erika Martínez.

Patricio Zunini y Andrés Neuman
«Los autores que escriben desde afuera», dice Flavia Pittella en 40 libros que adoro, «los exiliados, los autoexiliados, los que son llevados de pequeños, cargan inexorablemente, con el peso de la necesidad constante de conciliación, de lo que quedó y lo que hay, de la cotidianidad del presente y la nostalgia inevitable. Los textos de Andrés Neuman», sigue, «son las bifurcaciones de un pensamiento que, con un océano de por medio, logran ramificaciones que llegan a la esencia de la escritura: narrar como objetivo y como canal, narrar para sobrevivir al pasado, narrar con apremio y exactitud».
En esta cita puede adivinarse el núcleo de Una vez Argentina, novela-de-aprendizaje/crónica/autobiografía/memoria-familiar que Neuman escribió en 2003 y reescribió el año pasado. Por qué la necesidad de volver a este pasado, a este viaje familiar que se inicia con el exilio de un bisabuelo para escapar del servicio militar y una muerte segura en Siberia, y ¿concluye? en el exilio a destiempo de Andrés, sus hermanos y sus padres, cuando los indultos militares de Menem les hizo pensar que este ya no era un país para vivir.
«Mi abuelo», dice Neuman casi al comienzo de Una vez Argentina, «salvó su vida cambiando de identidad y renaciendo extranjero. En otras palabras, haciéndose ficción». En este juego borgiano de espejos e impostores, Neuman hace ficción para recuperar su identidad: la del hombre en tránsito que no se olvida de aquel chico que, por desconocimiento del protocolo, prefería mirar a llorar. El resultado es una mirada trastornada y una lengua en conflicto: «el arte de narrar», dice Gabriela Franco en la contratapa de Patio de locos, «consiste en replegar las velas de la lógica y dar lugar al habla desquiciada». Pero no nos adelantemos y volvamos a Una vez Argentina: el título, al descartar el “érase” de rigor, clausura fantasía y ensueño. La nostalgia, sin embargo, como bien decía Pittella en la cita del comienzo, es inevitable. Pero nostalgia de qué.
—¿Nostalgia de qué?
—Hay poetas que han dicho que la nostalgia es más intensa con respecto al futuro. Se podría añadir, como nota al pie, las nostalgias paralelas, las no oficiales, la nostalgia de lo que nunca sucedió. Yo no soy partidario de la nostalgia tanguera, esa especie de regresión mediante la cual lo que nos sucedió es más interesante que lo que nos sucederá y los lugares que transitamos fueron más intensos que los que transitaremos. Lo que me interesaba era no tanto narrar mis raíces sino buscarlas: no escribí Una vez Argentina porque perteneciera a este país si no para tratar de pertenecer. La pertenencia y la identidad se construyen, se buscan, se reformulan. También hay otro tipo de nostalgia un tanto fantástica que sería la nostalgia prenatal. Esa me afecta particularmente. Pensar la vida de mis abuelos y mis tatarabuelos, incluso la vida de mis padres cuando tenían una edad inaccesible para mí siempre me produjo una fascinación poderosísima.
—¿Por qué?
—Porque es justamente la parte de la memoria que influencia nuestros actos y estructura nuestra identidad sin que podamos hacer nada para controlarlo. Es la parte sumergida del iceberg de nuestra memoria, la que nunca podrá emerger. Tratar de contarse a sí mismo esa historia es como encontrar los verdaderos orígenes de la memoria personal. Eso tiene que ver con un idea acerca de la primera persona, que para mí empieza —o debería empezar— antes de que tengamos eso que llamamos memoria. Empezaría en los acontecimientos que después nos narran a nosotros. El punto donde nuestra infancia está borrosa y lo que creemos recordar es lo que nos contaron. Ese es el punto de partida del proyecto narrativo del libro: cómo funciona la memoria delegada, la memoria heredada mediante los relatos ajenos. ¿No será que todos recordamos en plural? ¿No será que cuando Perec decía Me acuerdo en realidad podría haber dicho Me acuerdo que me contaron que se acuerdan? Hay una franja de tiempo entre los cero y los cuatro o cinco años de edad, donde no sabemos qué recordamos, qué nos contaron, qué vimos en fotos o qué pertenece al arsenal de imágenes propias. ¿Y si en el fondo toda nuestra memoria estuviera configurada de ese modo? ¿Si lo que creemos que vimos es lo que nos contaron que vimos o lo que quisieron que viéramos?
—Los personajes de Una vez Argentina son tus familiares, son personas reales. ¿Cómo armaste los diferentes relatos? ¿Los entrevistaste, recreaste desde tu memoria?
—Sí, los entrevisté varias veces, hablé por teléfono con ellos... Fue muy emocionante hacer de detective a partir de algo que le concierne tanto a uno. Multiplica la extrañeza. Comportarse como un investigador frente a un material al que se da por sentado potencia la literalidad de cualquier detalle. Me reencontré con parientes con quienes prácticamente no hablaba nunca, hablamos por teléfono durante horas y aunque me daba vergüenza les preguntaba estas intimidades. Me convertí en un periodista de mi padre durante meses. Tomaba nota de lo que me decían, pero también tomaba nota de mis dudas sobre lo que me decían. En realidad, me convertí en el perfecto traidor, en un doble agente: por un lado tenía la responsabilidad y la misión de transmitir lo que me contaban y por otra parte mi obligación de detective o periodista de desconfiar.
—Antes de preguntarte sobre la reescritura, vos hacés una distinción entre corrección y reescritura. ¿Podrías explicarlo?
—Siempre he sido partidario de la reescritura como parte indistinguible de la escritura misma. Un texto jamás está terminado, no importa cuántos años se invierta en su redacción, corrección y revisión. El pretender declarar oficial y solemnemente un texto terminado es, en cierto modo, un acto de derrota o de pereza. La publicación tiene que ver por un lado con una convención social: se declara un texto publicable, y por otro lado con una necesidad íntima: uno necesita terminar un libro para sacárselo de encima y poder empezar otro. Si uno llevara al extremo la idea de la reescritura sólo podría llevar un solo libro durante toda la vida, como Borges decía que hacíamos —sólo que él publicó como cincuenta. La reescritura es un proceso que infecta todo y tiene que ver con una desconfianza hacia las propiedades formales pero también ideológicas de un texto. La distinción a la que hacés referencia tiene que ver con un matiz que no se hace muy a menudo entre la corrección, la revisión y la reescritura. Son tres estadios totalmente distintos. La revisión tiene que ver con lo más superficial de un texto, tiene que ver con el orden del detalle, la ortotipografía, con los procesos editoriales finales donde se comprueba y se revisa que todo esté bien en términos de lo minúsculo, pero no afecta al proceso creativo del libro que ya está detenido. La corrección afecta parcialmente al proceso creativo y tiene que ver con el orden de lo formal: adjetivos, fraseo, etc. Tiene que ver con el perfeccionamiento de lo estético, pero sigue sin interesarme demasiado porque parece perseguir como concepto lo correcto, hay que ordenar lo que está desordenado, hay que emprolijar lo que está desprolijo. Corregir tiene algo que roza la ortodoxia. En cambio la reescritura es un proceso más salvaje, imprevisible: puede desordenar deliberadamente, puede despeinar para intensificar la belleza, puede sacar 20 páginas y añadir 40, cambiar el final, agregar una voz, sacar un personaje. La reescritura hace lo mismo que la escritura. Desde ese punto de vista siempre me consideré muy atraído por los escritores que vivían reescribiéndose como Juan Ramón Jiménez o Borges.
—¿Cómo fue, entonces, el proceso de reescritura de Una vez Argentina?
—Este libro era especialmente reescribible porque su propio material está sujeto a permanente reescritura: la forma en que pensamos nuestra infancia durante la adolescencia, cómo la vemos cuando nos emancipamos y, aunque no sea mi caso, cuando tenemos hijos; la pérdida de nuestros seres queridos también nos permite brutalmente releer nuestra relación con ellos. También la historia del país en estos diez años cambió muchísimo. Cuando empecé a escribir esta novela, la Argentina acaba de salir del menemismo y de una especie de parálisis ideológica que se había autoinoculado. Mis padres abandonaron el país en buena parte después de los dos indultos promulgados por Menem, que por supuesto continuaban un proceso de desmemoria o de concesión amnésica iniciado con el punto final y la obediencia debida. El momento del indulto fue una especie de rebobinado atroz que parecía no dejar salida. Pero, a doce años de la primera edición, hubo un proceso de rescate de la memoria histórica, de identificación de las víctimas, pero también de relectura de la militancia setentista de una forma más desprejuiciada. Al releer el material, había cambiado la idea de la infancia, yo había perdido a mi madre, el proceso de amnesia histórica se había modificado y, no casualmente, me atreví a hacer preguntas a mi familia y por tanto a mi país natal, que antes no había hecho. Mi tía Silvia, como cuento en la novela, estuvo secuestrada por la dictadura y esa era una historia que en la familia no se narraba demasiado. Se sabía pero no se narraba. Fue un acontecimiento muy importante poder preguntarle cómo había sido y que ella me lo contara con una serenidad y una elegancia admirables. Entonces: ¿había miedo de contar o miedo de preguntar? ¿Cuánto del silencio familiar tiene que ver con el silencio nacional, qué trecho se recorre entre una elipsis familiar y un trauma colectivo?
—El hecho político está muy presente en el libro —pienso por ejemplo en la llegada de Perón, cuando tu mamá, violinista de la filarmónica, va a Ezeiza para tocar el himno—, pero a la vez se queda en el borde. ¿Cuál es el objetivo, cuál es la intención de trabajar la política de esa manera?
—El ejercicio didáctico no tenía tanto interés como el de bucear en las contradicciones de los relatos que se me presentaban. "¿Dónde estabas vos?" es una pregunta muy pertinente para analizar el punto de vista narrativo y político del libro. Dónde estaba nuestra generación en la dictadura. Es difícil determinarlo, porque es difícil determinar qué recordamos. Nuestra generación quedó en manos del relato familiar de nuestra infancia en dictadura. Cómo nos contaron esa infancia resulta esencial para rescatar nuestra propia memoria individual, pero también las contradicciones colectivas. Pero cuando uno bucea en la versión familiar de la memoria, uno se da cuenta de que también omitió cosas. Es decir: hay un proceso que va desde lo colectivo-político a lo familiar y de lo familiar a lo individual. Estaba reescribiendo la novela y me di cuenta de que había olvidado un detalle que en realidad era atroz y esencial de mi escolaridad. En la primera versión contaba cosas nimias y deliberadamente pequeñas mientras había "omitido" que uno de mis compañeros se había muerto. De pronto me di cuenta de que había un cadáver en mi armario que yo tampoco había sacado. No es que me hubiera olvidado del episodio, sino que a la hora de contar mis recuerdos de escuela, había operado algún tipo de bloqueo siniestro. Cómo no conté que Fernández de la Fuente se murió a los diez años porque se cayó de un techo. Qué está por afuera de nuestra casa, qué hay encima del techo y que cuando levantamos la vista no lo vemos y por lo tanto nos puede caer encima. Me impresionó percatarme que esas elipsis funcionan también en el discurso de lo propio.
—Un tema inevitable para abordar es el idioma de tus novelas, a caballo entre el español argentino y el ibérico. ¿Qué ganancia te da esa extrañeza?
—Todos los días vivo en un permanente estado de traducción del castellano al castellano que me hace oscilar entre la fascinación y la neurosis. Me parece misteriosísimo hasta qué punto se puede dudar de la supuesta lengua materna. El fenómeno me interesa como problema teórico y como dificultad práctica a la hora de ejercer la escritura. Yo traté de hacer algo con ese problema que me resultara provechoso o enriquecedor. Si tomamos la poesía, no como género literario si no como actitud ante el lenguaje, la poeticidad sería el punto de partido de la escritura. La poeticidad es una cierta adquisición de la conciencia de que cada palabra es ambigua, extrañamente sonora y esencialmente rara. Cada palabra es una especie de código cifrado y misterioso. La traducción te devuelve la extrañeza de tu propia gramática y tu propio arsenal sintáctico. Cuando se produce dentro de la misma lengua se dan los mismos problemas a escala más sutil, microscópica. Uno empieza a sentir la extrañeza de no saber cómo decir lo que quiere decir o de percibir la arbitrariedad fonética de las palabras más sencillas como “pelota” o “balón”, “lamparita” o “bombilla”, perífrasis que cambian. Todos esos conflictos con los que me encontré en la escuela, cuando de pronto tuve que volver a nombrar cosa por cosa a los 14 años, me creó una especie de trauma lingüístico que tuve que aprender a usar literariamente.
—Al estilo Macondo.
—Pero en Macondo el nombre puede olvidarse pero no se pone en duda. Esto sería más bien una especie de Macondo bilingüe sometido a una revisión. Yo no sé cómo se dicen las cosas en mi lengua. Es como si no tuviera lengua materna. Como problema práctico a la hora de enfrentarme a determinados libros, he ido tratando de seguir distintas estrategias según las necesidades de cada libro en función de su estilo, de sus personajes, etc. En el caso de las novelas que suceden en Argentina, la única forma de expresarme con honestidad emocional era que el narrador de la historia utilizase palabras ibéricas, que son las que me encuentro todos los días cuando salgo a la calle excepto cuando estoy de visita acá, pero que los personajes cuando se ponen en acción y monologan o dialogan hablen en porteño, que es el argentino que yo tengo en la cabeza y la manera en que yo aprendí a hablar. Me parecía que eso era mucho más interesante y más sincero que decretar la abolición de una de las dos orillas de la lengua: "A partir de ahora declaro un cuarto de siglo de mi vida abolido por razones de demagogia nacionalista", o bien al revés: "Por una especie de concepto esencialista y totalmente paralizante de la experiencia, decreto que mi lenguaje se detuvo en 1991 y que nada de lo que he leído, dicho y escuchado desde entonces me concierne como escritor". Sería un acto mezquino. Yo detesto la confusión entre el diálogo interdialectal, entre la reflexión de las fronteras de las distintas formas de la lengua española con el español neutro. El español neutro es una lengua que no se habla en ninguna parte, que utiliza un léxico totalmente prefabricado que no tiene un correlato en la calle, si uno ve la CNN o la ESPN escucha un castellano que es una especie de mal subtítulo o mal doblaje. Ese castellano neutro no repercute en nuestra habla. El fronterizo, que es el que a mí me sucede —ya no diría que me interesa, sino que me sucede—trata de nutrirse de palabras que sí se dicen, pero en más de una parte, en más de un país.
—Es la estrategia, como alguna vez dijiste, que usa Marcelo Cohen como traductor.
—Es un buen ejemplo de un excelente traductor que trata de solucionar el eterno problema de cómo verter al castellano un texto cuando uno no quiere dejar una marca nacional demasiado evidente, pero tampoco recurrir al español neutro espantoso. Si uno traduce a Tolstoi, salvo que esté haciendo un experimento estético, no quiere que suene como si viviera en Almagro pero tampoco como si viviera en la Gran Vía de Madrid. El traductor no se tiene que interponer entre el lector y la experiencia de la Rusia del siglo XIX. Entonces se trata de construir un castellano que suene natural, que es lo que Cohen hace cuando traduce a Alice Munro. Hay que tener activados los dos oídos, cada uno en una orilla, siendo muy consciente que hay palabras que son naturales y pronunciables en Chile, en México y en España, y otras que suenan muy marcadamente sólo de uno de esos lugares y totalmente ajenas e incluso mal sonantes y molestas en el resto. Yo he abordado las dos estrategias: cuando el libro no sucede en un lugar muy marcado, o incluso en un lugar imaginario —que es lo que traté de hacer en El viajero del siglo o en Hablar solos— busqué proponer ese castellano limítrofe que no está prefabricado sino que hay que fabricarlo a partir de un léxico común a distintos países latinoamericanos y también a España, y cuando sucede en algún lugar determinado me desdoblo y necesito al narrador de un lado y a los personajes del otro. Así el castellano es un problema y no una gramática inamovible, que sería lo contrario de la literatura.
—Hablamos de la infancia, de la política, del lenguaje. ¿Por qué la locura, el tema de Patio de locos se narra a través de la poesía?
—La poesía y la filosofía son terrenos en los que se pregunta qué quiere decir cada palabra. Hay algo de acercamiento radical al concepto y a su nombre. Incluso en la inversión del orden, ¿qué viene antes: el concepto y su nombre o al nombrar se genera un concepto? A estas instancias se les podría agregar, de algún modo, la locura. Sobre todo porque la locura no siempre ha sido solamente un problema clínico. La locura ha sido muchas veces todo lo que no encajaba para la versión canónica de las cosas. Si lo abordamos de un modo foucaultiano o desde un punto de vista más gramscista, uno encuentra que la locura es muchas veces una especie de discrepancia demasiado radical que de pronto no encaja en el territorio narrativo que una sociedad asigna a sus ciudadanos. Esa locura está íntimamente relacionada con el arte y con la escritura. Y a mí me interesa plantearme hasta qué punto, cuando uno se pone del lado de la cordura, no solamente está separando radicalmente a unos ciudadanos de otros, sino que está negando ciertas opiniones o actitudes locas que tiene. Hay una especie de doble alambrada que uno pone cuando instala la certeza de qué es locura y qué es cordura. Una es de mi casa hacia afuera: el vecino está loco y yo no, pero más grave aún y con peores consecuencias si se trata del discurso literario, es cuando uno pone esa alambrada en su propia cabeza. Entonces uno decide quedarse del lado seguro o conocido de las cosas y trata de escribir y expresarse con cordura. Ahí hay una pérdida. La literatura es interesante porque está a punto de volverse loca en términos lingüísticos y por otra parte tiene una enorme conciencia técnica y formal de ese material desquiciado. En ese sentido creo que toda escritura está un poco loca. Cuando uno traduce o escribe poesía siente que la gramática está mal, que es injusta, tiene la sensación de que hay cosas que no se pueden decir así. En esa cuerda floja se ha escrito mucha de la literatura que admiro.