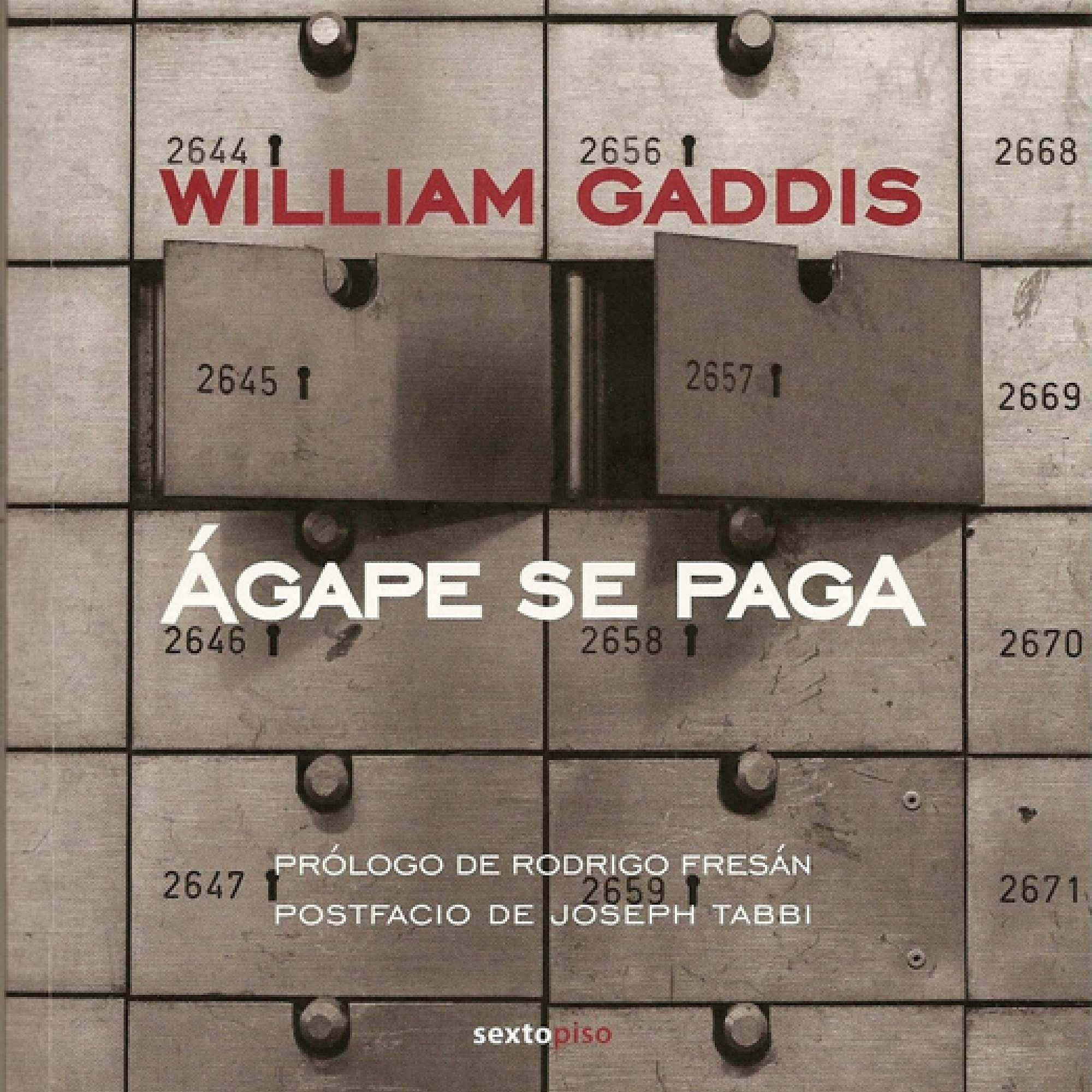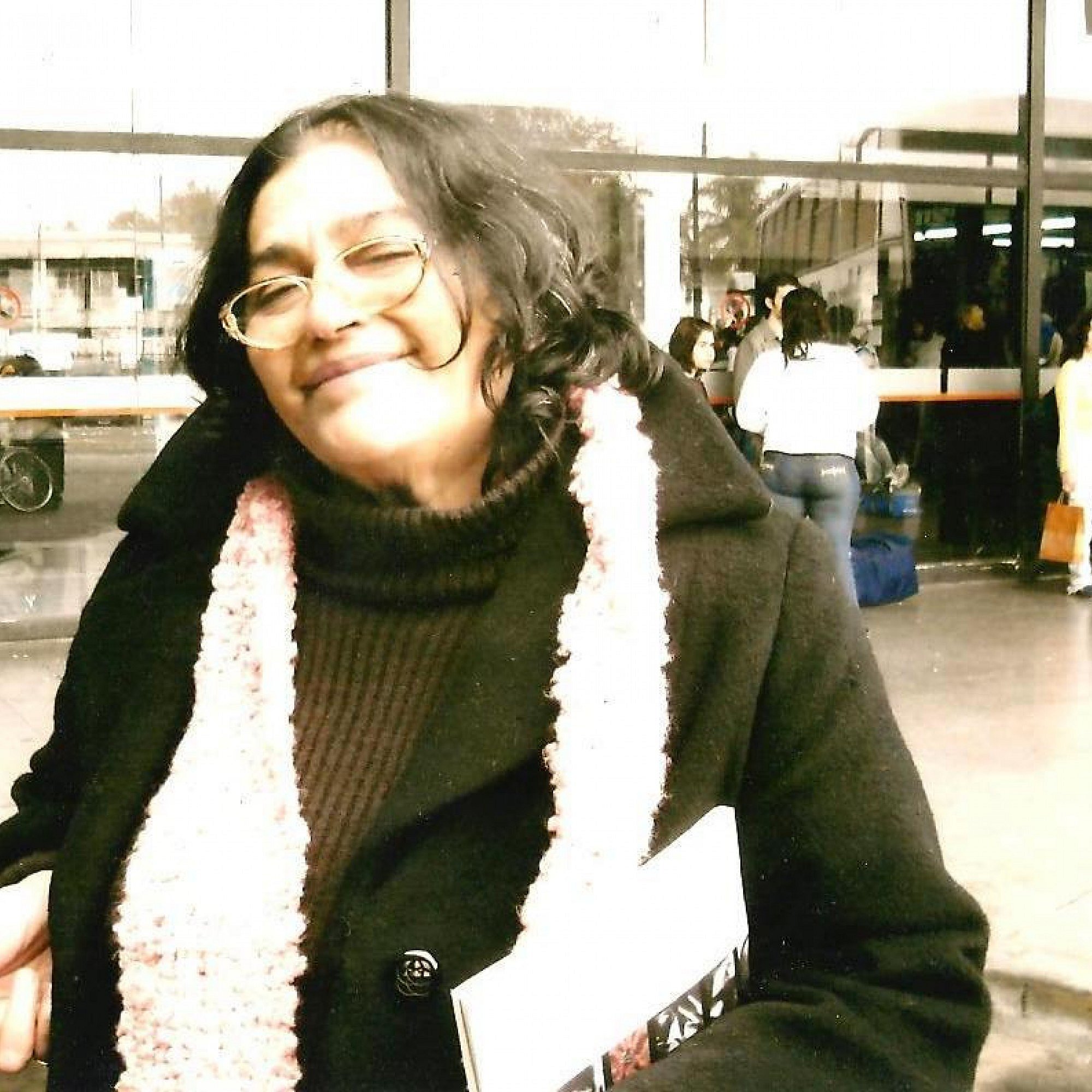“Soy un gran admirador de los Estados Unidos”

Jueves 13 de agosto de 2015
José Pablo Feinmann participó en una entrevista pública en la librería: “Más que sobre el kirchnerismo, escribiría una novela sobre Lilita Carrió”, dijo.
Por Patricio Zunini.
El mes pasado se reeditaron cinco de novelas de José Pablo Feinmann: Últimos días de la víctima, El cadáver imposible, El mandato, La sombra de Heidegger y Timote. Estas vienen a completar la “Biblioteca Feinmann” que Planeta inauguró el año pasado con El ejército de ceniza, Los crímenes de Van Gogh, Ni el tiro del final y la dupla autobiográfica La astucia de la razón y La crítica de las armas. No son todas sus novelas, por supuesto: están las de Joe Carter, Días de infancia y los cuentos de Bongo. En este resumen, en el que probablemente quede afuera alguna ficción, hay que sumar los ensayos sobre cine, música, sobre política y filosofía. Qué lo lleva a escribir así, con esta producción desorbitada: José Pablo Feinmann tiene, es evidente, fe en la literatura.
En esta entrevista, Feinmann habla de sus novelas y de la relación que mantiene, a pesar de él mismo, con el peronismo.
—¿Por qué escribe?
—Escribo porque escribo desde que nací. En realidad no me recuerdo haciendo otra cosa. Escribo desde muy pibe. Nací en Belgrano R, exactamente en Echeverría y Estomba, el barrio los cuentos de Bongo. Fue una infancia feliz: iba mucho al cine, escribía y jugaba al fútbol. Era arquero, nunca fui muy bueno, pero me gustaba y me sigue gustando. Ahora tenemos un proyecto de escribir un libro con Sergio Goycochea: "Jugar al arco, el puesto más trágico y glorioso del fútbol como arte y negocio". Bueno, hay que arreglar el subtítulo, que salió con rima.
—Es curioso el interés por el fútbol, porque en los libros aparece con el tiempo. En Últimos días de la víctima, que fue escrita en 1978, el año del mundial, no hay ninguna mención; en cambio en Timote, que es una de las novelas más recientes, ya al comienzo hay un largo diálogo sobre un partido de Racing.
—Escribí Últimos días de la víctima en pleno mundial. Yo estaba muy enfermo todavía, pero escribir me hizo muy bien. En el ‘79 tuve una recurrencia terrible y pude terminar la novela recién por octubre de ese año, pero la publiqué rápido, salió en Colihue en noviembre. Fue la primera novela que se publicó aquí bajo la dictadura con una temática sobre un parapolicial. La temática es esa, nada más que yo la revestí de muchísima filosofía. Tiene un ambiente deliberadamente kafkiano, es una novela que sofoca, en la que todos se vigilan a todos, no había lugar para hablar de otra cosa. El protagonista se llama Mendizábal, es un asesino. Mendizábal es la Junta Militar. Ellos no se daban cuenta o no les importaba: la Junta no seguía a “tipos peligrosos” leyendo novelas, pero yo quería hacer una que se refiriera a la Argentina de ese momento. Y en la película, que se filma en el verano del '82, antes de Malvinas, hay cosas muy duras. Había que tener coraje antes de Malvinas para hacer ciertas cosas. Hace poco la escena del asesinato en el baño apareció por todos lados en relación a Nisman y lo llamé a Aristarain: "Adolfo”, le dije, “vamos a tener que ir a declarar cómo matamos a Nisman en 1982, cuando escribíamos el guion". De todos modos, el guion era muy bravo y tenía claras referencias con los militares. No nos pasó nada ni a él ni a mí, pero supe por un excompañero del colegio secundario que estuve vigilado. Un día me dijo: "Vos me debés la vida". Él trabajaba con Tato en el Ente de Calificación Cinematográfica y lo fueron a ver dos capitanes para preguntar por mí y les dijo que lo que yo había hecho fue dar una versión existencialista del peronismo.
—Con respecto al peronismo ahora, finalmente, va a reeditar El peronismo y la primacía de la política, su primer libro.
—Nunca se reeditó. O mejor dicho: lo reedité en 1983 pero modificando todo, cambiando frases que me daban vergüenza. Por ejemplo, el Ministro de Hacienda de la Libertadora da un discurso en la Facultad de Derecho y dice: "La que vuelve ahora es la Argentina de nuestros padres y nuestros abuelos". Yo en mi libro, después de citarlo, escribo algo así como: "En cambio, la que volvía, traída por la lucha del pueblo, era la Argentina de Perón". Cuando leí eso, después de tantos años, me dije: "¡Qué boludo!". Estoy dispuesto a reeditarlo porque es importante que se vea eso que uno decía: ¿lo decía porque lo creía o lo decía porque había que decirlo? El peronismo y la primacía de la política salió en plena militancia, en caliente. Lo escribí entre 1972 y 1974. En el ‘72 estábamos todos con “Perón vuelve” y en el ’74, tuvimos que sacarlo de las librerías, porque después de la muerte de Perón era peligroso que circulara. En el ‘72 escribí la imagen del peronismo que nosotros necesitábamos. Perón se hizo todo lo socialista que pudo y nosotros nos hicimos todo lo peronistas que pudimos. Perón también le dijo a Pino Solanas —en un momento en que Pino Solanas era una versión anterior de sí mismo—: "No estamos bien porque para ustedes es muy temprano y para mí es demasiado tarde". Así era, en efecto. Lástima que para él “demasiado tarde” significó volcarse a la derecha por completo. Con lo cual mi libro quedó muy mal parado, porque yo hacía una interpretación del Perón del socialismo nacional. Desde el calor de la militancia peronista de izquierda inventaba, fabricaba al Perón de izquierda. Pero porque para lo que Perón daba elementos constantemente. Sobraban frases. "Ha muerto el mejor de nosotros", dijo cuando murió el Che Guevara. Si bien hubo cosas que no hizo, como ir a Cuba con Cook, eso era demasiado pedir, constantemente daba señales al sector izquierdista.
—Timote es una novela sobre el secuestro y muerte de Aramburu. Es una novela incómoda, en el sentido que pone a Aramburu a discutir de igual a igual con Abal Medina. A seis años de haberla publicado, ¿cómo piensa el libro?
—La escribiría igual. Realmente fue una gran decisión haberle dado una entidad poderosa a Aramburu. En literatura, una tragedia no se puede escribir como lo bueno contra lo malo, tiene que ser lo bueno contra lo bueno o lo malo contra lo malo. Pero sobre todo los dos tienen que tener razón. Como Antígona y Creonte: Creonte tiene la razón del Estado y Antígona la razón de la familia. Es una genialidad de Sófocles que Hegel desarrolla en La fenomenología del espíritu de un modo brillante. Ahí estaba mi modelo. Yo no podía escribir una novela a favor de Aramburu o de Abal Medina, los dos tenían que dar sus legítimas razones. Si un autor no quiere escribir un panfleto, tiene que querer a sus dos personajes, sólo así los va a comprender. Lo que sorprendió de Timote, por mi encasillamiento como peronista (antes de encasillarme en el rubro "auténtico escritor que busca expresar literariamente un conflicto"), fue que defendiera a Aramburu: cómo iba a darle razones, de dónde sabía que Aramburu hablaba tanto… Yo qué sé, qué me importa. Si no dijo eso lo tendría que haber dicho. ¿Quién sabe lo que dijo? Estas son las grandes oportunidades para los escritores cuando abordan un hecho histórico. En efecto, tienen que haber hablado Fernando Abal Medina y Aramburu: qué se dijeron, nadie lo sabe. El único testimonio que existe es de Firmenich, que lo publicó en La causa peronista, pero es como si no existiera porque nadie puede creer en la palabra de Firmenich. Entonces podía inventar —¡qué alegría!— lo que quisiera. Esos diálogos seguramente no ocurrieron, pero debieron haber ocurrido y son totalmente creíbles porque cada uno dice lo más hondo que puede decir de sí mismo, de sus acciones, de sus compromisos, de lo que hizo y lo que no hizo. Ahí es donde se establece el diálogo trágico, el diálogo de la tragedia. Ahí es donde se van viendo sus motivos. Ahí se ve que los dos son culpables, porque nada justifica matar aun después de 15 años de dictadura —e incluyo en esos 15 años a Frondizi con el plan Conintes y a Illia, que acepta la proscripción del peronismo No conocí a ninguno de los dos, pero sí conocía muchas de las cosas que habían hecho y me documenté enormemente. Eugenio Aramburu no quiso hablar conmigo, pero sí pude hablar con los que participaron en el secuestro (todos los que estaban vivos) y me dieron muy buenos datos, sobre todo Juan Manuel Abal Medina (padre), un tipo brillante al que lo embromó la historia.
—Hubo un período de sus novelas que estaban muy pegadas a la actualidad: Últimos días de la víctima está escrita en el '78 y habla de la Argentina de la dictadura; Los crímenes de Van Gogh, escrita en los '90, habla del menemismo; Timote misma, si bien viaja a los '70, es una novela que toma parte de la agenda del gobierno de Néstor Kirchner. Pero luego, a partir de la saga de Joe Carter, hay un corrimiento y cambia de época y de país. ¿Cómo se tiene que entender este movimiento? ¿Hacia qué se dirige?
—Hacia un universalismo. Con Joe Carter tenía ganas de escribir una novela norteamericana, porque soy un gran admirador de los Estados Unidos. No de sus cosas malas, claro, pero tiene muchas cosas buenas. Esto es una novedad para muchos: yo admiro a Estados Unidos. No lo admiro en Irak, no lo admiro haciendo colonialismo absurdo, colonialismo energético, no lo admiro cuando tortura. Sí lo admiro en películas como “In the valley of Elah” donde denuncia la tortura y muestra la bandera cabeza abajo. Es cierto que muchos vienen y te dicen: "Los yanquis tienen una parte de guita para películas así". Bueno: ¿por qué no lo hizo Hitler, por qué no lo hizo —con perdón— Castro, por qué no lo hizo Stalin? ¿Te imaginás si Hitler hubiera destinado millones de marcos para hacer películas antinazis y mostrarle al mundo cuánta libertad existía...? Siempre hubo algo así en Estados Unidos, que vienen de su origen.
—Pero las novelas de Joe Carter son claramente críticas. Carter, de hecho, es un psicópata.
—Es la parte de Estados Unidos que no me gusta. Lo primero que le dicen al personaje en Carter en Vietnam es: "Si querés pelear una guerra, tenés que aprender a matar a viejos y niños". Veo “Los boinas verdes”, de John Wayne, y me río de lo bruto que era: la película termina con el sol poniéndose por el este. En mi novela, Carter, que es un soldado, se levanta en una conferencia que da John Wayne y le dice: "Discúlpeme, pero su película termina con un plano del sol poniéndose por el este, cómo van a dirigir una guerra personas como usted que no saben los puntos cardinales”. Y Wayne, bien a lo Wayne, contesta: "Cuando nosotros nos vayamos de aquí no va a haber puntos cardinales". Todo Carter en Vietnam es una crítica terrible.
—Usted escribió con una gran cantidad de géneros diferentes: el policial, el melodrama, la sátira, el pulp. ¿Cuál sería el género de la novela kirchnerista?
—Ninguno, dejame de joder. El kirchnerismo ya murió.
—Pero si tuviera que escribir una novela sobre estos años, cuál sería el género.
—Es difícil. Honestamente, más que sobre el kirchnerismo, escribiría una novela sobre Lilita Carrió. Sería un placer infinito escribir un grotesco sobre Lilita Carrió. Sería fascinante. Por ejemplo: empezar con un diálogo de ella con Dios. Qué le contesta Dios, qué le dice Dios ante cada coyuntura electoral, qué le dice de los Kirchner. Del Kirchnerismo no sé a quién tomaría porque el kirchnerismo, en realidad, son dos personajes —y esto revela mucho del kirchnerismo—. Todo lo demás no me interesa mucho. El que más me interesó, en mi poca relación de dos años y medios, fue Néstor, que está en El flaco. Para mí es una novela...
—Hay varios libros que se pueden considerar ensayos a los que considera novela. ¿También Peronismo, filosofía política de una persistencia argentina es una novela?
—Yo creo que es mi novela más ambiciosa. Lo que pasa que cuando le digo esto a los académicos, me llega la pregunta: “¿Entonces tengo que creer o no?” ¡No hay que creer en nada! Los mejores historiadores son ficcionalistas. No hay que correr tanto hacia Hayden White. No lo inventó él. Ya en mi primer libro decía que la interpretación de la batalla de Caseros depende del triunfo o no de nuestras posiciones políticas. Durante la dictadura de Videla, Caseros fue un triunfo que posibilitó la organización nacional, que a su vez posibilitó la reorganización nacional. La mía podría ser que Caseros fue una derrota: el único gobierno que se atrevió a una jugada anticolonialista realmente ejemplar como la batalla de la Vuelta de Obligado, fue derrocado. Lo que pasa es que yo no estoy totalmente con ese gobierno, porque a Don Juan Manuel le faltaba la pasión de la modernidad. Para él la modernidad era gringa. Y Mitre interpretó bien: la modernidad es gringa.
—En Siempre nos quedará París usted dice que en la batalla de Caseros ganó el Sur.
—En Argentina ganó el Sur. Lo voy a seguir diciendo, con muchos fundamentos y estudios. Si se dan el gusto de ver esa gran película que es “Lo que el viento se llevó”, hay una escena en la que le preguntan a Rhett Butler (Clarke Gable) la opinión sobre la guerra y él dice que admira el entusiasmo guerrero, pero el Sur va a perder: "Ustedes van a perder porque tienen la arrogancia necesaria, pero los norteños saben fabricar cañones". Los norteños eran industrialistas y los del Sur tenían que pedir cañones a Europa. Butler dice que Estados Unidos va a ser un país industrialista y muy en segundo término un país de monocultivo de algodón o tabaco. Y, en efecto, Lincoln es el triunfo del norte industrialista, del capitalista progresivo. Aquí, en cambio, ganó el Sur, la abundancia fácil. Alberdi dice que Mitre era nuestro Jefferson Davis (el presidente del Sur) y en el final del tomo V de los Escritos póstumos dice que Acá ganó Mitre, ganaron Lee y Jefferson Davis. Toda posibilidad industrialista autónoma y el desarrollo de las provincias quedaron totalmente truncados.
—El peronismo es un tema que reaparece en muchas novelas. Incluso La astucia de la razón y La crítica de las armas, que son autobiográficas, hablan del origen del peronismo.
—Son el germen de mi libro sobre el Peronismo, sí.
—O sea que, en definitiva, usted es un escritor peronista.
—No sé, decime que es el peronismo y después te cuento.
***