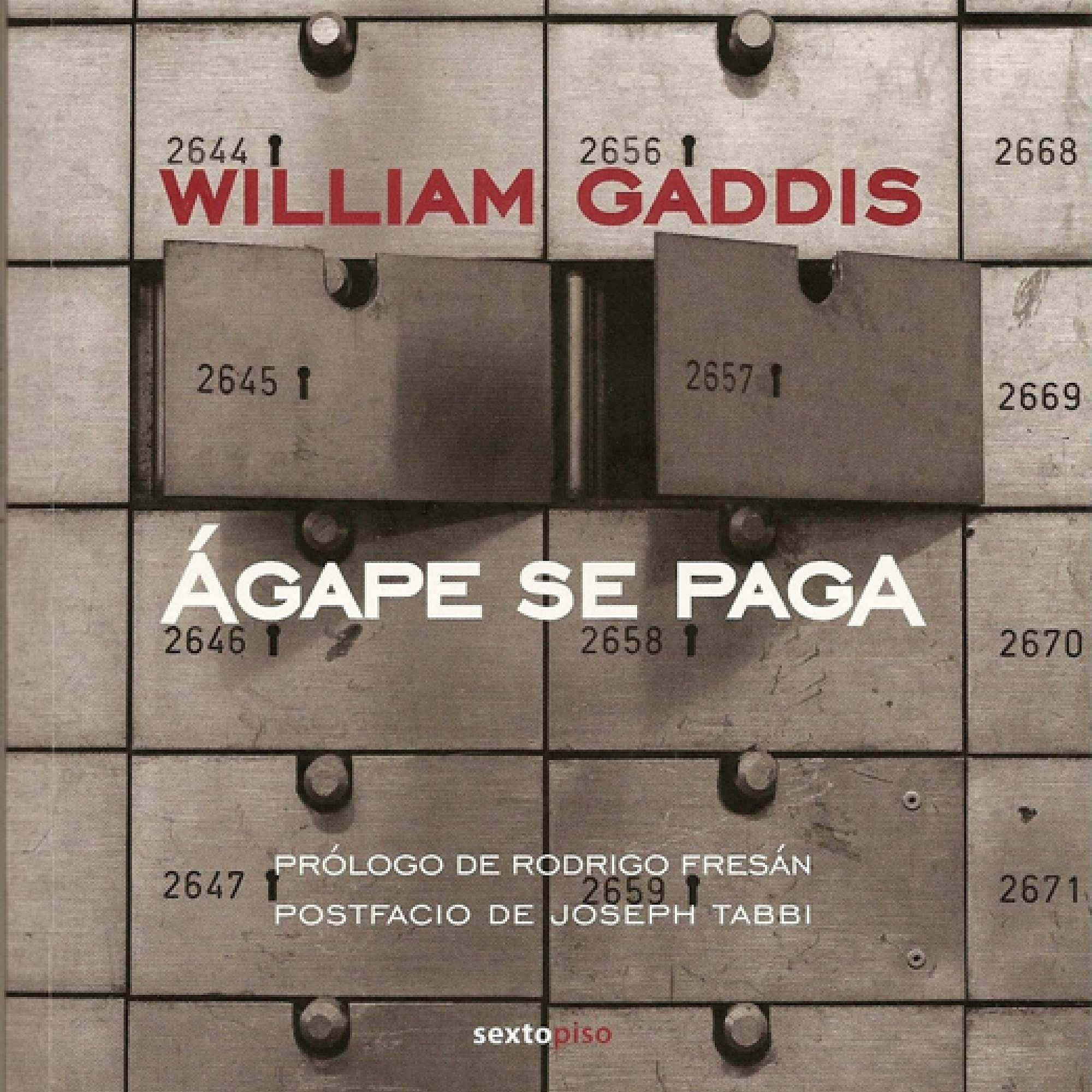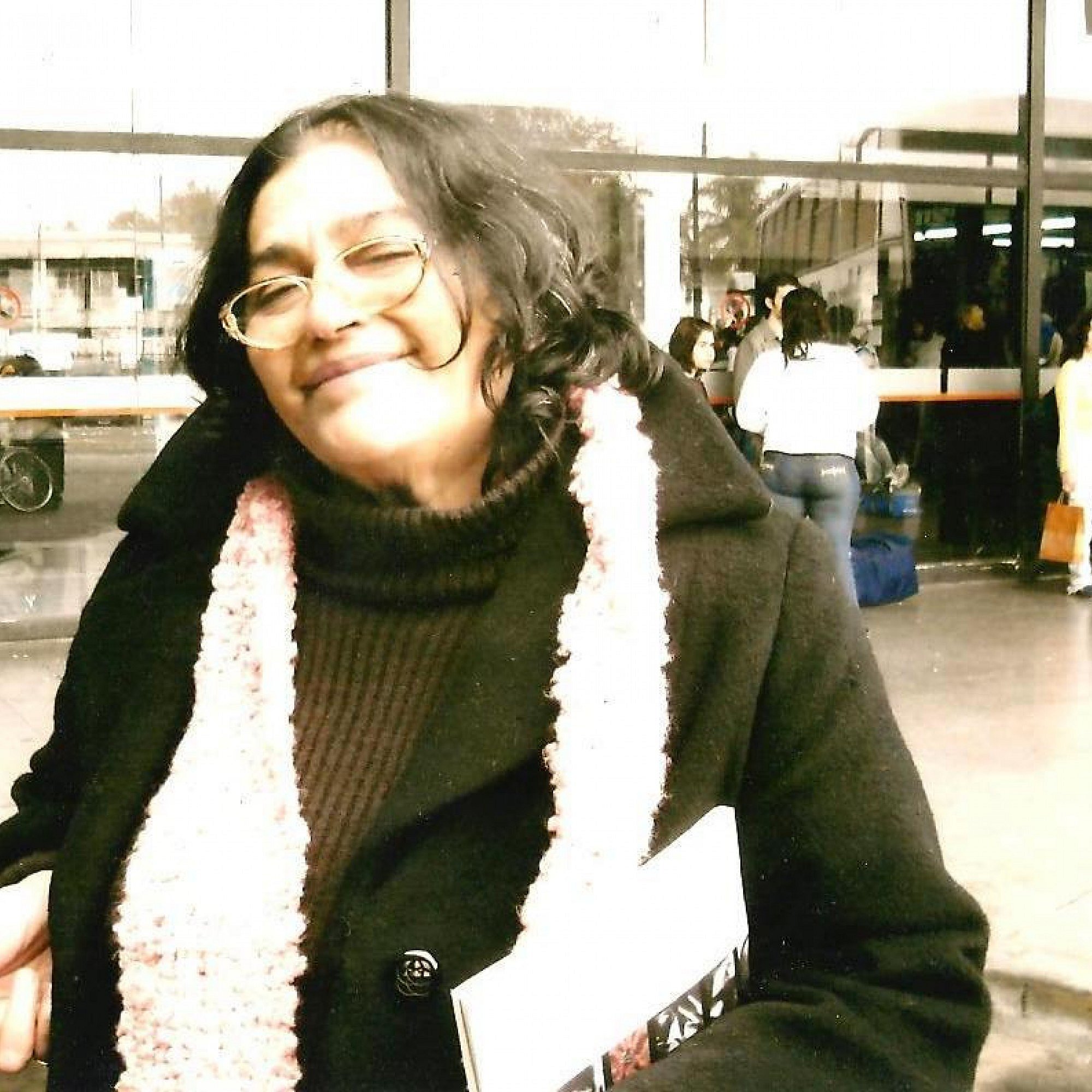“La literatura modela nuestra manera de ver el mundo”

Martes 15 de setiembre de 2015
Carlos Gamerro participó en una entrevista pública en la librería, donde habló del ensayo Facundo o Martín Fierro. Los libros que inventaron la Argentina (Sudamericana) y de la nueva traducción de Hamlet, que publicó en Interzona.
Por Patricio Zunini. Foto: Valeria Tentoni.
En el estudio preliminar a la traducción que Carlos Gamero hizo de Hamlet (Interzona) dice que «un clásico no es solo un texto que tiene algo nuevo que decir en cada época; un clásico es un texto del cual cada nueva época debe decir algo nuevo si quiere conformarse como tal». Esta definición es clave no sólo para entender su versión irreverente de Hamlet —y parecería que la irreverencia es la única manera de válida de acceder en esta época a los clásicos— sino también para entender el ensayo Facundo o Martín Fierro. Los libros que inventaron la Argentina, que el propio Gamerro acaba de publicar por Sudamericana. «No hay textos que duren», dice justamente en el capítulo dedicado al Martín Fierro, «hay textos que reviven. Los textos literarios están vivos mientras tengan la posibilidad de cambiarnos la vida, y esto es posible mientras haya un vínculo de contemporaneidad —afectiva, estética, experiencial— entre ellos y ella».
Borgiano, joyceano —en este aluvión bibliográfico hay que incluir la reedición de Claves de lectura del Ulises—, Gamerro es, sobre todo, wildeano. Una frase de Oscar Wilde le sirve para dar espesor a la traducción de Shakespeare: «Lo que la obra de arte refleja es al espectador antes que la vida», y encuentra también en Wilde la justificación de Facundo o Martín Fierro: si la identidad nacional se constituye a partir de un libro es porque «La vida imita al arte». Es un lindo ejercicio saltar de un libro a otro. Shakespeare, Sarmiento y José Hernández son, entonces, los tres personajes de esta entrevista. Pero, así como Dumas nombraba a sus tres mosqueteros para hablar de un cuarto, en los libros de Gamerro subyace esa figura fantasmal, esa sombra terrible, que es, por supuesto, cuándo no, Jorge Luis Borges.
—¿Es Borges el protagonista de Facundo o Martín Fierro?
—Sí, desde el momento que le da el título al libro. El título se me impuso a partir de una frase que se le dio por repetir en los años setenta: si hubiéramos canonizado al Facundo en lugar del Martín Fierro otro país tendríamos y mejor. Lo dijo por primera vez en 1970 y luego varias veces en el ’74. Habría que pensar por qué en ese entonces, a qué estaba aludiendo. Lo que me cautivó no fue la polémica —de hecho me peleo bastante con las polémicas y las dicotomías; esta idea que hay que elegir una cosa o la otra es uno de los males nacionales que Sarmiento nos legó— si no la premisa que una obra literaria es tan importante, que, si la tomamos como libro nacional, el país cambia. Oscar Wilde se atrevió a decir que las obras de arte constituyen la realidad y no su reflejo; sin duda Borges toma esa idea, la cuenta en algunos ensayos y la pone en práctica en muchos cuentos. En mi libro hay dos capítulos sobre Borges y luego hay un tercero, que es texto muy breve, que titulé “Nota sobre (hacia) Borges” —obviamente una apropiación de “Nota sobre (hacia) Bernard Shaw”, de Borges— en el que planteo que, para hacerle justicia, la sección dedicada a él tendría que ser más larga que la sección dedicada a todos los demás autores argentinos. Ahí también digo que en gran medida mi lectura de los autores y los libros hasta mediados —o un poco más— del siglo XX está muy marcada por la lectura de Borges, y que incluso mi lectura de los autores que vienen después, es decir, los que él no leyó y por lo tanto de los que no escribió, también está muy marcada por la lectura que él hubiera hecho. Es imposible pensar la literatura argentina dejando a Borges de lado. Mi intento es, como él dice en otro contexto, gastarlo a fuerza de pensarlo, a ver si de tanto aplicarlo, de alguna manera logro trascenderlo. "Sombra terrible de Borges", lo llamó Tomás Eloy Martínez en algún texto.
—Pensaba si en la casualidad que ambos libros se hayan publicado a la par se esconde algún signo. ¿Hay puntos en común entre Facundo o Martín Fierro y Hamlet?
—No es casual que haya conexiones porque los trabajé a la par, si bien hice una buena parte de la traducción de Hamlet en 2009 o 2010, que era para una puesta que iba a dirigir Alejandro Tantanian, pero el centro del proyecto era la gran Elena Tasisto, que iba a interpretar a Hamlet. De alguna manera traduje Hamlet para ella; después Elena se enfermó y eventualmente de esa enfermedad terminaría muriéndose y el proyecto no pudo ser. Lo cual no quiere decir que no volvamos a intentarlo de otra manera. En “La decadencia de la mentira” Oscar Wilde dice que no es el arte el que imita a la vida, sino la vida imita al arte. Lo que algunos han llamado la antimímesis. Dice: "El Japón es un invento de sus pintores" o "El Japón es un invento de Hokusai" o "Balzac inventó el siglo XIX". Y mi favorita, pero que no está en ese ensayo: "La vida imita a Shakespeare tan bien como puede". Ahí sin duda hay un punto de conexión. Hace poco en una entrevista me preguntaron por qué Hamlet es tan importante y yo contesté que el mundo en que vivimos ha sido en buena medida construido por Hamlet.
—“Somos lo que Hamlet ha hecho de nosotros”, dijiste.
—Sí, y así como Facundo o Martín Fierro parte de una hipótesis contrafáctica —qué hubiera pasado si canonizábamos al Facundo en lugar del Martín Fierro—, se ve que mi cabeza empezó a funcionar en esa frecuencia y me preguntaba qué hubiera pasado si el manuscrito de Hamlet se perdía y se lo descubría hoy: ¿sería tan genial? Probablemente no, porque estos últimos 400 años hubieran sido distintos, no hubieran sido afectados, modificados, constituidos por Hamlet. 400 años sin Hamlet no pasarían en vano. Y lo mismo pasa con Facundo y Martín Fierro en nuestra literatura y en nuestra realidad. En mi estudio sobre Hamlet pero sobre todo en Facundo o Martín Fierro mi interesa pensar no sólo qué le hizo la literatura a la cultura o al pensamiento, si no a nuestra vida cotidiana, a la manera en que habitamos nuestros cuerpos, la manera que nos enamoramos. Todo eso también está creado o constituido por las obras que leemos y por supuesto por el teatro o el cine. Estamos hechos de relatos.
—En un capítulo decís que el gaucho tiene en Martín Fierro el modelo a seguir, de la misma manera en que los adolescentes lo tienen a Holden Caulfield.
—Borges, en algunos de estos textos donde cita a Oscar Wilde a propósito de Juan Moreira —esas cosas que podía hacer Borges—, dice que era frecuente en los partes policiales a fines del siglo XIX que el sargento ponía "Arrestado por querer hacerse el Moreira". Borges dice que el habla del gaucho es creación de la literatura gauchesca y sobre todo del Martín Fierro. Ya lo había dicho Martínez Estrada, pero con menos contundencia o más largo; Borges, como Wilde, tiene la virtud de la frase epigramática inolvidable: Yo no sé si los gauchos hablaban en el lenguaje gauchesco, ahora sí porque han leído el Martín Fierro. Lo interesante y creo que hace que la analogía con El guardián en el centeno sea menos disparatada de lo que parece, es que Martín Fierro no es como la gauchesca que lo precede, no es sólo un libro sobre los gauchos, sino un libro escrito para los gauchos. Borges dice que no es un libro escrito por gauchos, ningún gaucho podría haberlo escrito, pero sí estaba pensado para que los gauchos lo leyeran o, sobre todo, lo escucharan. Hay que pensar que las escenas de lectura en nuestro campo debían parecerse bastante a lo que es la escena de lectura en la venta de Don Quijote, cuando el ventero dice que no sabe leer, pero en tiempos de la siega se reúne mucha gente y siempre hay uno que sabe leer y le lee a todos los demás. Yo creo que el Martín Fierro se difunde así. Es un libro para gauchos así como El guardián en el centeno fue y sigue siendo sobre y para adolescentes. Les habla de su mundo, les habla a ellos y les habla de yo a tú. Los interpela de manera muy directa.
—Algo muy característico en Hamlet es la duda: la duda hamletiana. ¿Hay duda en la literatura argentina como la hay en Hamlet?
—Difícilmente la encuentres en Sarmiento. Sarmiento, por definición, es el escritor que no duda, el intelectual que no duda, el político que no duda. Es temible en ese sentido. Por eso creo que sus construcciones son tan poderosamente dicotómicas y hasta maniqueas. Construye un eje de oposiciones en las cuales siempre las cosas y sobre todo los individuos están o de un lado o del otro. Es interesante cómo Mansilla se da cuenta que no puede oponerse a Sarmiento en Una excursión a los indios ranqueles porque eso sería caer del otro lado del esquema, es decir, del lado de la barbarie —y como encima era sobrino de Rosas ya venía con mal prontuario— y lo que hace es socavar, corroer el esquema dicotómico, pero desde los márgenes, como tomándole el pelo. Es muy claro que lo hace hasta en descripciones que pareciera que no tienen nada de ideológico, donde no está en juego una disputa de ideas. Por ejemplo, simplemente cuenta cómo es la frontera que divide a las tierras del indio. Cuando uno lee a Sarmiento se imagina a la frontera como una especie de aduana, de un lado está la civilización europea, con los campos y la agricultura, y del otro lado, un metro después, la pampa, los indios a caballo, y el arreo de ganado. Mansilla muestra una zona de transición permeable: hay gauchos aindiados, indios agauchados, estaban los refugiados de las guerras civiles, hay indios estancieros con viviendas tanto o más pulcras que las de los blancos, toda una zona de cruce y de negociaciones, es casi —voy a dar un salto a otro de mis autores favoritos— una especie de interzona burroughsiana.
En la literatura argentina hay, esto que tempranamente hace Mansilla, zonas de vacilación. Borges lo hace tanto en los ensayos como en la ficción. El tema de lo conjetural, del como si, que es otro concepto, otra idea de Borges que pongo en práctica. La literatura trabaja tratando de crear duda, de crear vacilación, de recordarnos que ambas posturas son hipotéticas o conjeturales. En ese sentido es interesante pensar qué pasó en la literatura en los años ‘70, donde vuelve a darse el conflicto un poco a la manera de la época de Rosas; que por otra parte no sé si el conflicto era así, pero se lo leía así. Ese es otro legado sarmientino que han tomado los liberales seguidores de Sarmiento, como los revisionistas opositores: siempre ha habido dos Argentinas. Desde antes de que existiera la Argentina siempre estuvo la liberal y la popular, la rural y la urbana, la sudamericana y la europea, y cada conflicto que sucede es meramente la reencarnación de un conflicto atemporal y ahistórico. Cosa que es un gran disparate, o, mejor dicho: es literatura. Una de las cosas que planteo en el libro es que hay que leer más literatura, pero también “manéjese con cuidado”. Si uno está haciendo literatura y es consciente de eso está todo bien, pero si uno cree estar haciendo filosofía política, historia, sociología y en realidad está haciendo literatura es más complicado. En los años ‘70 casi ni se discute que quien representa al escritor político es Rodolfo Walsh. Y Walsh es genial, pero nuevamente toma estos esquemas de conflicto que deben resolverse por victoria de uno u otro bando, apuesta a uno de los bandos y escribe maravillosamente sobre la perfidia e iniquidad del otro bando —algo que, por otra parte, era totalmente cierto— y su literatura no hace vacilar el esquema binario. El que hace eso es Manuel Puig, por eso a uno de los capítulos le puse "Rodolfo Walsh o Manuel Puig" como un juego irónico: hay que leerlos a los dos, pero como uno de los temas del libro es pensar las dicotomías, primero hay que pensar dicotómicamente, para luego —y supongo que la dialéctica tiene que ver con eso— desde una instancia superadora distinta pensar la dicotomía en sí.
—Más allá de que ser los libros que nos han formado, ¿se puede leer la actualidad desde el Martín Fierro? ¿Se puede leer desde Hamlet?
—En la medida en que sigamos viviendo en una actualidad creada o constituida por Hamlet y Martín Fierro, sí, sin dudas. No es casualidad que sean obras que se están representando y recreando todo el tiempo. Una idea de Borges —pa' variar— es que tanto en la vida como en el arte, las cosas que duran o que son eternas no tienen la eternidad de los objetos, como el diamante que permanece en su estado, si no que todo el tiempo están muriendo y renaciendo. Cada puesta de Hamlet, cada versión cinematográfica, cada historieta que se haga del Martín Fierro es una manera de hacerlo renacer. La Ilíada, la Odisea van para los tres mil años y siguen funcionando. Pero también hay obras que eran decisivas para toda la literatura occidental europea en el renacimiento y barroco, como Orlando el furioso, de Ariosto, o el poema pastoril La diana, de Montemayor, que hoy nos hablan de su época, pero ya no sé si nos hablan de la nuestra. Mientras que Hamlet, Facundo, Martín Fierro, muchísimos textos que podríamos mencionar, nos hablan de su época pero también de la nuestra.
—En el Facundo o Martín Fierro hay un capítulo que se llama "Borges o Perón". Yo quería tomarlo desde otro lado y hablar de "Gamerro o Perón".
—Esa no me la esperaba.
—Me dan ganas de preguntarte si sos peronista. Pero, en todo caso, quería preguntarte por Perón como símbolo de la identidad argentina.
—Antes: me acordé de algo que iba a decir en una de las preguntas anteriores, si la literatura argentina no era muy buena para la duda como Hamlet. Martín Fierro sí duda, justamente una diferencia clarísima que trato de indagar es que si el Facundo es un texto de las certezas, el Martín Fierro es el texto de la duda y de la autocontradicción. De hecho, la segunda parte, “La vuelta”, de alguna manera cuestiona, niega, entra en conflicto con la primera. El conflicto Facundo o Martín Fierro es una simplificación que hace Borges porque el dilema es interno al Martín Fierro. En realidad tendría que ser el Facundo contra “La ida” del Martín Fierro, o “La ida” del Martín Fierro contra “La vuelta” del Martín Fierro. Se ha canonizado un texto que es muy autocontradictorio, pero aparte reñido, en guerra consigo mismo.
Sobre el peronismo: es una cuestión que primero exploré desde la ficción. Es algo que suelo hacer con cuestiones especialmente complejas o frente a las cuales no sé muy bien dónde estoy parado. No sólo qué pienso, sino qué siento, qué me pasa física, visceralmente, donde me agarra la duda hamletiana. Qué opina usted, Carlos Gamerro, del peronismo, qué opina de la Guerra de Malvinas, qué opina de la lucha armada en los años ’70. Lo primero que pienso es que lo que yo pueda opinar es muy poco importante. Yo nunca doy opiniones sobre la situación actual y no es que no me quiera jugar sino que, si no hay una obra literaria en el medio, no la puedo ver. Por algo escribí un libro con la hipótesis que la literatura modela nuestra manera de ver el mundo. Quizá no sea así para todo el mundo, pero por lo menos lo es para mí. Si no hay literatura no puedo ver las situaciones reales. Me ponés una buena novela o poema, y ya puedo hablar de política, filosofía, agricultura, lo que sea. Y cuando no encuentro la obra literaria que me ayuda a interpretar esa realidad la escribo yo. No quiere decir que me salga bien, pero es mi manera de tratar de entender, que es lo que hice con la Guerra de Malvinas, con Eva Perón, con el Che Guevara en ese ciclo de novelas.
Creo que el peronismo es la única idea política que tuvo la Argentina en sus 200 años de historia. ¿Qué otra entidad política original creada por la Argentina hay en el mundo? Y que es original no cabe duda, porque cada vez que uno intenta explicarle a un extranjero qué es el peronismo fracasa irremediablemente. Las explicaciones que dan los extranjeros en general terminan simplificándolo a un populismo, que en Europa quiere decir otra cosa que acá, o fascismo. En eso soy un convencido seguidor de Sarmiento, que plantea en el Facundo que para explicar América están los americanos. Si esperamos que los europeos nos expliquen a nosotros mismos estamos jodidos. Él lo dice específicamente cuando habla de Bolívar y dice que las biografías que ha leído de europeos representan al general europeo pero no ve al caudillo americano. Y él admiraba a Bolívar. Acusar a Sarmiento de europeísta, así como acusar a Borges de europeísta, es una parcialización y un ejemplo de reduccionismo. Si hay algo que los caracteriza a ambos es que producen un saber americano sobre América. Cuando digo que el peronismo es la única idea política que ha tenido la argentina no estoy presuponiendo que sea una buena idea, eso queda a criterio de cada uno.
El impacto que el peronismo tuvo sobre la literatura, la cultura y el pensamiento es enorme, inconmensurable. En Ficciones barrocas, que no tiene como hipótesis de lectura esta idea de ir y venir entre literatura y realidad, en un momento —no soy el primero que lo plantea— se me impuso como evidencia que todos los juegos barrocos que construyen los autores rioplatenses, sobre todo los argentinos, y especialmente Borges, Bioy y Cortázar, el florecimiento de esa literatura que plantea que siempre hay dos realidades y que pensamos que estamos en una pero quizás estamos en la otra y no sabemos cuál es real y cuál una representación, oh, casualidad, esa época de oro coincide con el primer decenio peronista. No hablo de causa-consecuencia porque evidentemente había un país, que quizá lo sigue habiendo, con una realidad manifiesta y otra realidad sumergida. Es anterior al peronismo. Lo que hace el peronismo es manifestar esa divergencia y, como dice Martínez Estada sobre el 17 de octubre, la actitud no es qué horrible las patas en la fuente sino la sorpresa: de dónde salieron, dónde estaban. Es el mismo sentimiento que vertebra mi relato favorito de Cortázar, que es "Las puertas del cielo", donde el Doctor Hardoy va a ver a los monstruos —que son los negros, obviamente— que bailan a la noche en el Santa Fe Palace, con sus trajes horribles, sus bigotes achinados y sus jopos engrasados; la descripción es muy fascinante porque al mismo tiempo es de deslumbramiento, fascinación y también discriminatoria y despectiva. Y la pregunta reaparece: dónde se ocultan durante el día, qué uniformes usan y qué oficios hacen. El escándalo de los monstruos siendo ellos mismos, exhibiendo su propia estética, su propia forma de ser, es el mismo escándalo que después tendrá lugar en las calles con el peronismo. Por supuesto o se puede reducir la literatura de estos autores al peronismo, pero hay, por lo menos, una idea interesante. Lo mismo que en Bioy está el tema de escapar, evadirse, pasar a otra realidad, de encontrar un túnel en el Tigre por el que dando cien pasos estés en Punta del Este. Nada menos que Punta del Este. Sin el peronismo no sé si hubiéramos tenido una literatura barroca tan contundente como la que crearon estos autores.
—Hablás del Tigre…
—Ese es otro tema fascinante: el Tigre. Borges en el Atlas, el libro de viajes, dice que no conoce a ninguna ciudad en la que simplemente cruzando el río te deje en una zona mágica y donde todo es diferente.
—…y pienso en el pasaje de Un yuppie en la columna del Che Guevara que sucede en el Tigre.
—Sí, tenía que decir a dónde se armaba la guerrilla rural a las puertas de Buenos Aires. En un momento pensé en Maligüel porque ya lo tenía construido, pero me dije que la guerrilla rural en la pampa no iba a durar mucho, entonces pensé en las islas del Tigre. Hay una novela maravillosa, que es la que crea al Tigre en la literatura: Sudeste, de Haroldo Conti. Y está la casa de Sarmiento, que es de lo más bizarro. Le han construido una especie de caja de acrílico alrededor. Es una aparición totalmente surreal. Uno se imagina que está navegando en el barco del capitán Marlowe en “Apocalypse Now” y de golpe te aparece la casa de Sarmiento...
—Para cerrar, en este ida y vuelta entre Facundo o Martín Fierro y Hamlet, ¿por qué Hamlet es con frecuencia interpretado con mujeres?
—No sé. Es más, ahora que estamos intentando revivir el proyecto con Tantanian, de entrada buscábamos a una actriz. Vuelvo a esto que decía antes —encontré cómo zafar—: como no lo sé y no lo podría explicar conceptualmente, lo voy a indagar creativamente. Voy a hacer una versión de Hamlet pensando ya de entrada que lo va a hacer una actriz y voy a ver qué pasa. Así que cuando la obra se estrene te contesto.
***