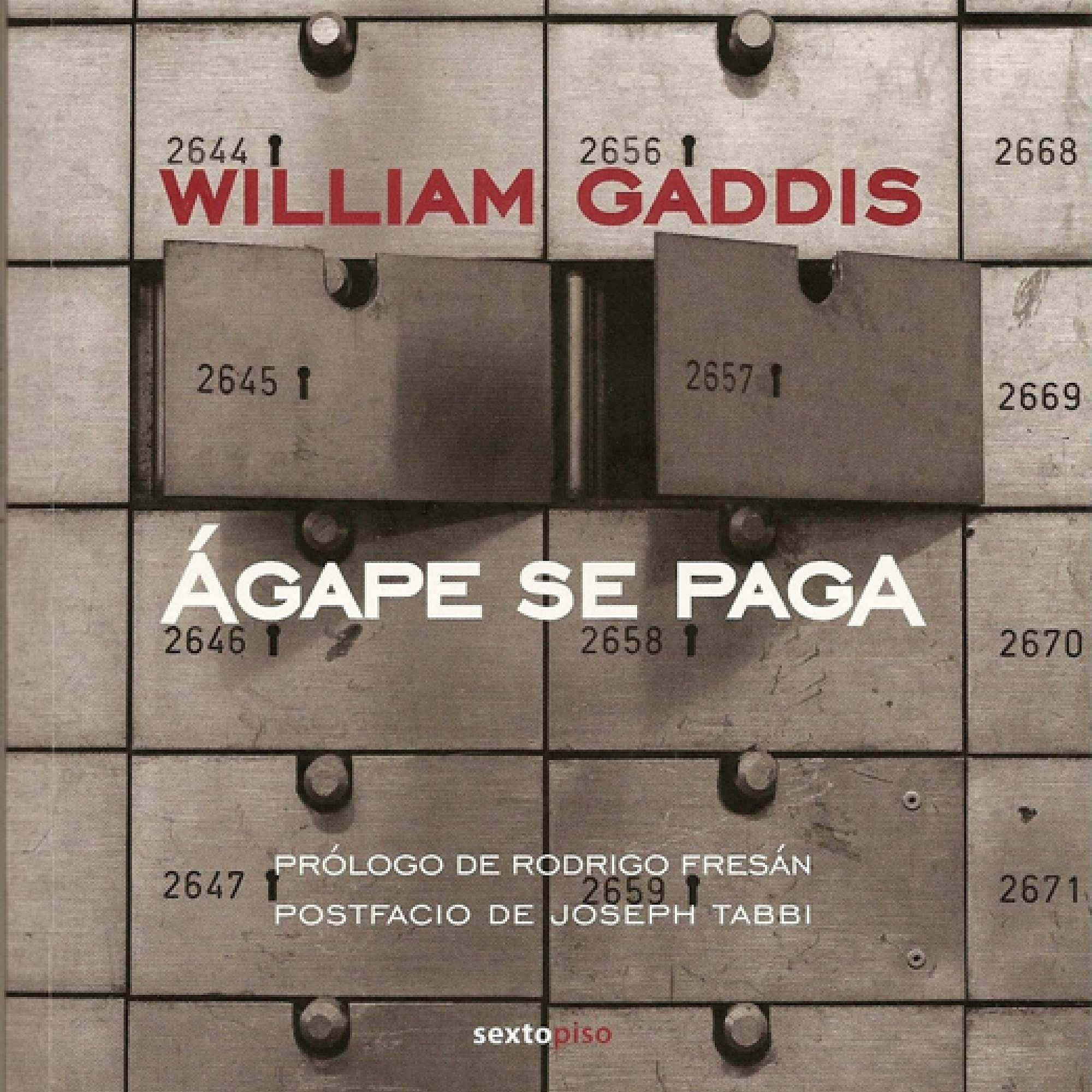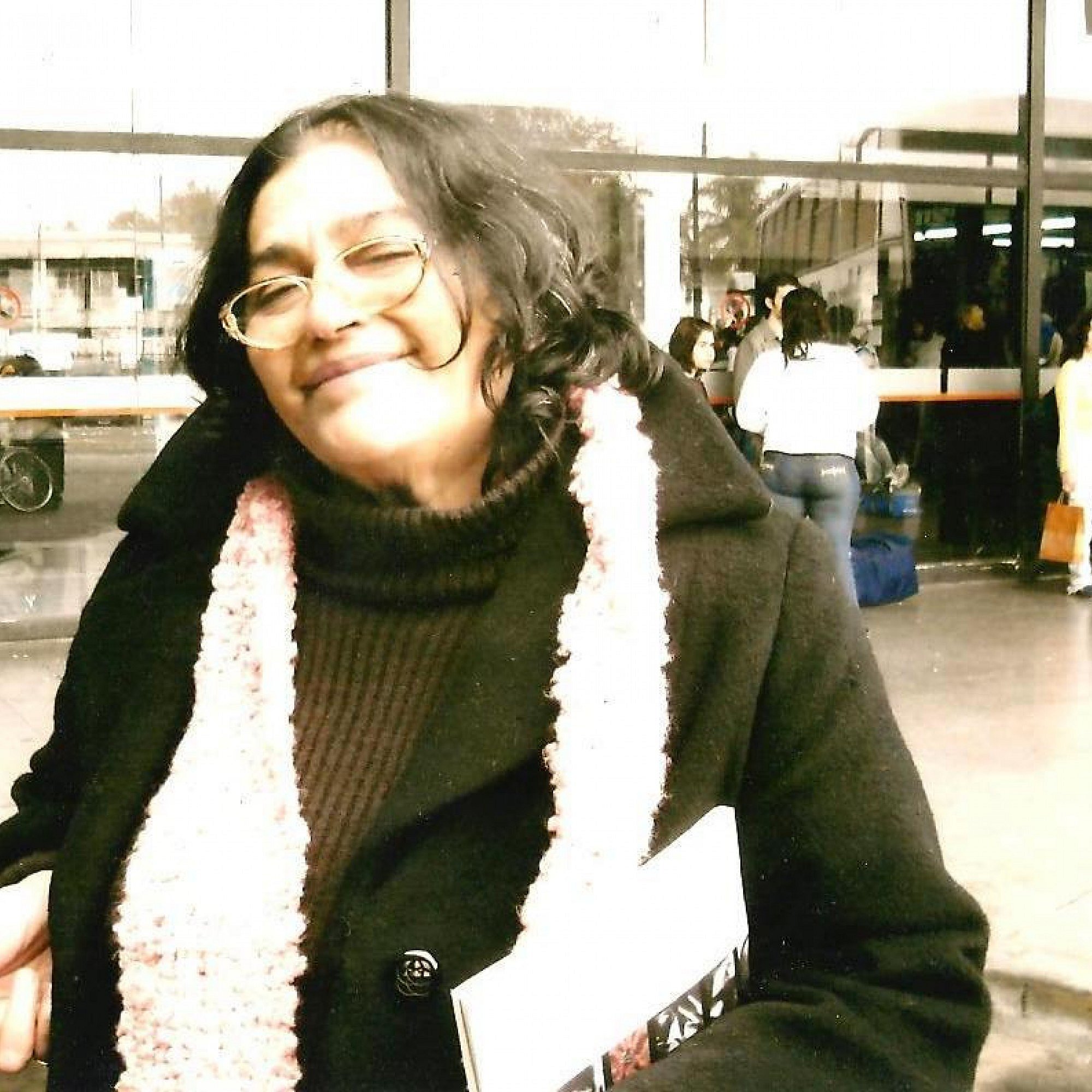“La literatura es un acto de comunicación”

Viernes 18 de setiembre de 2015
Claudia Piñeiro participó de una entrevista pública en la librería en la que habló de su novela Una suerte pequeña, pero también de su rol como novelista y dramaturga, entre otros temas.
Por Patricio Zunini.
 Claudia Piñeiro es una escritora que casi no necesita presentación. Sin embargo, Una suerte pequeña trae una faja de la editorial que dice «La nueva novela de la autora de Las viudas de los jueves y Betibú». No critico la acción de márketing porque además, probablemente de manera involuntaria, la faja tira una pista. Como sabemos, Las viudas de los jueves fue la novela que le dio con el premio Clarín-Alfaguara y lo que le siguió a eso. Era “la novela del country”. Algunas novelas después, ella volvió al country con Betibú —una novela que, de alguna manera, elípticamente, también suponía una incomodidad para los medios. La faja que traza un arco entre Las viudas... y Betibú habla de ese espacio, abierto pero cerrado, incontaminado pero infernal. Aquí hay una pista de lectura: el tema de las novelas de Claudia Piñeiro bien podría ser el encierro. El country en La viuda de los jueves y Betibú no es un espacio menos cerrado, menos contenido o claustrofóbico que el Burzaco de Un comunista en calzoncillos (y más que Burzaco: la Argentina toda) o que el Temperley de Una suerte pequeña. Ni qué decir del cuerpo y la mente de la mujer de Elena sabe.
Claudia Piñeiro es una escritora que casi no necesita presentación. Sin embargo, Una suerte pequeña trae una faja de la editorial que dice «La nueva novela de la autora de Las viudas de los jueves y Betibú». No critico la acción de márketing porque además, probablemente de manera involuntaria, la faja tira una pista. Como sabemos, Las viudas de los jueves fue la novela que le dio con el premio Clarín-Alfaguara y lo que le siguió a eso. Era “la novela del country”. Algunas novelas después, ella volvió al country con Betibú —una novela que, de alguna manera, elípticamente, también suponía una incomodidad para los medios. La faja que traza un arco entre Las viudas... y Betibú habla de ese espacio, abierto pero cerrado, incontaminado pero infernal. Aquí hay una pista de lectura: el tema de las novelas de Claudia Piñeiro bien podría ser el encierro. El country en La viuda de los jueves y Betibú no es un espacio menos cerrado, menos contenido o claustrofóbico que el Burzaco de Un comunista en calzoncillos (y más que Burzaco: la Argentina toda) o que el Temperley de Una suerte pequeña. Ni qué decir del cuerpo y la mente de la mujer de Elena sabe.
—¿Qué encontrás tan narrativo en el espacio cerrado?
—El encierro se repite en mis novelas, de eso no hay dudas. Pero, ¿por qué uno elige determinados temas, que por otra parte son universales? No lo sé. Hay otro tema que se repite en mis novelas que no tiene el encierro físico, y es el silencio. Que también es un encierro: es estar encerrado en un lugar donde no hay palabras. A veces tiene que ver con la materia de los sueños; yo no sé por qué el encierro me aparece tanto. Sí me doy cuenta de que cuando la novela tiene algo de policial, el country o una comunidad cerrada de alguna manera actúan como el cuarto cerrado. Tanto en Betibú como en Las viudas de los jueves, el country figura como el cuarto cerrado de la novela policial clásica. Pero luego va mucho más allá. En Tuya tiene que ver con el encierro familiar, en Una suerte pequeña hay un silencio que tiene que ver con el encierro, con las apariencias, con el qué dirán.
—La novela comienza con un acápite de Alice Munro, que más tarde forma parte de la trama, hay varias referencias a libros y a escritores. Hay también, por ejemplo, una mención importante a Tennessee Williams. ¿Esta novela es donde sos más lectora?
—La novela menciona los libros que ella lee o los que Robert le va dando para sacarla del encierro, del silencio. Me cuidé de evitar uno de esos libros que hablan de otros libros, donde se corre el riesgo de ir más allá con el ensayo literario, lo que no era operativo para este personaje. Este personaje no es ensayista ni especialista en literatura, es apenas una mujer que enseña castellano a angloparlantes, que le gusta leer, es una lectora, y que conoce a un hombre que también es un gran lector, y a través de esos libros se encuentran. En ese sentido, la literatura es una forma de comunicación para dos personas que forman parte de una cofradía de lectores. Cómo nos salvamos unos a otros con determinadas lecturas.
—En un momento, la protagonista, que se María o Mary, habla de sus alumnos en Boston y dice "Mis alumnos escriben la mayoría de las veces para ellos mismos, por eso, y por otros motivos, mis alumnos no serán escritores". Quería preguntarte por esta frase.
—Bueno, está en primera persona de Mary, habría que ver por qué lo dice. Cada escritor puede pensar lo que quiera, pero a mí no me gusta cuando alguien dice "Yo escribo para mí mismo", me parece que hay una cuestión onanista en ese acto. La literatura para mí es un acto de comunicación. Sartre decía que una escritura solamente se completa cuando es leída, si no sólo son manchas negras en un papel blanco. Yo creo que hay un acto de comunicación, que uno escribe para que otro lea. Eso no quiere decir que uno sepa quién es ese otro. Bertold Brecht decía que escribía las obras de teatro para Carlos Marx sentado en la tercera fila —eso me lo enseñó Kartún en uno de los tantos cursos que hice con él—; qué paralizante debería ser eso para alguien como Brecht. Yo no escribo para nadie en especial, pero sé que hay alguien del otro lado. A veces, cuando uno da un taller de escritura viene que dice muy convencida "Pero yo lo vi así", "Pero yo lo pensé así", "Pero yo me lo imaginé así". No es solamente cómo lo viste, lo pensaste o lo imaginaste. Obviamente sos libre de hacer lo que se te dé la gana, pero eso no quiere decir que alguien tenga interés de leerlo o que vayas a poder comunicarlo si lo escribís de esa manera. Hay un libro de Edward Said que se llama Beginnings, que trabaja sobre los comienzos de novelas, cuentos, ensayos, etc., y dice que es falso que haya libertad: ya en la forma de escribir el comienzo de algo, marca los propios límites.
—Amos Oz tiene un libro que se llama La historia comienza.
—Yo creo que el de Amos Oz está basado en el de Edward Said. El de Said es más universitario y se consigue sólo en inglés; el de Amos Oz es precioso, lo recomiendo mucho porque el otro es más difícil de conseguir. En ese libro, Amos Oz tiene un ensayo sobre un cuento de Carver que recién lo entendés cuando lo terminás y volvés al título: el título como un límite de la escritura.
—Mencionaste a Brecht, a Kartún, en la novela aparece Un tranvía llamado deseo. Alguna vez contaste que empezabas a pensar en personajes a través de pequeñas escenas como teatrales. ¿Cómo fue el comienzo, la génesis de esta novela?
—Siempre tengo una imagen disparadora que la dejo en mi cabeza hasta que condensa, entiendo quiénes son los personajes, los dejo hablar, sé cuál es el conflicto y empiezo a pensar hacia dónde van y cómo terminaría la historia. Lo que pasa es que muchas veces ese final que imagino, cuando empiezo a escribir ya no es pertinente porque hice que los personajes fueran por otros caminos. Ahora, por ejemplo, tengo un amasijo de cosas y sé que de ahí va a salir la próxima novela, pero no la tengo lo suficientemente armado como para sentarme a escribir. Necesito tenerlo claro para empezar. Por eso, si me preguntan cuándo empiezo a escribir: yo creo que hace cinco meses estoy escribiendo una novela aunque no la esté escribiendo. En el caso de Una suerte pequeña yo tenía dos imágenes en la cabeza. La primera era la de un auto esperando frente a un barrera, alguien esperando que pase el tren y el tren no pasa. La otra imagen era la de una mujer que se levantaba a la mañana, salía al balcón y encontraba el excremento de algún animal que la visitaba por la noche y empieza una investigación doméstica para ver qué animal es. Estaba con esas dos imágenes y pensaba qué novela iba a escribir, si la de la barrera o la de la mujer del balcón. En un momento dije "Es la misma persona: la que espera en la barrera es la mujer del balcón". Fue la primera vez que el disparador fueron dos escenas que junté en el mismo personaje.
—¿Escribís cuentos?
—Tengo muchos cuentos escritos por distintos motivos. Uno es que cuando hacés taller literario, como yo hice tantos años con Saccomanno, empezás llevando cuentos, que son más fáciles de trabajar. Después te piden cuentos para antologías o para Verano/12 o para Ñ, y escribís casi a pedido. Un día coincidimos en un programa de radio con Ana María Shua y a la salida nos fuimos a tomar un café. Ana María escribe novelas muy buenas, pero su fuerte es el cuento. Es una gran cuentista; incluso escribe microrrelatos. Ella me dijo que, escuchándome en la radio, se dio cuenta de que hay personas que tienen formateada la cabeza para la novela y hay otras, como ella, para el cuento. La novela implica tener muchas cosas en la cabeza mucho tiempo. Tenés que poder soportar todo eso los dos o tres años que te dura la escritura. Es a tiempo completo, vas a comer con amigos y estás pensando en la novela, no hay vacaciones, te vas a dormir con la novela en la cabeza, te despertás con la novela en la cabeza. Rosa Montero decía que los novelistas somos picapedreros. Es una imagen que me gusta. El cuento tiene algo más elegante, no hay que agarrar la masa y picar la piedra, sino que se puede hacer más artesanalmente.
—¿Se parece la novela al teatro?
—Uno de los motivos por los que empecé a escribir teatro fue, justamente, porque pensé que era una escritura bien distinta. Con los períodos de dos o tres años, cuando terminás una novela no querés meterte rápidamente a escribir otra novela, pero tampoco querés dejar de escribir, porque la sensación de no estar escribiendo es molesta. Entonces muchas veces escribí cuentos para chicos y después empecé a escribir teatro. La primera vez fue por un concurso de Las abuelas de Plaza de Mayo en Teatro por la Identidad. Había terminado Las viudas de los jueves, pero todavía no la había mandado al Premio Clarín. Las abuelas proponían un concurso con obras que no trataran específicamente sobre la apropiación de niños en la dictadura, si no que hablaran de la identidad en general. Una idea muy pertinente: ellas decían que había que instalar la identidad como valor porque si no la gente que no se siente compelida por la desaparición de personas o la apropiación de menores podría creer que eso no les toca. Y eso me permitió hacer una obra de teatro con humor.
—Que fue "Cuánto vale una heladera".
—Sí, y que todavía se sigue haciendo. Me voy por las ramas: Fontanarrosa autorizaba a todo el mundo montar obras a partir de sus cuentos, con la condición de que no le pidieran que fuera a verlas. Lo importante, decía él, era que el cuento circule. Y yo siempre doy mis obras de teatro y nunca pido un avaluar, un anticipo— después hay un porcentaje que me toca por la cantidad de entradas— porque creo que es importante que la obra se represente. Una obra que no se representa de alguna manera está muerta. Como oficio de escritura, la obra de teatro te saca del ostracismo. En la obra de teatro hay un director con quien conversar, se le puede agregar cosas en los ensayos, oigo lo yo escribí y a lo mejor no me gusta cómo suena o el actor lo cambió para decirlo mejor, se retroalimenta con la puesta y los actores. Es un trabajo grupal. El teatro también me permite una libertad mayor con el uso del lenguaje, porque como mis novelas son muy realistas, hay cosas del lenguaje poético que le quedarían como la mano del escritor ahí metida. En cambio en el teatro se buscar la palabra para que alguien parado frente a una platea logre emocionar, le haga sentir a la gente que esa es la palabra que quieren escuchar. Tiene una percepción más cercana a la poesía.
—María en Una suerte pequeña dice "Lloro porque lenguaje, como el camino que uno no elige de antemano, es una zona de riesgo que te puede hacer por donde más duele".
—Ella lo dice con respecto a una palabra y con respecto a un camino que se trazó para no pasar por ciertas casas por las que no quiere pasar en su regreso. A mí me pasa que a veces hay una palabra que se te clava como un aguijón y te hace acordar a un momento de tu vida. Eso lo uso en la obra Un mismo árbol verde, cuando la abogada quiere convencer al juez y dice "Tengo que buscar las palabras que se le claven como un aguijón para que entienda lo que es el genocidio". A veces uno se hace el tarado, marcha por la vida y de pronto escucha una palabra y esa palabra te trae a un dolor, a un recuerdo, a una situación particular. En ese sentido el lenguaje está siempre con vos. Vos podés apagar la televisión o la radio, pero el lenguaje está por todos lados.
—Traigo otra frase de Una suerte pequeña: "La maternidad está hecha de pequeños fracasos que pasan inadvertidos". La maternidad es uno de tus grandes temas, que aparecen en muchas novelas.
—La maternidad me interesa muchísimo. Hay algunas escritoras que empezaron a hablar mucho del deseo de no maternidad, de no querer ser madres, que a lo mejor en mi generación era un tema más vedado. Por qué es una obligación, por qué vas a tener un hijo con todo lo que eso implica. Esta protagonista no se plantea el no querer un hijo si no otro problema que tiene que ver con eso, que es el no saber cómo. Porque parecería que hay un mundo de fantasía en el que la mujer quiere ser madre y sabe cómo hacerlo. A veces uno deja afuera a los hombres, y también hay hombres que viven la presión familiar de ser padres. Hay un vínculo con un ser para toda la vida y es el más importante, por lo tanto tiene que haber una responsabilidad en el deseo. La novela trabaja sobre eso. Es más, la novela que estoy pensando también tiene estos temas porque es como el encierro: te vuelven los temas. Elena sabe es una relación madre e hija muy conflictiva. Tuya también. Un comunista en calzoncillos es una relación con el padre. Son los temas de la vida, temas que a varios escritores nos interesa pasar.
[Pregunta del público sobre las adaptaciones de las novelas al cine]
—En los tres casos fueron tres adaptaciones bien diferentes. Marcelo Piñeiro tuvo que tomar una parte de la novela [Las viudas de los jueves]. La primera reunión que tuve con él fue para contarme qué iba a dejar afuera, porque él es muy respetuoso y me explicó que iba a sacar una parte que implicaba escribir toda una novela dentro de la novela. Se quedó con la parte más de los personajes. Miguel Kohan en Betibú se quedó con lo policial, de hecho tuvo que reforzar esa línea. En el caso de Tuya, como es una novela más chiquita y más redonda, González Amer pudo meter todo. En los tres casos yo tuve buena relación con los directores, siempre me dieron el guion y si tenía algo para comentar se los decía, pero no hice trabajo sobre el guion. Yo creo que el guion es de otra persona, el trabajo lo tiene que hacer esa otra persona y lo mejor que uno puede hacer es desprenderse. Creo que Graham Greene fue el que dijo que cuando uno vende una película, lo que hay que hacer es cobrar y salir corriendo. Tengo amigos colegas que me dicen sobre una escena "Pensé dos meses esa palabra y me la cambiaron": en ese caso, no hay que venderla porque es para amargarse. Como decíamos antes sobre cómo la escritura se completa en la cabeza del lector, yo trato de ver qué lectura hicieron esos directores de mi novela.
—¿Marcelo Figueras, que hizo el guion de Las viudas de los jueves, te fue consultando?
—No me acuerdo que me hayan consultado. Sí que me lo dieron para ver si estaba de acuerdo. Antes del guion de Marcelo Figueras hubo otros que a mí me gustaron bastante poco, no lo dije así, pero objeté algunas cosas, y finalmente, no creo que por mis objeciones, esos guiones no fueron los que se hicieron. Pero no recuerdo que Marcelo me haya consultado algo específicamente. Miguel Kohan sí me consultó mucho más, incluso me preguntaba cosas que no estaban en la novela: cómo yo entendía a los personajes. Me gusta mucho una anécdota de cuando entrevisté a Tobias Wolff en el Filba. Le pregunté por la adaptación de Vida de este chico, que es una novela autobiográfica. Los padres se separan, el hermano mayor se va con el padre y el más chico, que es él, se queda con la madre. La madre y el chico hacen un derrotero por diferentes ciudades, es difícil conseguir trabajo, van de pueblo en pueblo y en algunos pueblos ella tiene novios. Y finalmente se vuelve a casar y el padrastro es muy violento. En la película, Leonardo di Caprio es él y el padrastro es Robert de Niro. Cuando le dan el guion para leer, él ve que a la madre le pusieron un montón de escenas de sexo. En la novela no había, porque, lógicamente, está escrita desde el punto de vista de un niño, y un niño en general no sabe qué hace la madre con los novios. Pero en el cine hay que agregar escenas de sexo. En Las viudas de los jueves también: en la novela no había porque yo consideraba que la libido de esos personajes estaba en el dinero, en el auto que tenían, pero en la película agregaron escenas de sexo. A él le pasa lo mismo. Y él quiso impedirlo porque pensaba en la madre, que estaba viva, qué iba a pasar con ella. Pero no hubo caso, entonces consiguió que le cambiaran el nombre. En la película la madre se llama Caroline. Fueron al cine y cuando terminó la película, le preguntó a la madre qué le había parecido. "Bien, bien, pero ¿por qué me cambiaron el nombre?" [Risas] "Bueno", le dice él, "es que tenía muchas escenas de sexo". "¡Pero era sexo con Robert de Niro!" [Risas]
—Ahora que Julia Saltzmann no es más la editora de Alfaguara, ¿cómo va a ser el trabajo con Julieta Obedman, tu nueva editora?
—El trabajo de editor que conozco es el de Julia, que es muy meticulosa. Te quedás un día cinco horas para ver toda la novela y además quedan cosas pendientes. Tiene un trabajo de página por página, puede haber desde cosas para corregir porque son errores hasta cosas para discutir. Es un trabajo muy artesanal. Ella lo hacía de una manera muy artesanal, a mí me gustaba hacerlo así. Vamos a ver cómo es ahora porque no es sólo otra persona. Julieta es una gran lectora y me imagino que será una gran editora, pero ahora está en una editorial mucho más grande y yo no sé si la forma en que podía editar Alfaguara va a ser la misma forma en que pueda editar Penguin. Esperemos que sí porque yo quiero eso.
***